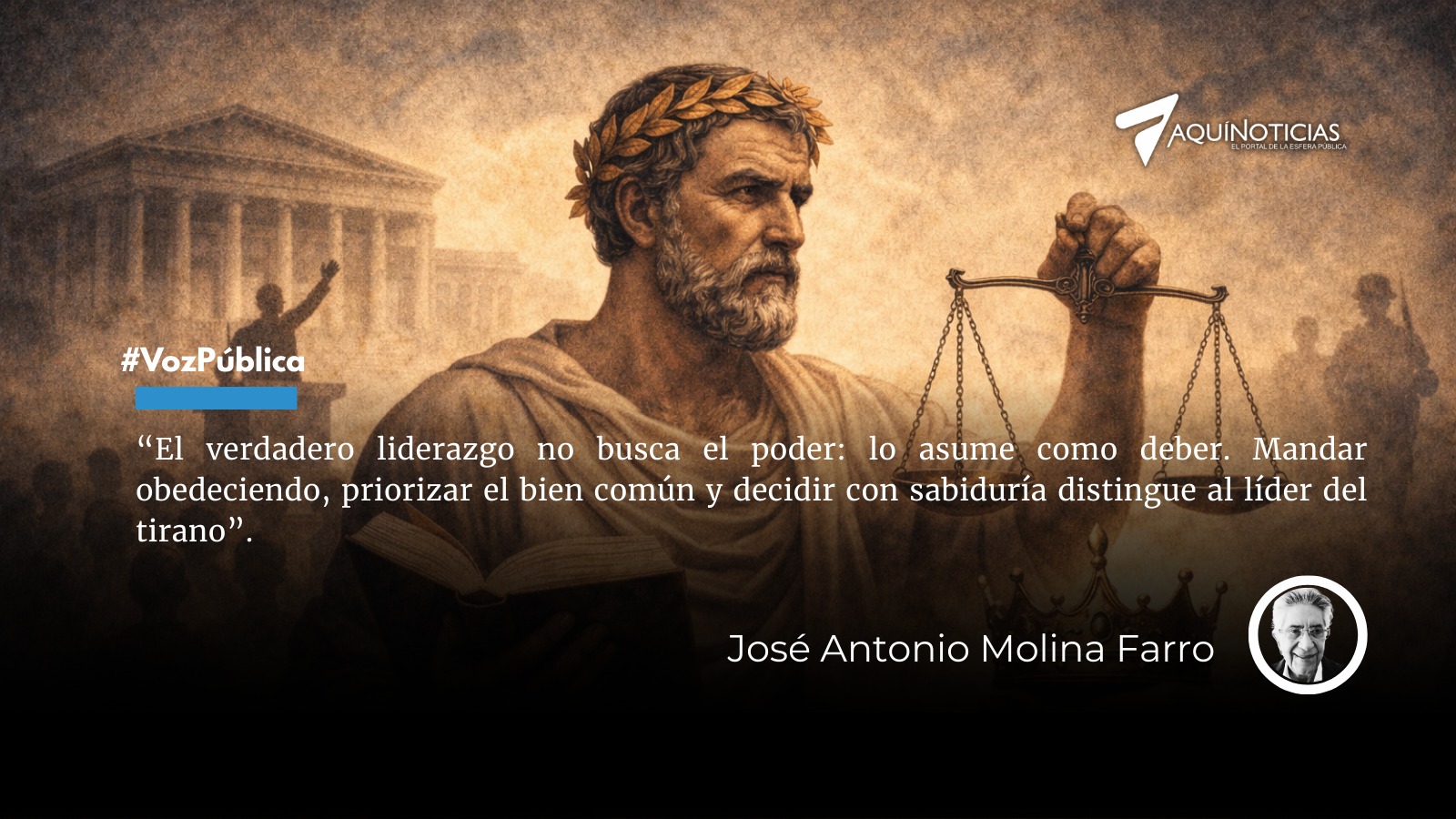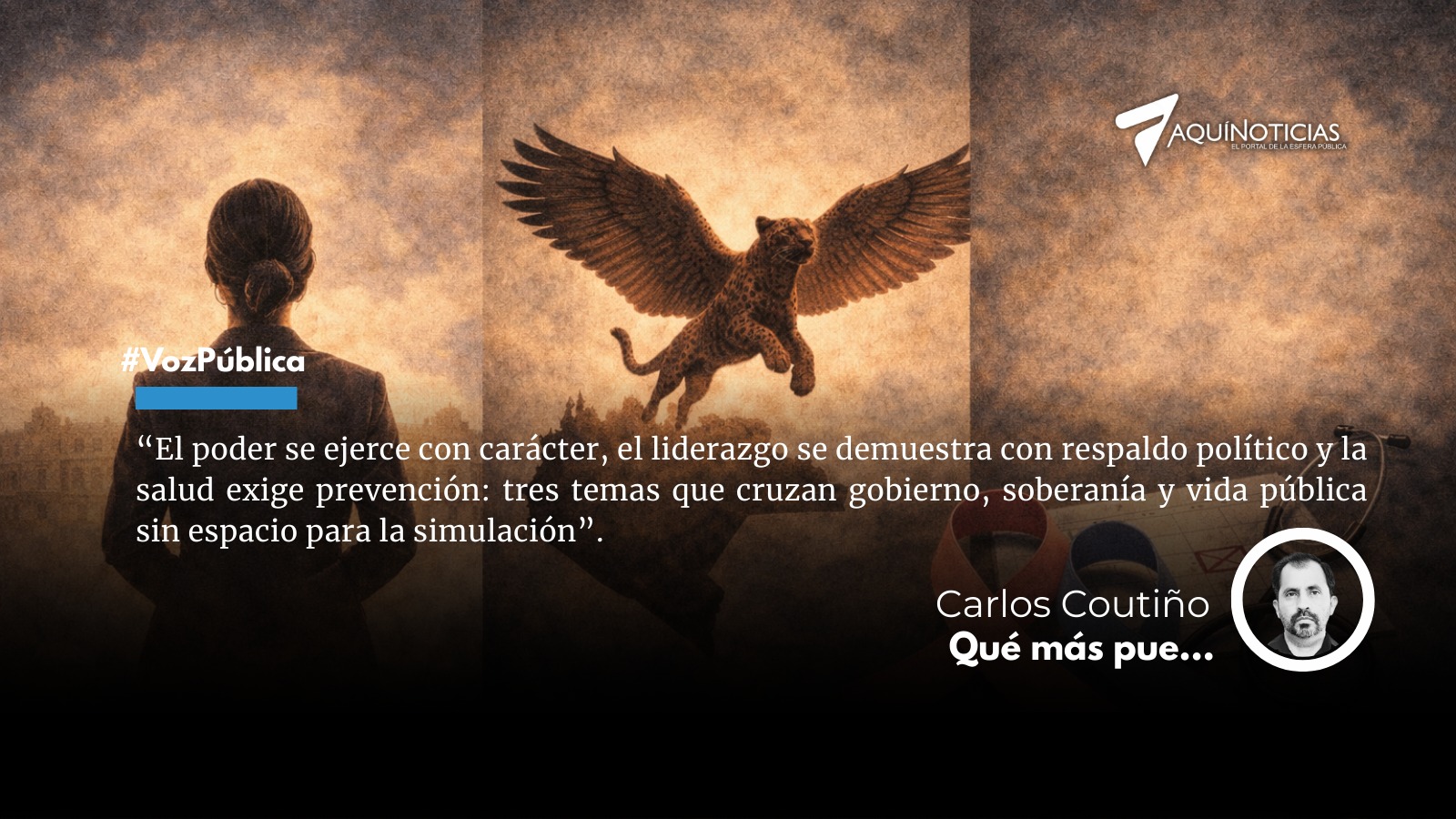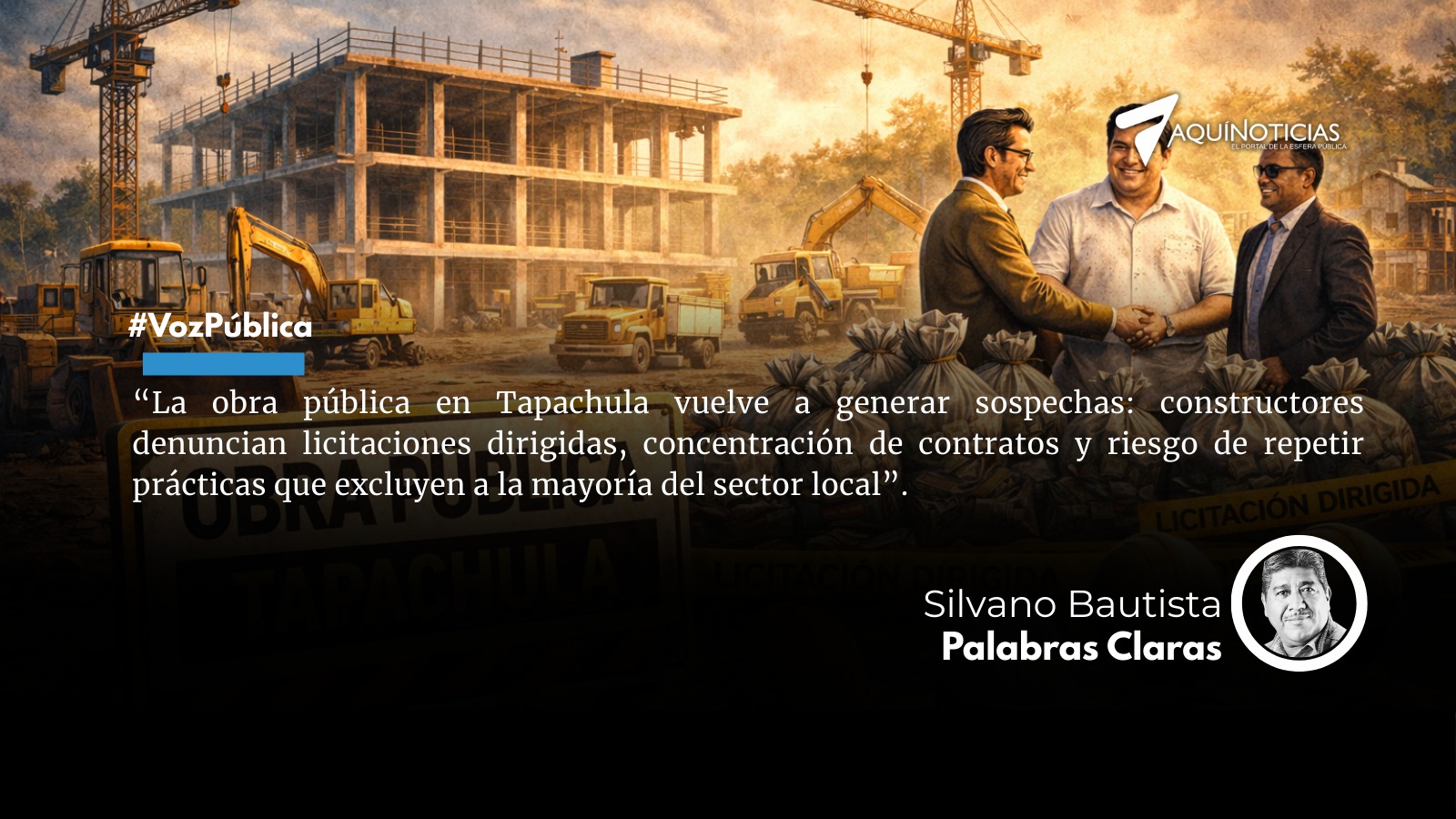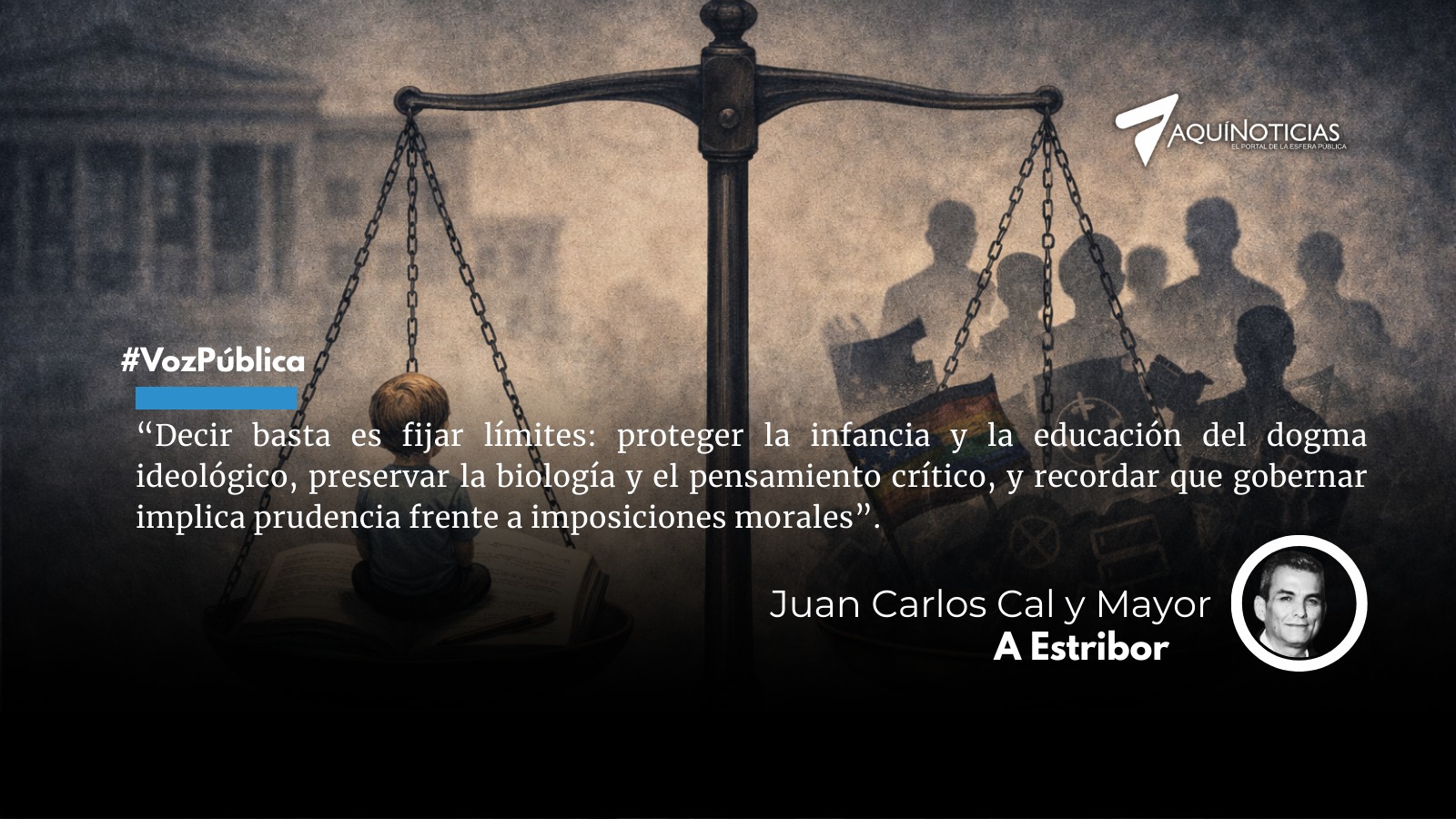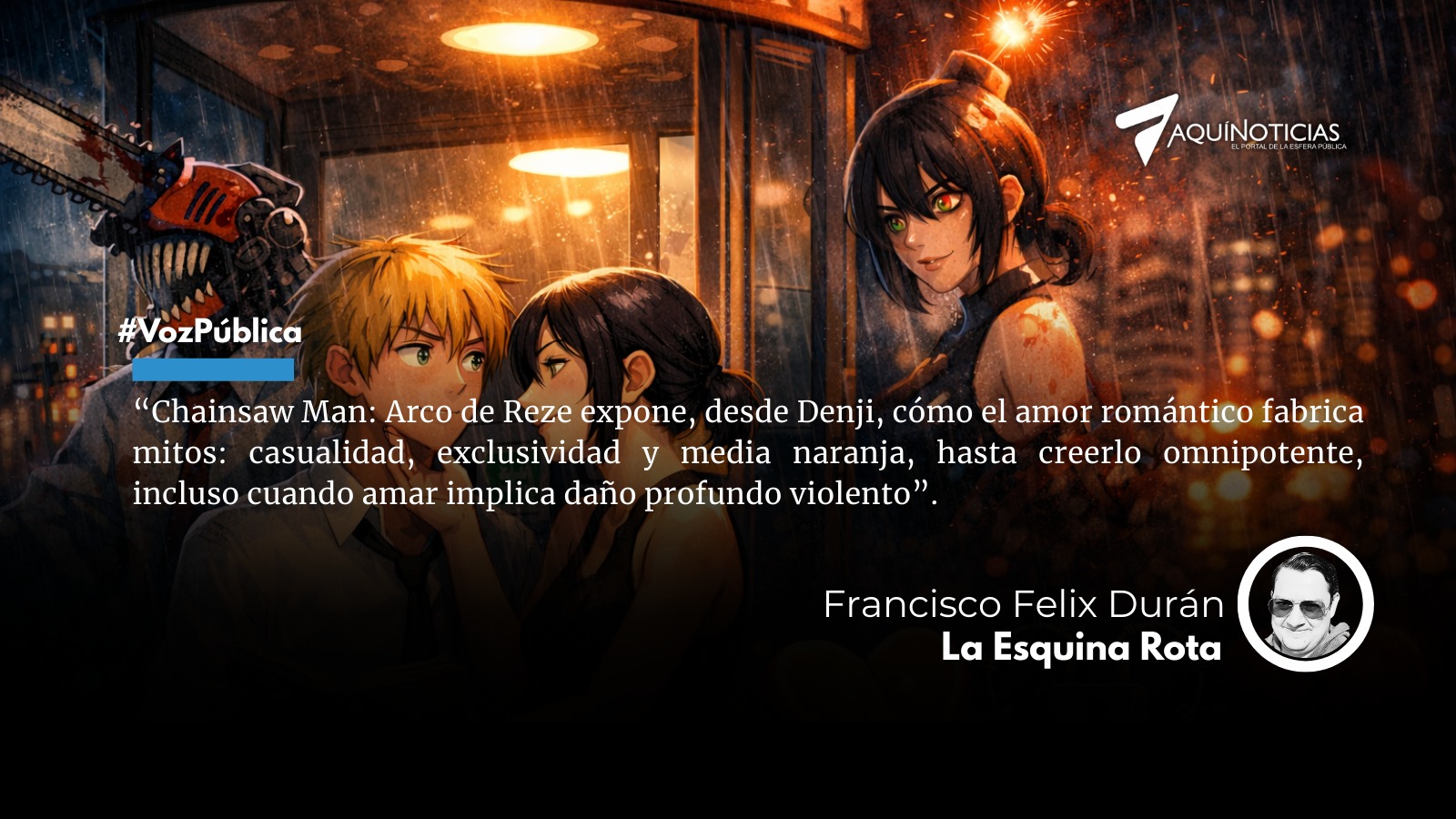En México, el 11 de septiembre de 2001 era un martes normal. Vicente Fox estaba por cumplir un año de haber sido investido como Presidente de la República. Se hablaba del bono democrático que tenía, aún gozaba de un alto apoyo por parte de la sociedad y se esperaba que se cumplieran las expectativas de un cambio que él prometió. Del otro lado de la frontera norte, en Estados Unidos de América, gobernaba George W. Bush, con quien Fox tenía afinidad, entre otras razones, porque ambos eran personas a las que les gustaban los ranchos. México y Estados Unidos están juntos geográficamente pero también por razones culturales –la cultura chicana es muy fuerte– y comerciales. Ambos países son vecinos, aliados y socios. Ninguno de los dos Presidentes tenía idea de que ese día cambiaría la historia.
Cuatro aviones comerciales secuestrados por el grupo Al Qaeda, se estrellaron en distintos puntos de la geografía estadounidense: dos chocaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, uno más se estrelló contra el Pentágono, localizado cerca de Washington, D. C., y otro cayó en un campo en Pensilvania, aunque el objetivo era el Capitolio. Los actos terroristas de mayor impacto en la historia global se habían registrado en el país más poderoso del mundo. El planeta se paralizó.
Todas las comunicaciones hacia y en Estados Unidos se detuvieron. Sólo el avión presidencial, el Air Force One, junto con sus aviones escoltas estaban en el aire. Hubo un estado de shock colectivo. Para hacer frente a la nueva amenza global, el terrorismo, el Congreso de aquella nación le otorgó al Presidente Bush demasiado poder a través del Acta Patriótica que, en términos prácticos, eliminaba en los hechos los derechos civiles con el argumento de la seguridad nacional.
Fox, que nada tenía que hacer directamente con la crisis estadounidense, tuvo que sortear que el mismo 11 de septiembre la Bolsa Mexicana de Valores cayera 5.5 por ciento y el cierre de los puentes fronterizos. Además, la administración Bush militarizó la frontera sur de Estados Unidos y presionó a México para la concreción de mecanismos de cooperación para la seguridad, como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. No podía ser de otra forma: la frontera de México con Estados Unidos es de poco más de 3,169 kilómetros y es considerada como «muy porosa». En este contexto, en 2003, cuando Estados Unidos inició la guerra con Irak, el gobierno mexicano movilizó a cerca de diez mil efectivos militares a sus fronteras sur y norte para evitar infiltraciones de terroristas. No debe quedar duda de que México era (y sigue siendo) un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.
A dos décadas de esos sucesos, de la invasión a Afganistán con el fin de arrestar al autor intelectual de lo ocurrido, Osama bin Laden; del cambio en la seguridad y de los protocolos en los aeropuertos y en los aviones a lo largo del planeta; y del quiebre, por momentos, del sistema internacional por la polarización de las potencias en la lucha contra las organizaciones terroristas y sus financiadores, el mundo enfrenta nuevas amenazas a la seguridad. Como el terrorismo, un enemigo invisible hace sentir sus efectos y requiere el concurso de todas las naciones para su erradicación o, al menos, su contención. La noción de seguridad, ayer como hoy, desapareció.
El 11-S llevó a Estados Unidos a una guerra en Afganistán y a la ocupación prolongada –con un costo aproximado de 300 millones de dólares diarios– de dicho país que terminó el último día de agosto de este año. En 20 años el mundo ha cambiado aceleradamente pero también persisten actitudes que poco abonan al entendimiento: la xenofobia, por ejemplo.