Mujer que sabe latir
Mi padre me hizo conocer desde muy joven las canciones de Agustín Lara. En los discos de acetato el flaco fumaba un cigarrillo. Lucía una cicatriz que le habría infringido uno de sus amoríos en los cabarets donde se presentaba. Papá admiraba su prosa. Me deletreaba sus canciones. Era un músico poeta. Un romántico empedernido, bohemio, enamorado del amor, de la mujer que es el amor. El Farolito, su pieza predilecta, evocaba sus tiempos de estudiante, en un callejón oscuro de Coyoacán, fumando un cigarrillo en la calle desierta, encandilado. Veracruz con su bella tonada, el rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Y el culto a la mujer, el culto a la belleza, encarnada en una diosa terrenal: María Félix. «La luna que nos miraba, ya hacía ratito se hizo un poquito desentendida y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Tu cuerpo, del mar juguete nave al garete venían las olas lo columpiaban». Dime si no sólo un poeta podría. Pensaba en mis años mozos que no había otra mujer con la personalidad de María Félix. Lo pienso ahora. Yo no me enamoré de mi maestra de primaria, fue de María Bonita. Arrogante, soberbia, bravía, ingobernable. Y todavía conservo su mirada atravesada en el pecho.
Aprendí de mi padre a admirar la belleza. No por deseo frugal sino pasión estética. Comencé a idealizarla a través de la poesía. Imaginé a la musa que inspiró al poeta Dr. Rodulfo Figueroa a escribir «Por el Arte». ¿Cuál sería su nombre? No sé, pero podría esculpirla. En la clase de anatomía el estudiante se inspira y extasiado exclama: «¡Cuán hermosa es la muerta! Exuberante su desnudez sobre la losa brilla…» y ante la orden de trazar su bisturí sobre la escultura que exorciza su mirada, convulso piensa: «Yo que siempre guardé por la belleza fanatismos de pobre enamorado, -Perdonadme —le dije con tristeza—, pero esa operación se me ha olvidado».
La nostalgia en Amado Nervo en el esplendor de nuestro romanticismo le reclama a Kempis: «Antes, llevado de mis antojos, besé los labios que al beso invitan, las rubias trenzas, los grandes ojos, ¡sin acordarme que se marchitan! Imaginemos por un instante Charles Champoiseau cuando descubre en 1863 vagando por ahí en la isla de Samotracia una monumental figura, Nike, la Diosa de la Victoria, la Victoria de Samotracia que te recibe en Louvre. Al menos yo, paralizado, no podía dejar de contemplar. ¿Para qué caminar horas tras el morbo de la Gioconda cuando tienes una Diosa frente a ti?
¿Que haces si un carruaje se detiene en una calle de la antigua Viena y asoma Sissi? Isabel Amalia Eugenia Duquesa en Baviera, la bella emperatriz poliglota que amaba viajar y aprendió el griego por leer a los autores. Se ejercitaba en la equitación, adoraba las especies exóticas y huía de las aburridas cortes y su parafernalia. Hermosa, irreverente, vive sin detenerse. Un asesino le arrebata la vida, pero ella sigue ahí amada por su pueblo como leyenda popular. Friné, la famosa e influyente hetaira de la antigua Grecia, la musa de Praxíteles, victima de intrigas es sometida a juicio acusada de impiedad. La representación Eros. La defendió Hipérides, quien fue incapaz de convencer a los jueces de su inocencia. Como último recurso, el artista desnudó a Friné argumentándoles que no se podía privar al mundo de tanta belleza. Así la absolvieron.
Y faltaba la bella Simonetta, la musa de Sandro Botticelli. La inmortaliza en el Nacimiento de Venus y otras obras incluso póstumas. Simonetta muere a los 23 años y se convierte en el amor platónico del gran artista del renacimiento. Al morir se hizo enterrar a los pies del sepulcro en la Iglesia de Ognissanti —la iglesia de los Vespucci— en Florencia.

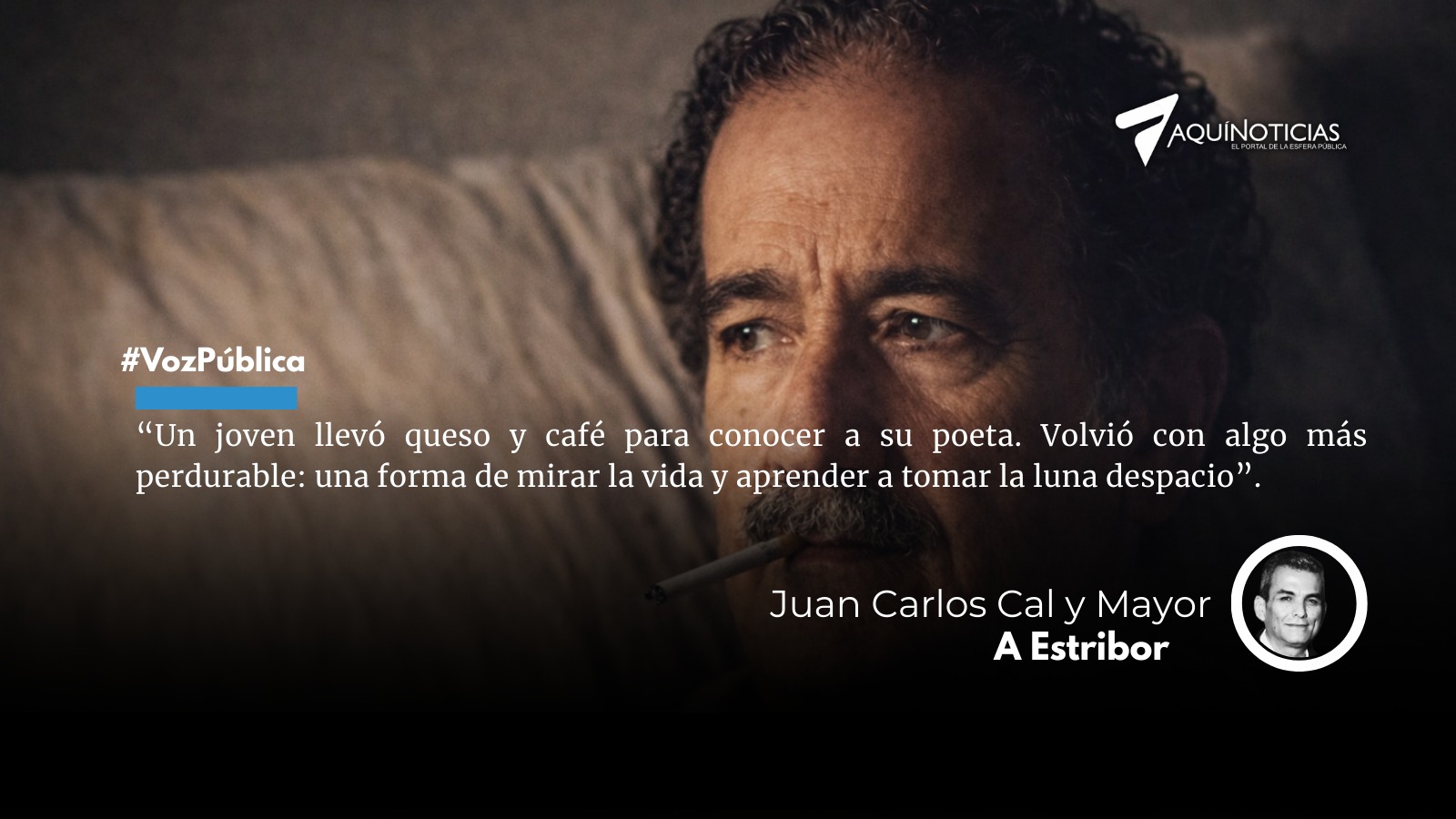
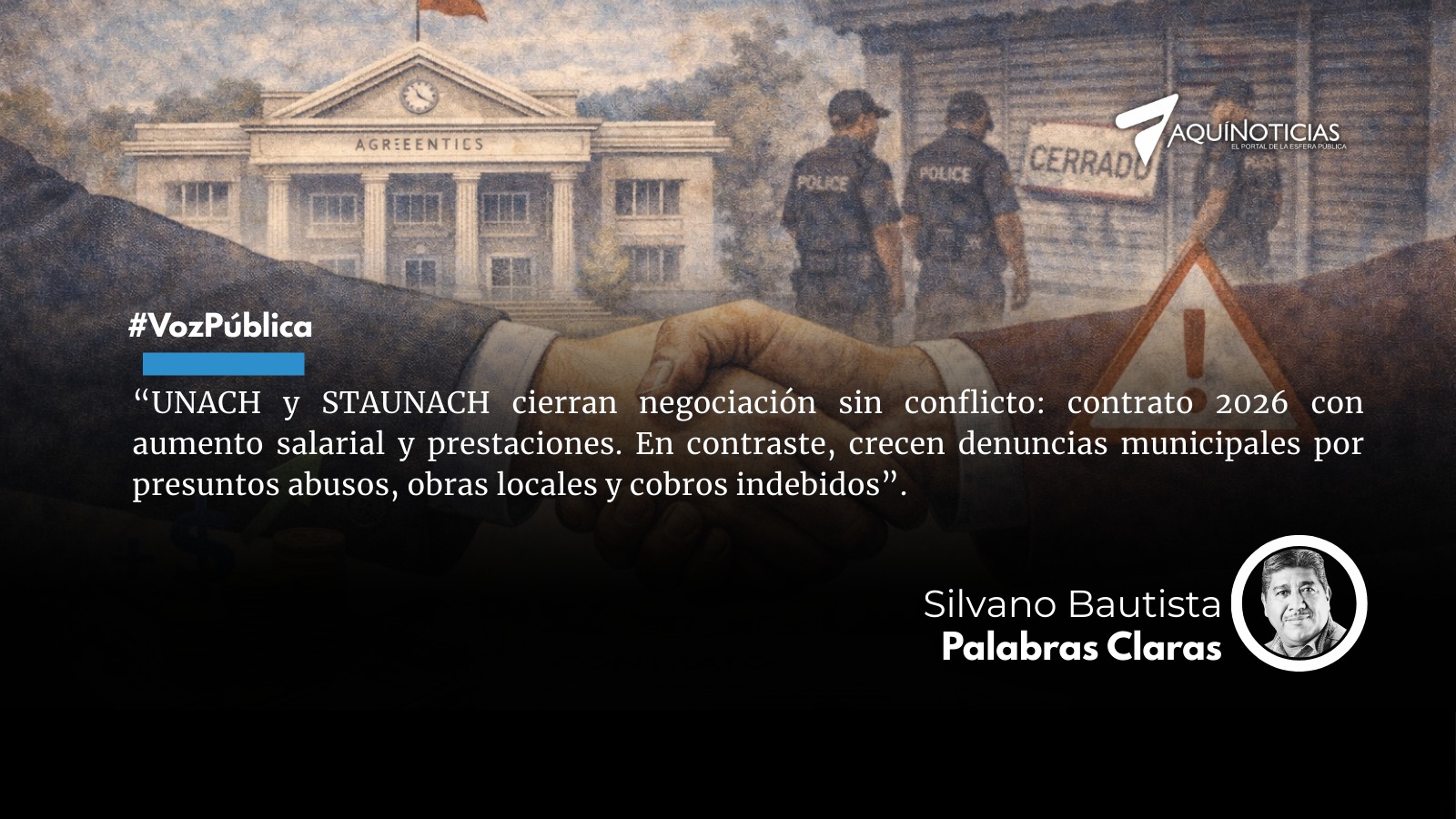
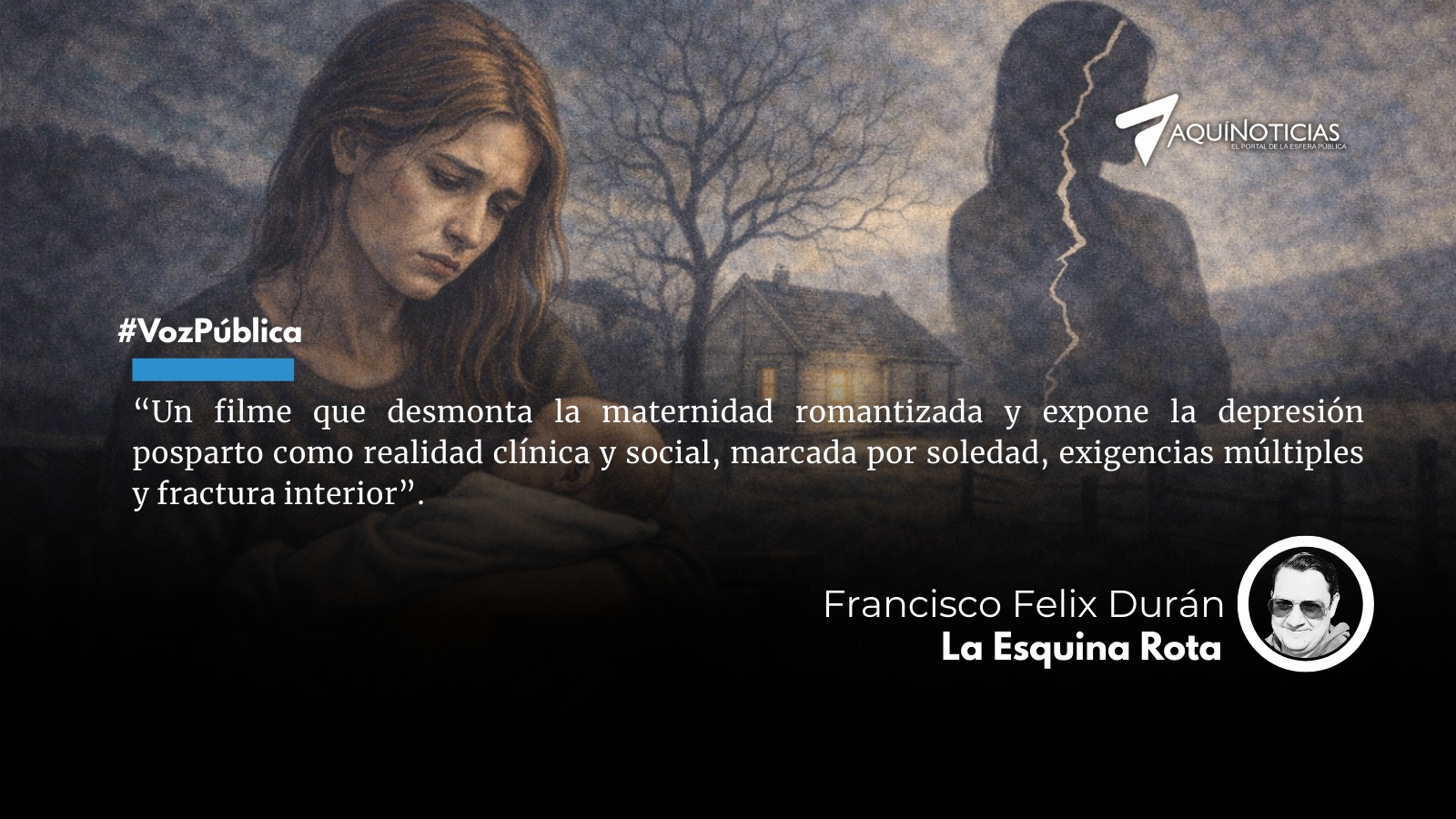

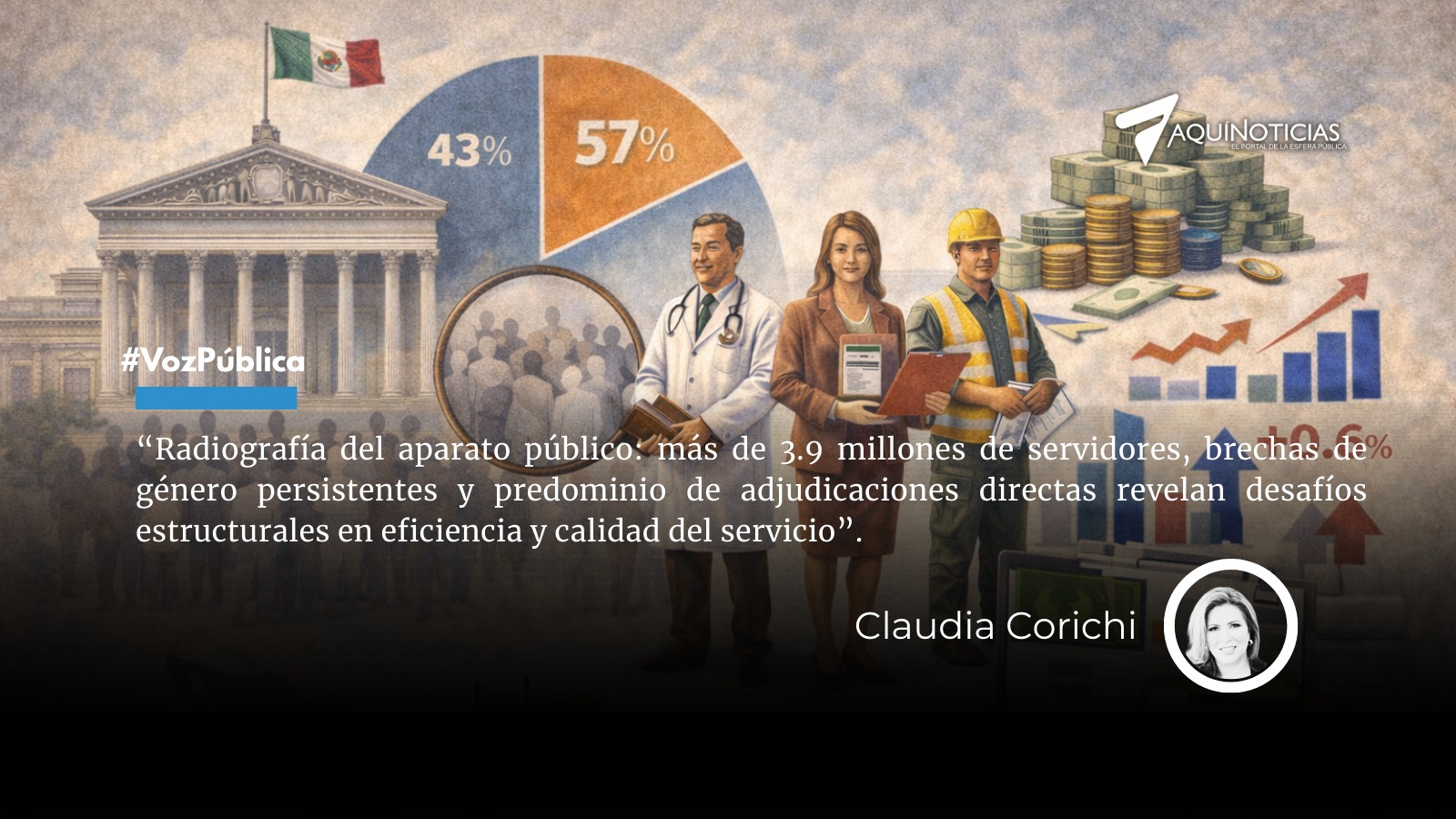
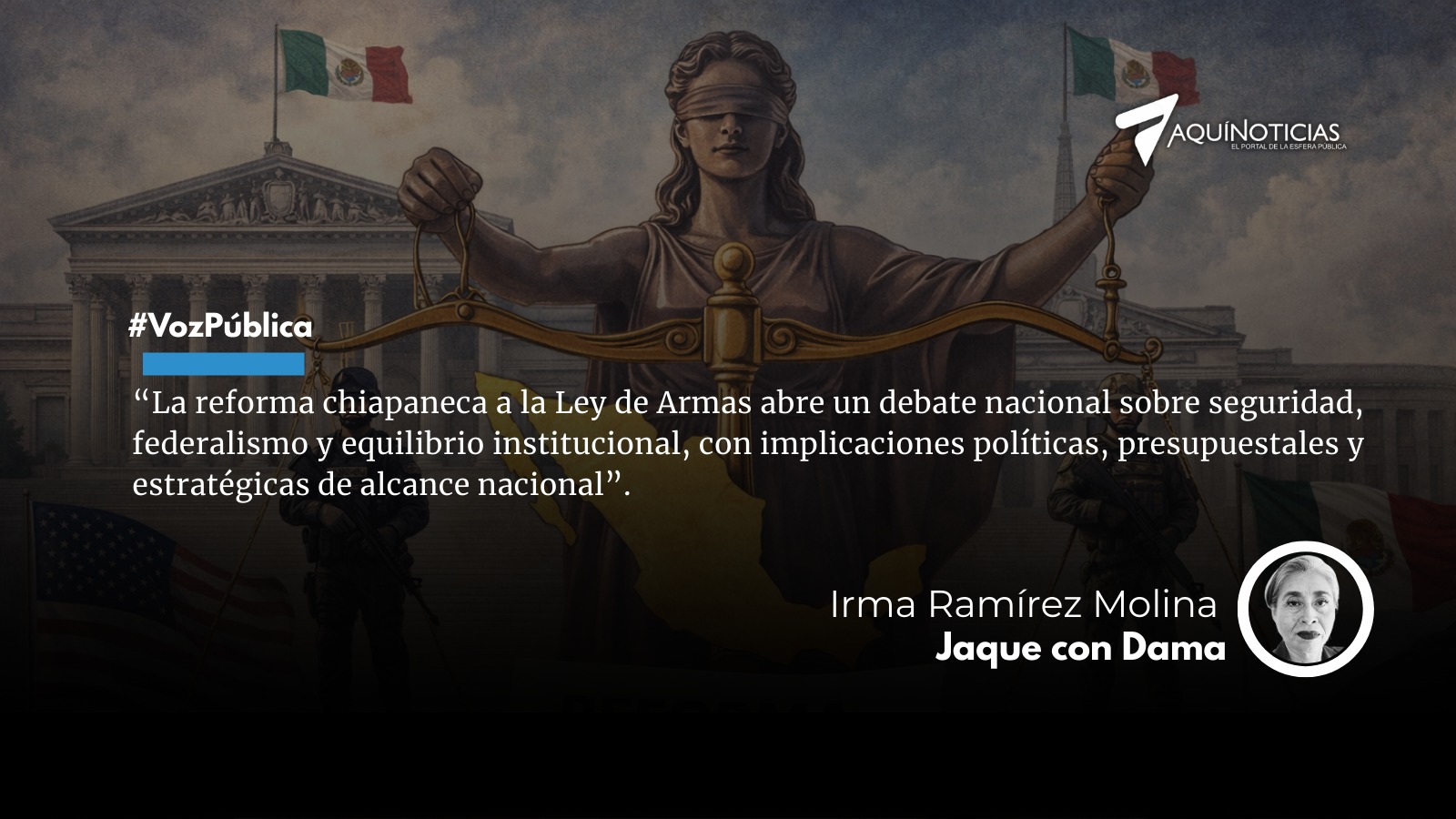



Un comentario
Excelente artículo Juan