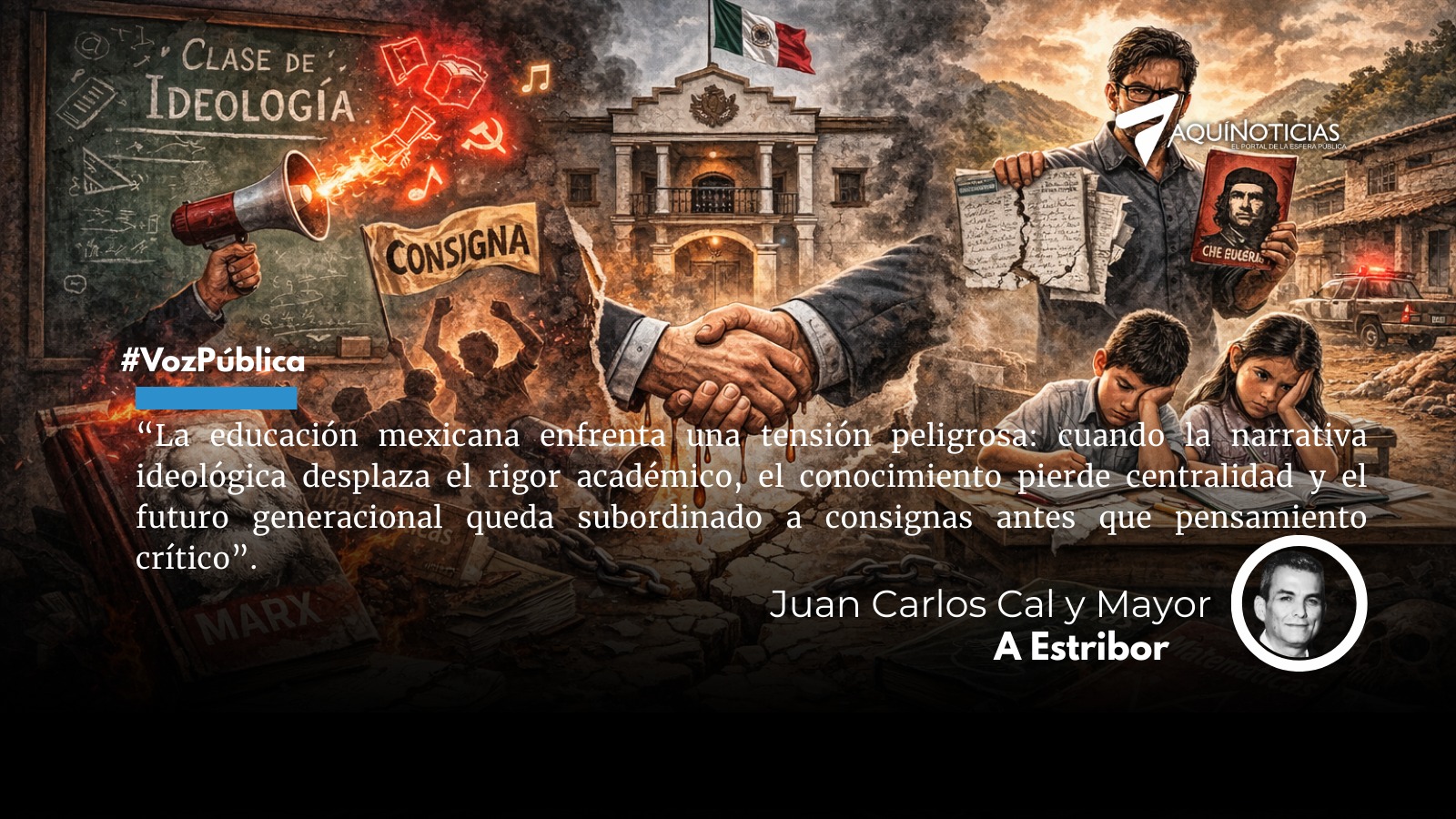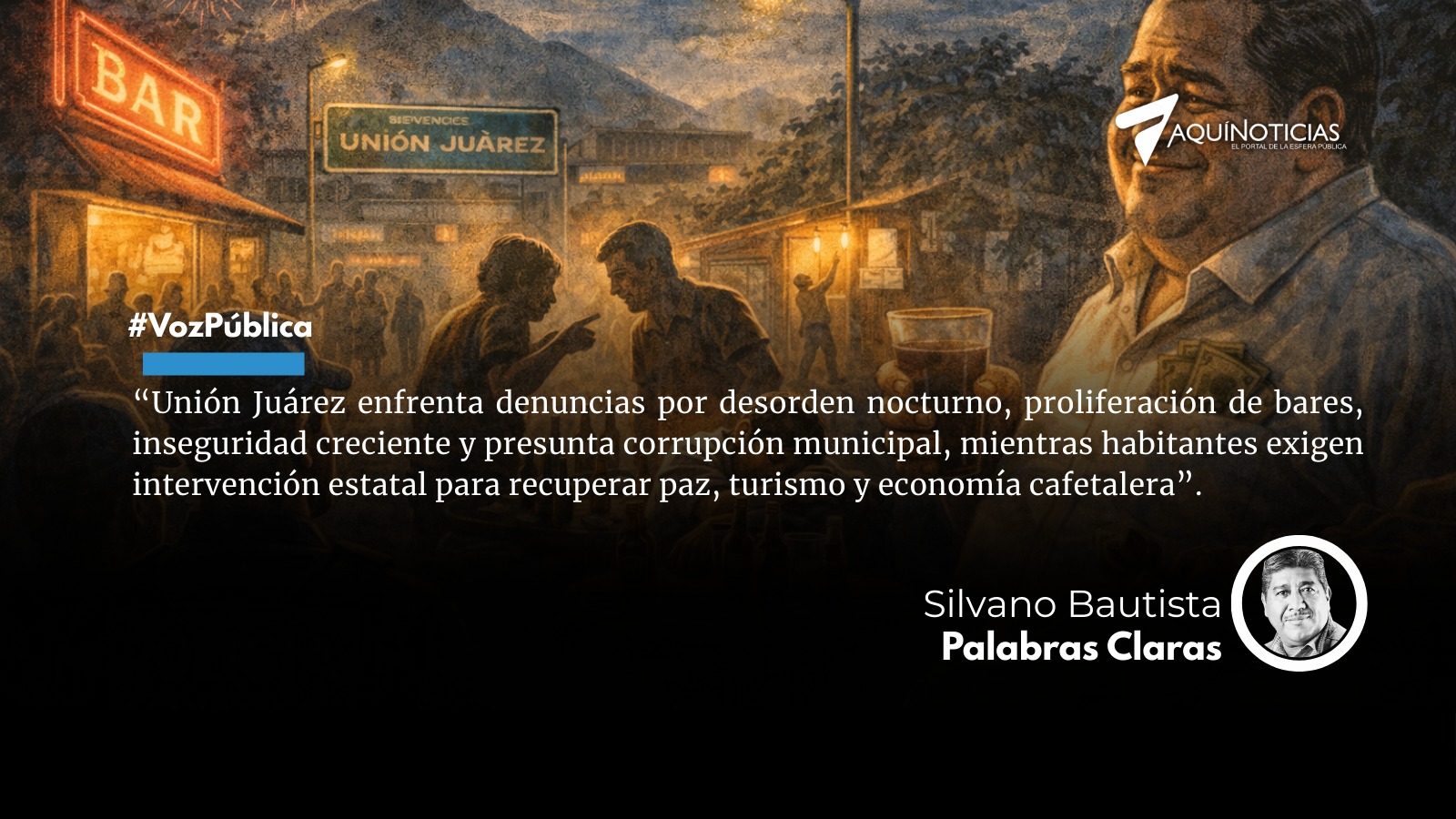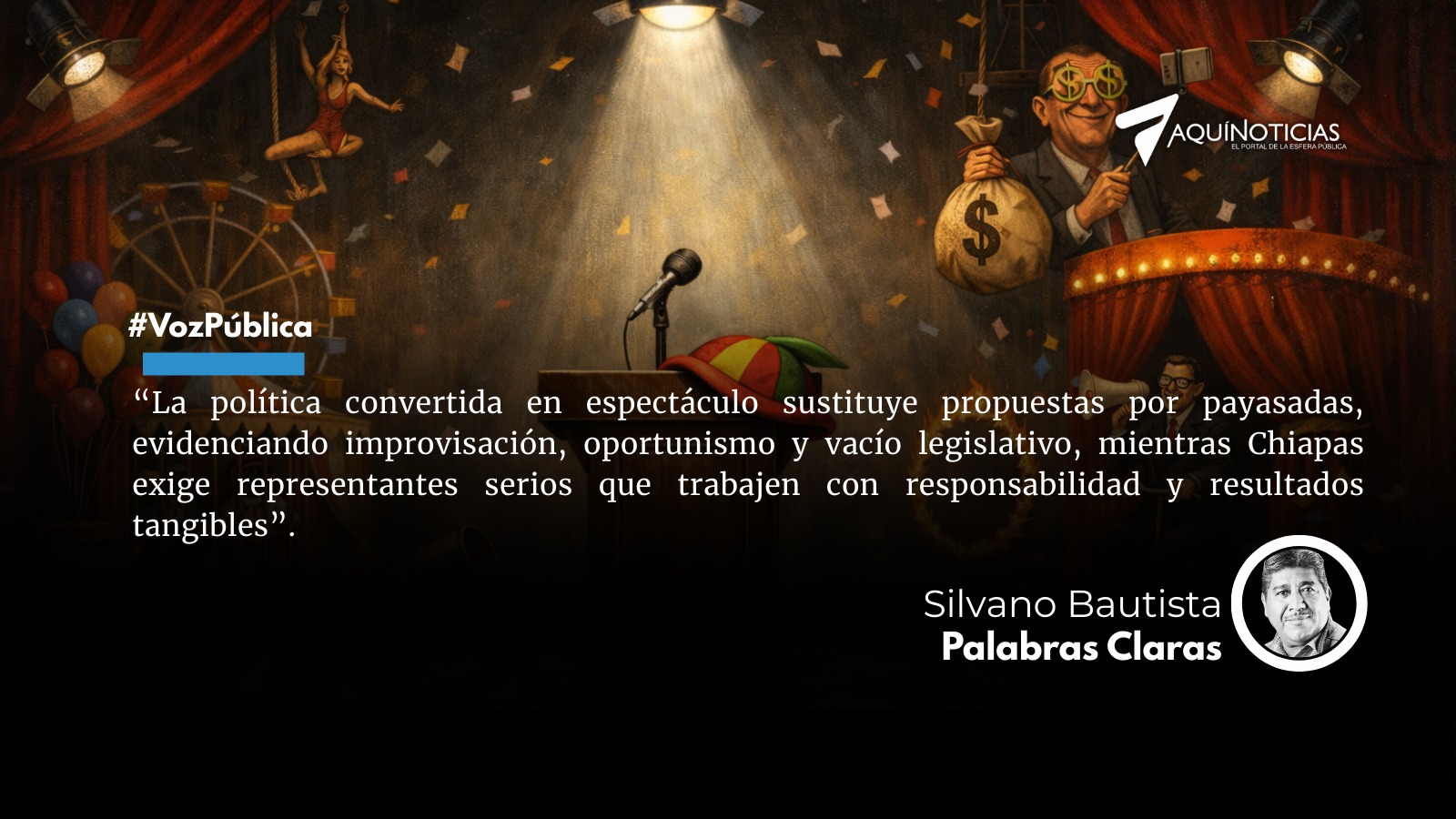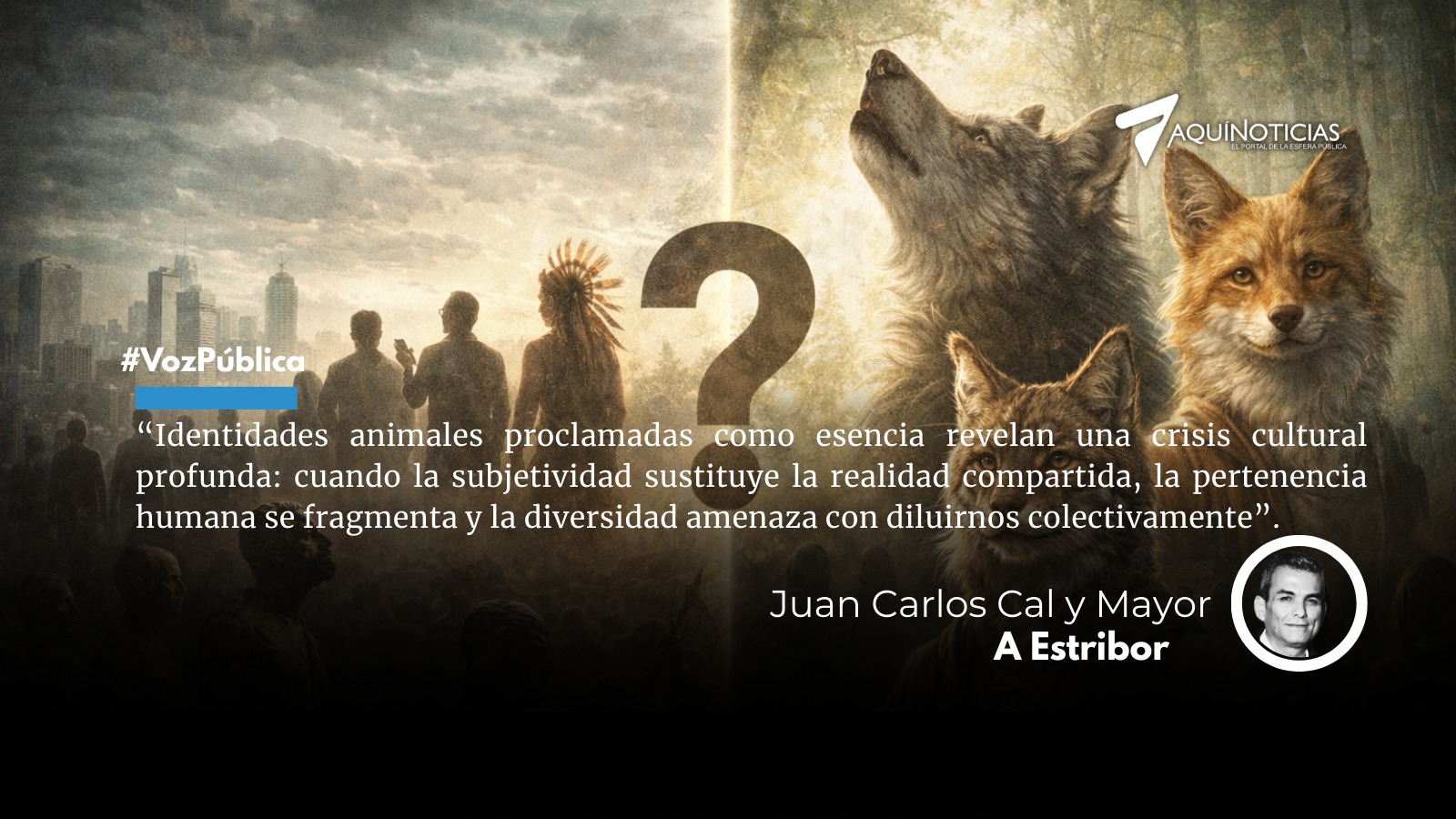Desquiciados
La discusión pública, en su sentido más profundo, es el alma de una sociedad democrática. Implica la confrontación de ideas, el ejercicio del pensamiento crítico y la disposición a escuchar al otro sin necesidad de coincidir. Sin embargo, ese espacio ha sido desvirtuado. Hemos dejado de argumentar para pasar a descalificar; de razonar, a estigmatizar; de escuchar, a insultar a la menor provocación. Cuando el argumento no se puede rebatir, procede el ataque ad hominem, la descalificación de la persona. La derrota del sentido común. Se olvida el mensaje y se destruye al mensajero. La deliberación ha sido sustituida por la polarización, y el desacuerdo se ha vuelto motivo suficiente para declarar a alguien como enemigo.
Hemos retrocedido, sin metáfora, a una especie de oscurantismo posmoderno. Hoy, el oscurantismo no viene de sotanas ni de inquisidores medievales, sino de comisarios ideológicos que pretenden dictar qué se puede pensar, decir o enseñar. El oscurantismo moderno prohíbe hacer preguntas. Quien duda del dogma —ya sea sobre género, clima, migración o cualquier tema sensible— es etiquetado como “negacionista” o “intolerante”. Vivimos bajo la amenaza constante de la cultura de la cancelación.
Actores, escritores, periodistas, políticos o ciudadanos comunes son silenciados por no adherirse al nuevo catecismo progresista. Las redes sociales, que nacieron como espacios de libertad, son ahora patrulladas por “guardianes de lo correcto”.
La razón ha sido desplazada, la ley relativizada, y el clamor de una muchedumbre encolerizada por narrativas impuestas ha derivado en una nueva inquisición.
No se queman brujas, pero sí reputaciones. La hoguera ha sido reemplazada por los linchamientos en redes sociales, y los tribunales, por una opinión adulterada que exige la guillotina sin pruebas ni derecho a defensa. Francisco Villa decía: “Primero fusilamos y después averiguamos”. En el período del Terror, durante la Revolución francesa, Robespierre justificaba las ejecuciones masivas: “El terror no es otra cosa que la justicia pronta, severa, inflexible; es, por tanto, una emanación de la virtud”.
Son las consecuencias del puritanismo ideológico que exige una adhesión total a determinadas causas o posturas. Lo políticamente correcto ha dado paso a lo políticamente obligatorio. La cultura de la llamada “corrección progresista” impone un credo moral que, lejos de promover el entendimiento, margina toda voz disidente. Cualquier crítica a la inmigración ilegal es discriminación; cualquier opinión que no se alinee con el feminismo es machismo. “Ultraderecha” es el mote para colocar una letra escarlata y aislar a la otredad con el castigo del rechazo social. Los nazis colocaban una estrella amarilla en el pecho de los judíos como símbolo de desprecio. La libertad de pensamiento, pilar de la cultura occidental desde la Grecia antigua, es cada vez más rechazada o, peor aún, perseguida.
Vivimos una paradoja: en la era de mayor acceso al conocimiento, crece el miedo a pensar distinto, a decir lo incorrecto, a disentir de las narrativas dominantes. El linchamiento digital, la cultura de la cancelación y el revisionismo moral del pasado han reemplazado los métodos clásicos del oscurantismo, pero conservan su esencia: controlar lo que la sociedad puede o no puede pensar.
El debate público se ha convertido en espectáculo. El discurso racional ha cedido su lugar al efectismo mediático. Llevan días discutiendo si Noroña viajó en first class; él, feliz por ser el foco de atención. Se acusa al gobierno por el ocultamiento en Teuchitlán, y se olvidan del cártel, que muy orondo sale a deslindarse en las redes sociales. Que si la diputada de Chihuahua lleva brigadas médicas y la apoya un empresario, ¿cuándo se ha visto eso? O, más bien, ¿cuándo no? La figura del estadista ha sido desplazada por la del histrión, que mide su éxito no en resultados, sino en likes y aplausos virtuales. Se trata de visibilidad, de estar en boca de todos, en una sociedad donde la mitad cree a ciegas y la otra se desahoga. Ya no importa si una idea es viable, sino si “vende” bien. Se gobierna no con visión de Estado, sino al ritmo de la frivolidad en las redes y la nota del día.
La demagogia sustituye a la ley, y el juicio sereno es aplastado por la pasión colectiva. La democracia requiere ciudadanos informados, críticos y comprometidos, no multitudes inflamadas por consignas que anulan la reflexión. La democracia no se agota en el acto de votar. Es, ante todo, una forma de vida. Un sistema en el que se respeta el derecho a disentir, donde las ideas del otro no se consideran una amenaza, sino una oportunidad para contrastar visiones y construir acuerdos. Discutir no es violentar; argumentar no es odiar. La verdadera tolerancia implica escuchar incluso aquello con lo que no estamos de acuerdo, sin recurrir a la censura ni a la descalificación automática.
Recuperar la sensatez en la discusión pública debería ser una tarea urgente. No se trata de eliminar el conflicto —propio de toda sociedad viva—, sino de canalizarlo por vías racionales. Es deber de los medios, de los líderes políticos y de la ciudadanía en general volver a dignificar la palabra, rehabilitar el diálogo y resistir la tentación del pensamiento único. Si la democracia se convierte en una trinchera de fanáticos que no dialogan, estaremos sustituyéndola, sin darnos cuenta, por algo mucho peor, como lo que ahora estamos viviendo.