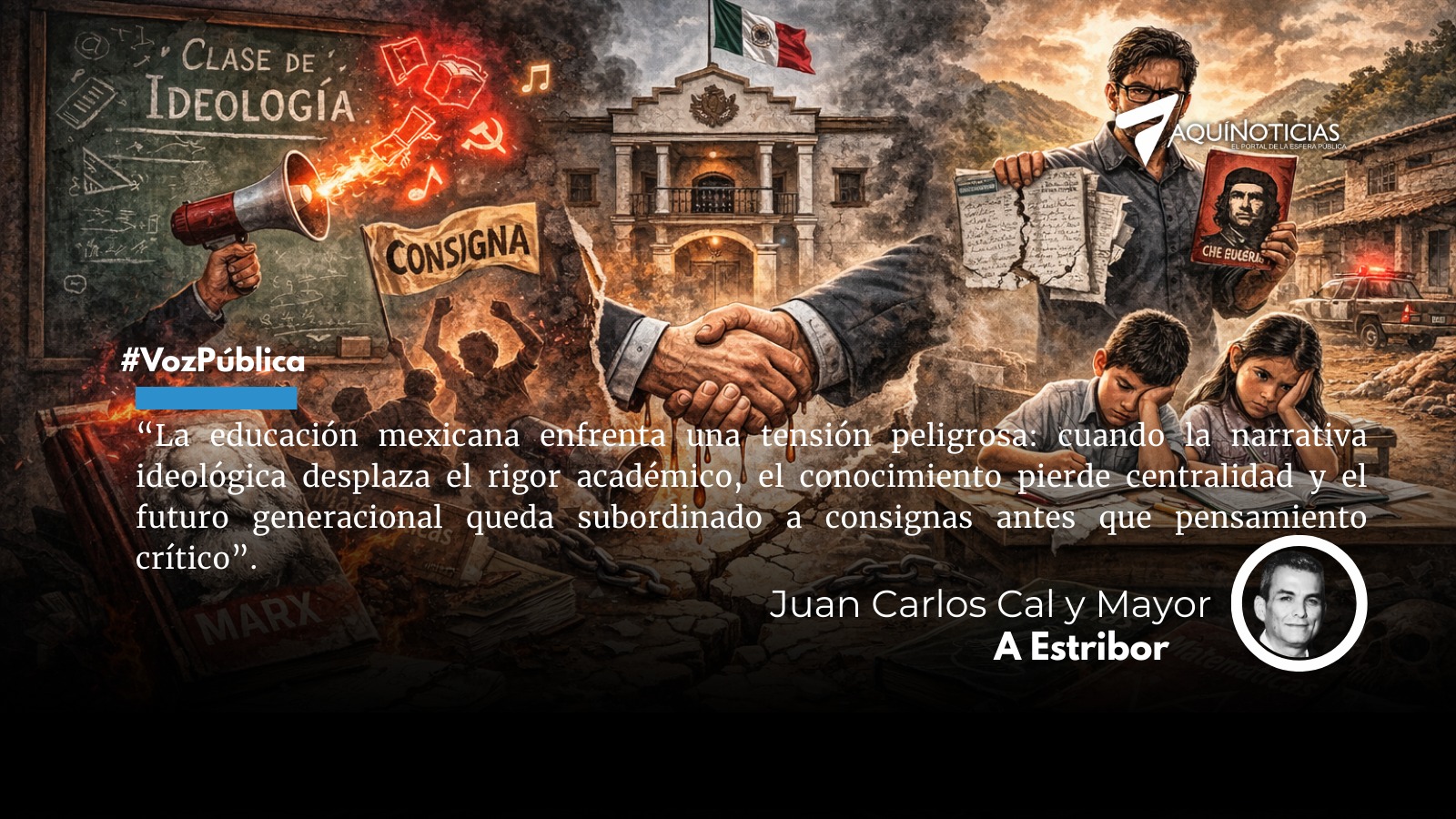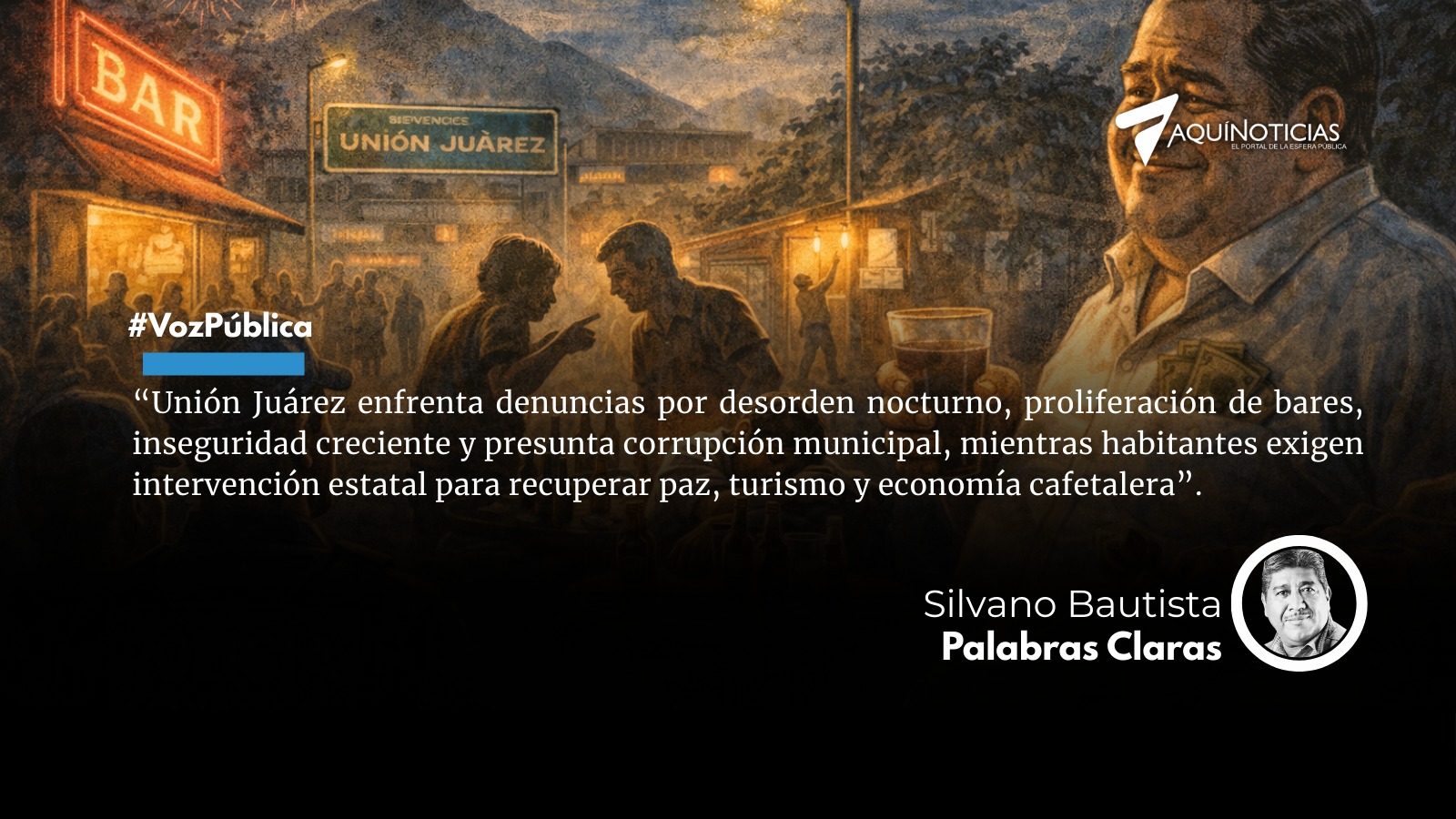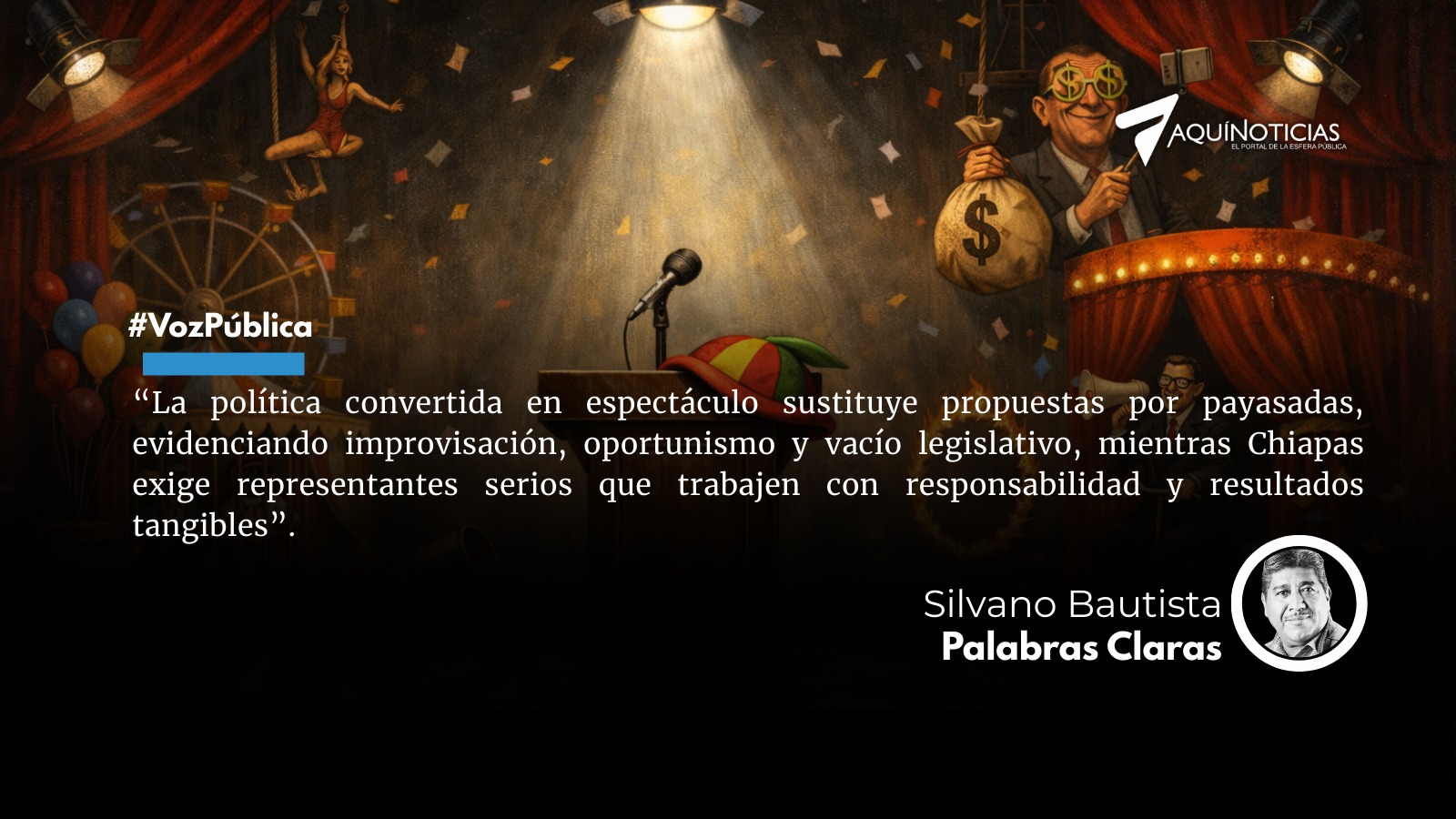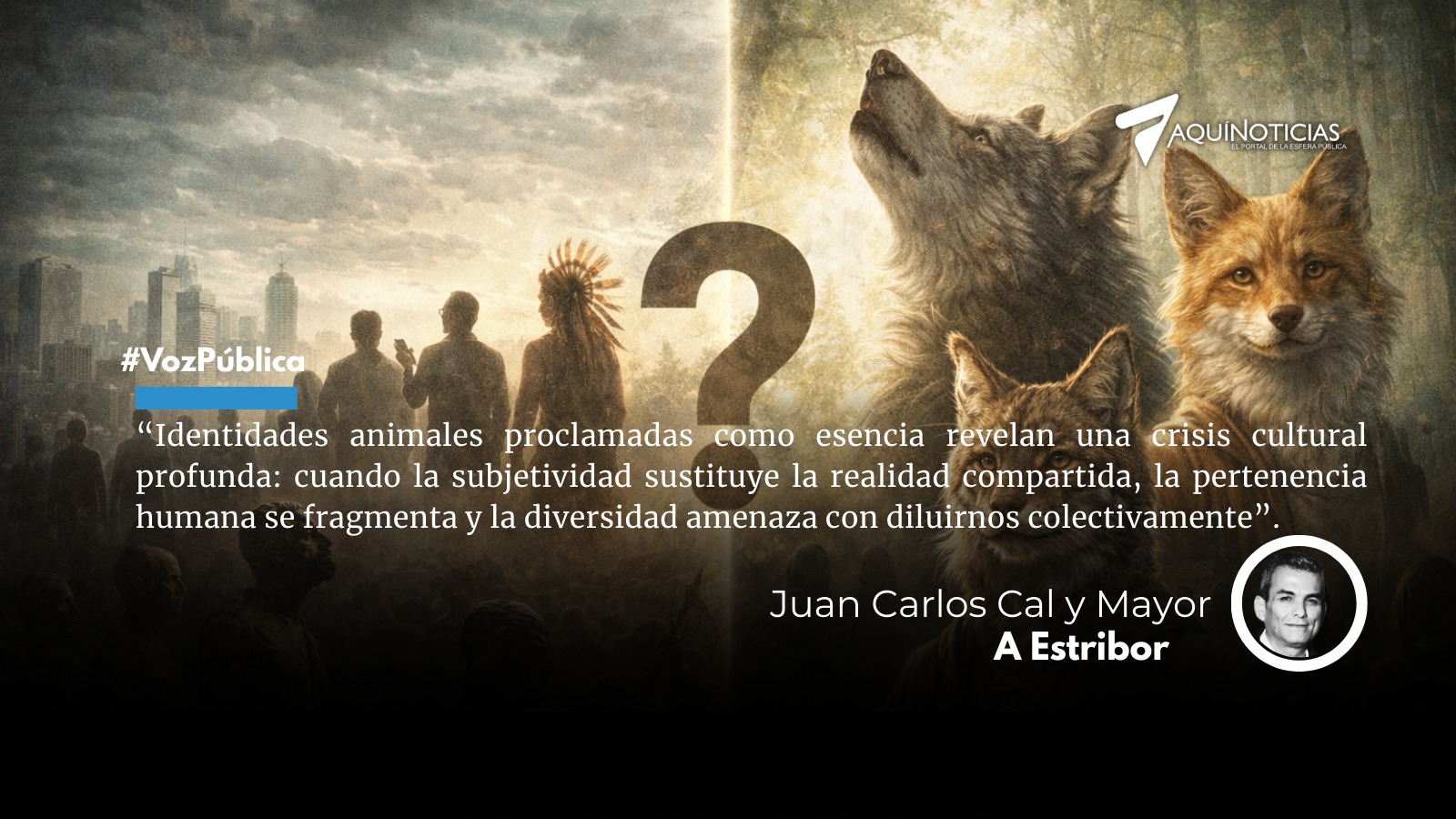Justicia en oferta
Estamos ante un proceso inédito en la historia institucional de México: la elección popular de ministros, jueces y magistrados. Un experimento que se nos quiere presentar como una forma de democratizar la justicia, de acercar las decisiones al pueblo bueno y sabio, de abrir las puertas del poder judicial a la ciudadanía. Sin embargo, detrás del discurso progresista y de la supuesta participación popular, lo que se observa es un espectáculo penoso y preocupante.
Basta con echar un vistazo a las redes sociales para ver a abogados y abogadas —muchos de ellos con una trayectoria respetable— recurriendo a las más básicas estrategias de mercadotecnia para promocionarse. Videos editados al estilo de campañas políticas, mensajes vacíos sobre justicia y honestidad, sonrisas estudiadas, jingles y hasta memes. Todo en aras de darse a conocer, de figurar en una lista por demás confusa y desbordada de aspirantes, en la que lo jurídico se diluye entre lo banal y lo efectista.
ELECCION A CIEGAS
No se trata de cuestionar el derecho de los ciudadanos a votar o de los profesionales a aspirar. Se trata de reflexionar sobre la naturaleza del cargo en juego. No elegimos representantes populares, sino impartidores de justicia. Personas que deben resolver conflictos penales o de cualquier otra índole, emitir sentencias, garantizar el debido proceso y proteger los derechos humanos. ¿Puede realmente el voto popular —muchas veces manipulado, condicionado o ignorante del perfil técnico de los aspirantes— garantizar la idoneidad de quienes ocuparán esas funciones?
DE LA TÓMBOLA AL AHÍ SE VA
Más grave aún es el método por el cual se ha iniciado este proceso. La llamada “tómbola” como mecanismo para ordenar a los candidatos no solo resta seriedad a la selección, sino que la convierte en un acto de azar indigno de la función judicial. A ello se suma una boleta electoral repleta de nombres en listados interminables que vuelven casi imposible para el votante promedio conocer, comparar y valorar perfiles con criterio. El resultado, lejos de ser claro o democrático, corre el riesgo de ser aleatorio, capturado por el ruido, o incluso por una simple confusión visual.
El dilema es profundo. Por un lado, dejar que el proceso siga su curso sin cuestionamientos implica resignarse a que el poder judicial se contamine aún más con la lógica electoral, con sus vicios, sus pactos, sus clientelas. Por otro, participar en él, aunque sea con los mejores argumentos, puede entenderse como una convalidación de una mecánica institucional viciada de origen. Una en la que el mérito, la experiencia, el conocimiento jurídico y la imparcialidad se ven desplazados por la popularidad, la capacidad de movilizar votos y, en no pocos casos, la cercanía con estructuras de poder político.
DE JUECES A CANDIDATOS
¿Queremos verdaderamente que los jueces penales —quienes decidirán sobre la libertad o la prisión de una persona— sean electos bajo criterios que poco o nada tienen que ver con la justicia? ¿Estamos dispuestos a que sus sentencias futuras estén condicionadas por los compromisos que hayan asumido en campaña? ¿O por la necesidad de reelegirse, si ese fuera el caso?
Más allá del debate académico o político, lo que está en juego es la integridad de la administración de justicia. Y esa no es una cuestión menor. En un país donde la impunidad es el pan de cada día, donde la justicia suele llegar tarde o nunca, el remedio no puede ser —ni siquiera en apariencia— la conversión del juez en candidato. No podemos combatir la falta de legitimidad con la farándula electoral.
EL HÁBITO NO HACE AL MONJE
Como si no bastaran el desorden organizativo y la banalización del procedimiento, el proceso mismo se encuentra viciado por la injerencia del partido en el poder. Lejos de garantizar una participación ciudadana genuina, se observa una operación orientada a posicionar perfiles afines, mediante prácticas que comprometen la equidad y la transparencia. La pretensión de democratizar la justicia se ve así adulterada por intereses políticos que buscan extender su control a un poder que, por definición, debería ser autónomo. A ello se suma el riesgo —no menor— de que resulten electas personas sin la más mínima preparación, sin experiencia en el ámbito judicial o en el litigio. En lugar de fortalecer al Poder Judicial, esta dinámica amenaza con erosionarlo desde sus cimientos.
IGNAROCRACIA
Por ahora, toca observar con atención. Ver cómo se desarrolla este experimento. Analizar el comportamiento de los actores políticos, la manera en que se construyen candidaturas, el uso de recursos públicos, la intervención de partidos y grupos de poder, y sobre todo, el tipo de mensaje que se le envía a la ciudadanía. Porque si lo que se instala es la idea de que cualquier persona con carisma o una buena campaña puede ser juez, estamos abriendo la puerta a una justicia mediática, volátil, presionada por las redes y subordinada a la lógica del aplauso. O peor aún, que resulte un ejercicio totalmente aleatorio donde se elija sin claridad ni certidumbre.
La justicia no es un concurso de popularidad. No debería estar en oferta, ni al mejor postor ni al más simpático. Y sin embargo, eso es exactamente lo que estamos viendo.