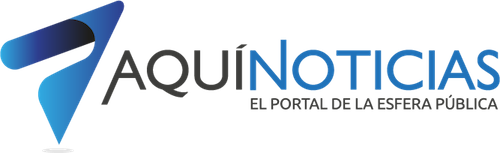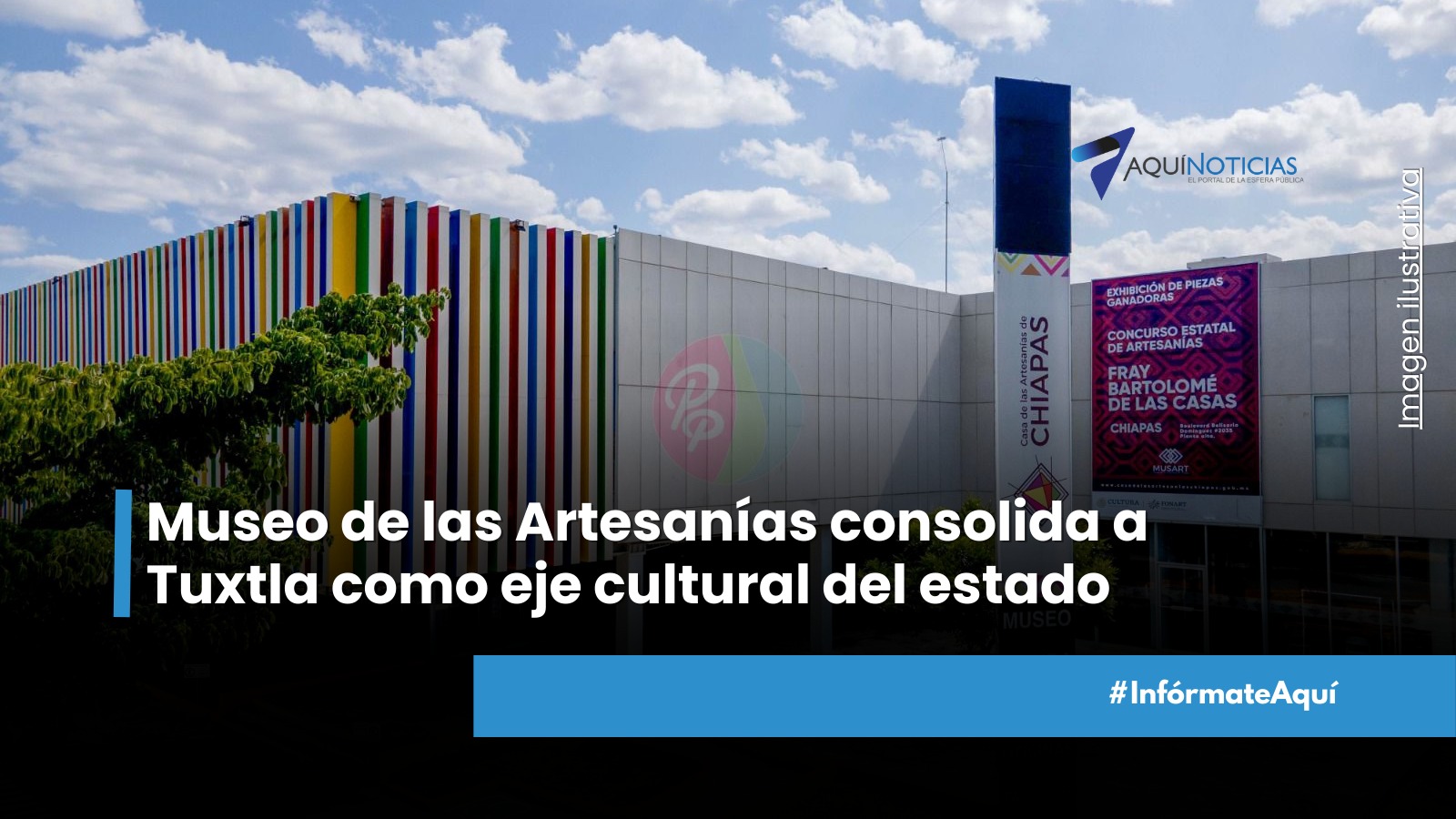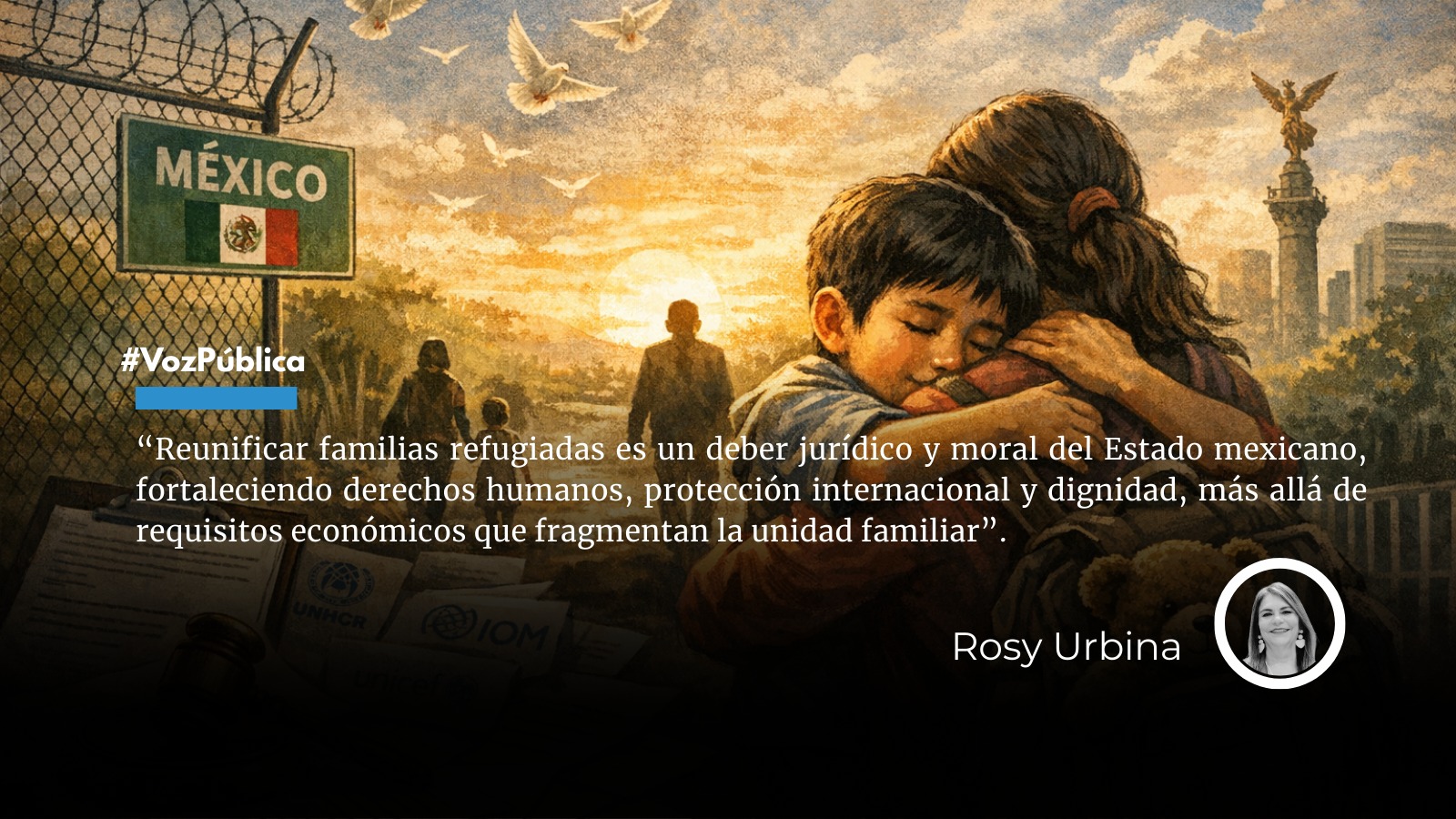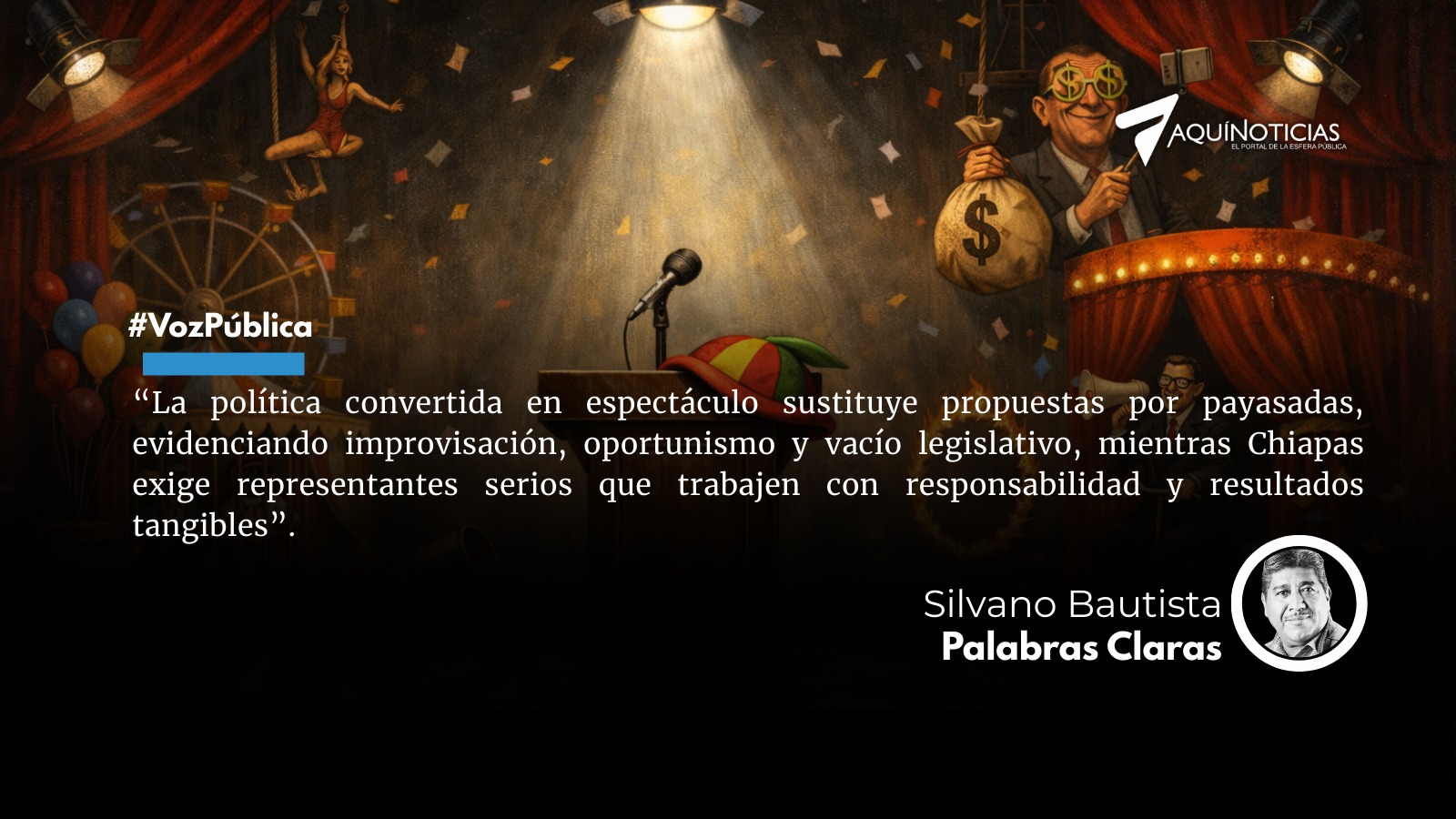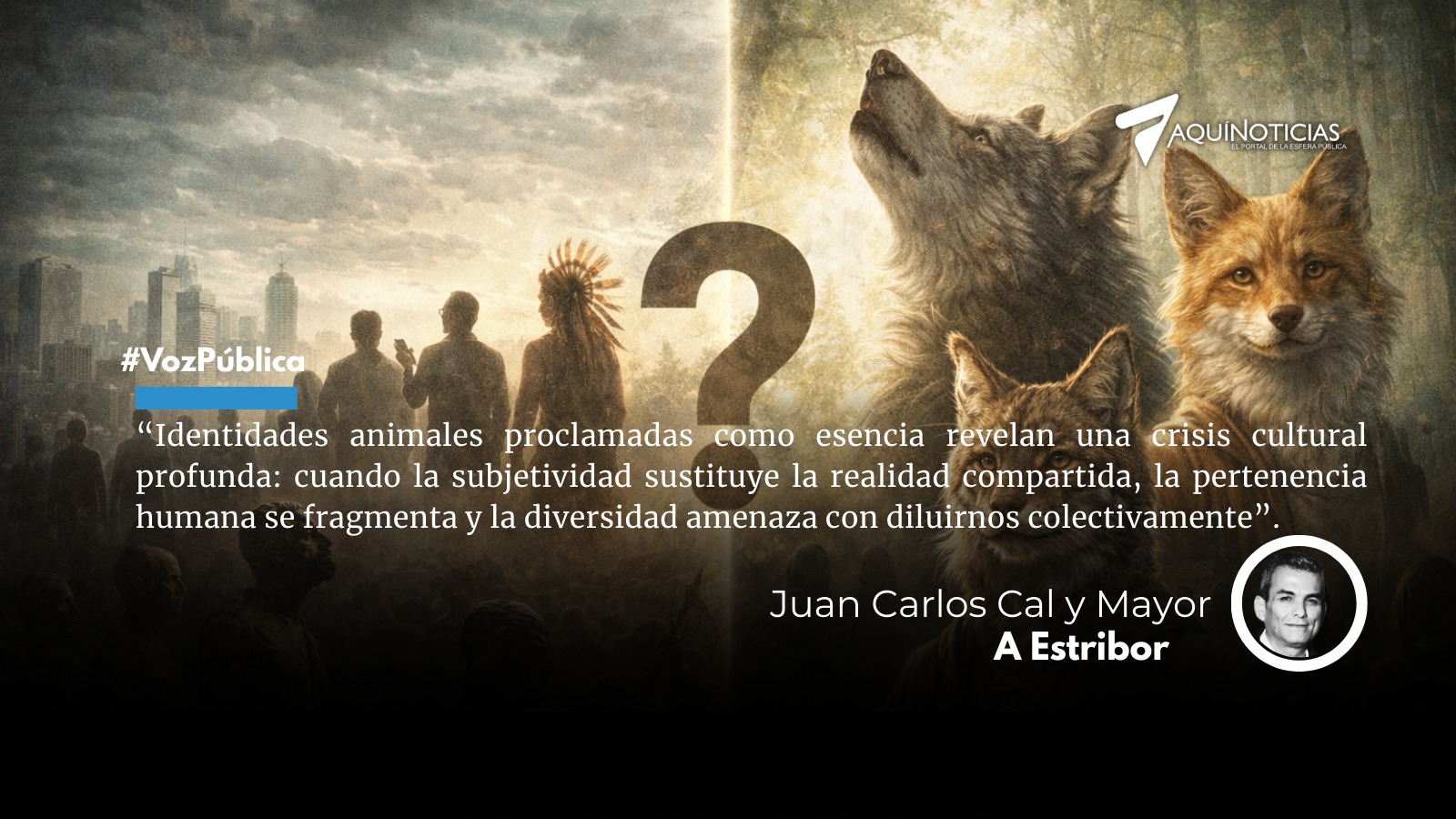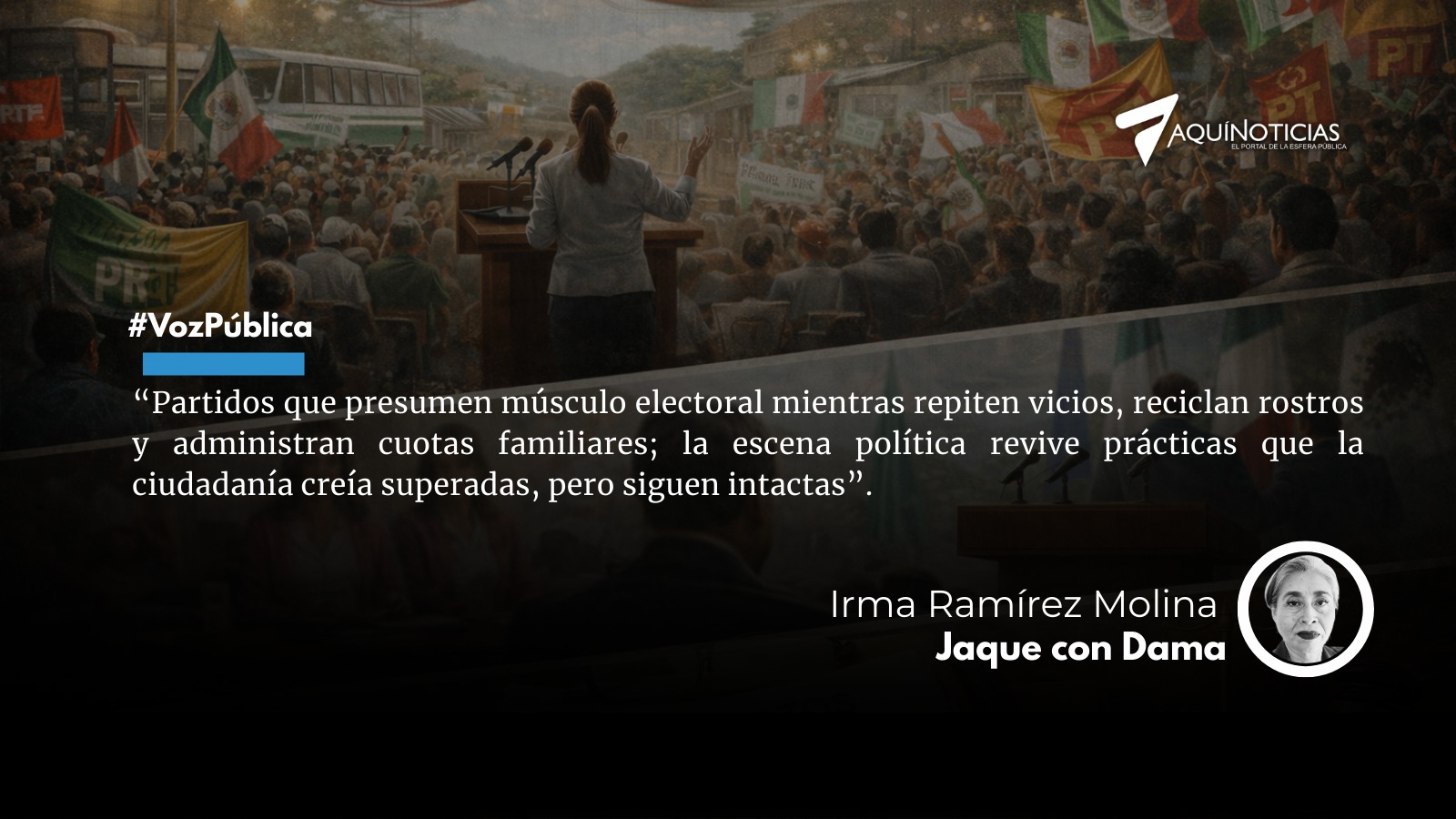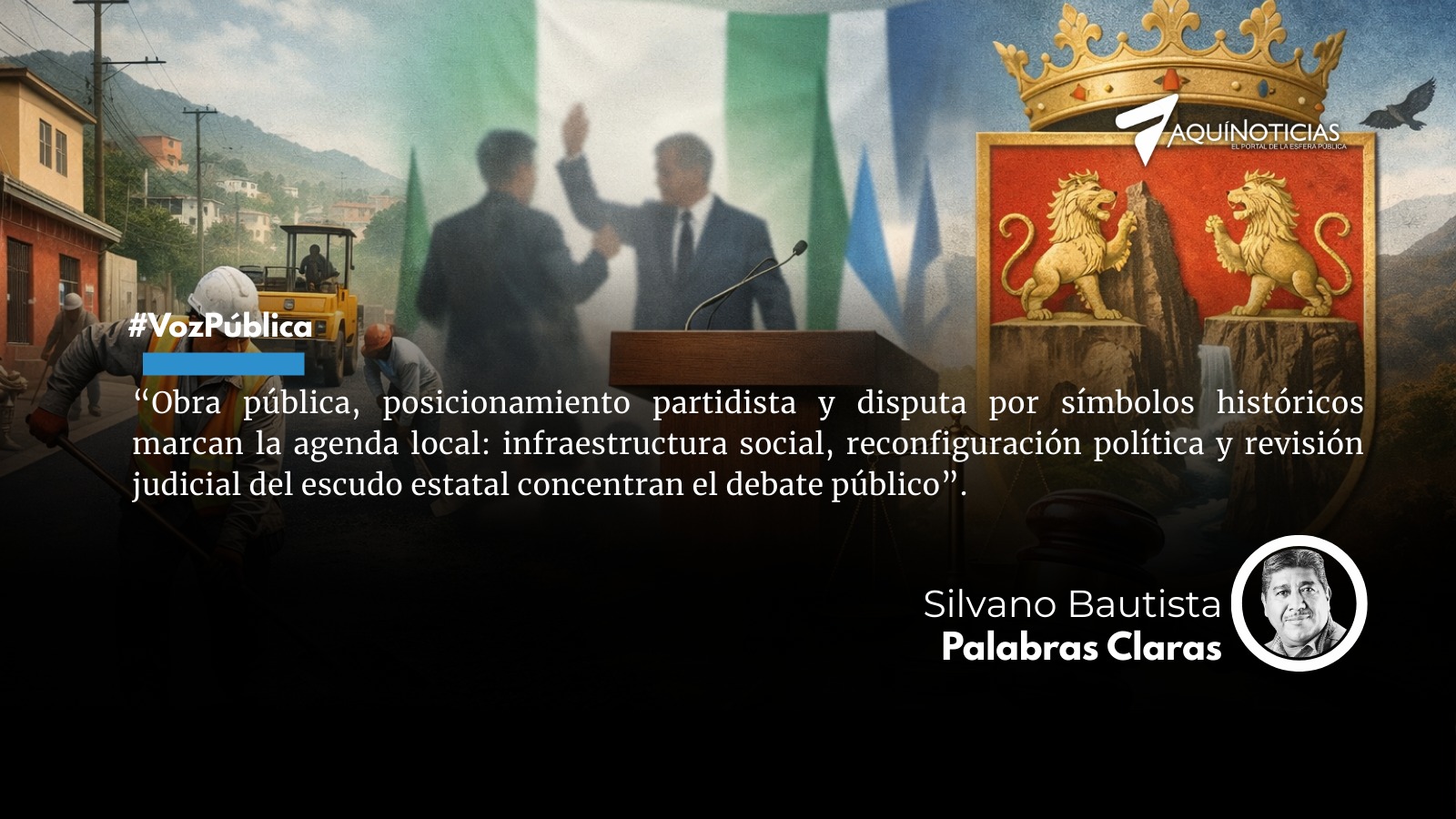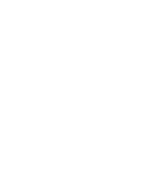Premiar o sacrificar al vencedor
En Europa, los futbolistas de élite se han convertido en una suerte de aristocracia mediática global. Sustituyen los títulos hereditarios con su fama, su talento y su capital simbólico. Como los antiguos monarcas, ostentan fortunas inmensas, estilos de vida suntuosos, influencia cultural y una visibilidad constante en la esfera pública. Son objeto de veneración masiva, como lo fueron los nobles en sus palacios y campos de batalla. En lugar de linajes, heredan y transmiten fama; en vez de blasones, lucen marcas. Las personas admiran el éxito y el mérito tras historias que revelan la superación personal.
Paralelamente, en los Estados Unidos, figuras como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates o Steve Jobs se han erigido como signos de admiración, construyendo una aristocracia meritocrática basada en la innovación, la disrupción tecnológica y la acumulación de capital. Los nuevos magnates son vistos como visionarios y forjadores del destino moderno, cuya influencia global rivaliza con la de muchos jefes de Estado.
En ambos casos, ya sea desde el deporte o la tecnología, el poder simbólico ha cambiado de manos, pero sigue obedeciendo a la misma fascinación humana por el éxito, el prestigio y la grandeza.
GLADIADORES
En Roma, el triunfo era la gloria. El gladiador que sobrevivía en la arena no solo salvaba la vida: ganaba la admiración pública, el derecho a premios, riquezas y, en casos excepcionales, la libertad. El éxito era celebrado. La excelencia, recompensada. El sobreviviente era símbolo de fuerza, valor y destino. Roma, en su brutalidad, comprendía una verdad esencial: se honra a quien vence. Lo decía Virgilio en su Eneida, exaltando el espíritu humano: «La victoria favorece a los audaces y corona la vida de los que se atreven.»
MESOAMÉRICA
En cambio, en la Mesoamérica prehispánica, el destino de los triunfadores solía ser muy distinto. Paradójicamente, el vencedor del juego de pelota no necesariamente era premiado, sino más bien sacrificado. Decapitado como la más alta ofrenda a los dioses. Ganar era, paradójicamente, morir. Triunfar significaba convertirse en alimento para las fuerzas cósmicas. Lo que en Roma era un peldaño hacia la gloria humana, aquí era el umbral hacia el olvido. Como ya se imaginará, el juego podía durar horas hasta que uno de los contendientes lograba pasar la pelota por el aro, lo cual era harto complicado.
No se trata de una anécdota histórica inofensiva. Es la radiografía de dos culturas que terminaron produciendo destinos distintos. Unas civilizaciones impulsaron la técnica, el derecho, el pensamiento; otras se consumieron en sus propios altares de sangre. Premiar el éxito o castigarlo. Esa es la diferencia fundamental. Y, todavía hoy, siglos después, seguimos atrapados en esa encrucijada.
A unos los admiran y a otros los odian. En Estados Unidos saben admirar al que construye, innova, crea; al que, en lugar de maldecir la oscuridad, enciende una chispa que nos puede llevar a la Luna, explorar otros planetas o soñar con viajar a Marte. Aquí, en cambio, la lógica es otra: creer que el éxito solo puede ser consecuencia de alguna componenda oscura, de corrupción, de trampa o de robo. No nos cabe en la cabeza que alguien llegue alto por talento o esfuerzo.
EL SAPO Y LA LUCIÉRNAGA
Somos, como ilustró José Ingenieros en su fábula del sapo y la luciérnaga, prisioneros de una lógica miserable: el sapo persigue a la luciérnaga no porque le haya hecho daño, sino simplemente porque brilla. El brillo ajeno ofende más que cualquier ofensa real. Y como lo sentenció el propio Ingenieros en su análisis sobre la envidia: «La envidia no es más que una confesión de inferioridad. El mediocre odia el brillo ajeno porque recuerda la opacidad de su propia alma.»
A Ricardo Salinas Pliego muchos lo odian, lo envidian o lo desprecian sin matices. Allá, admirar al que asciende es natural; aquí, desconfiar del que prospera es casi un mandato cultural. Idolatramos a nuestros héroes de forma infantil… pero, apenas alzan la cabeza, somos los primeros en pedir que rueden. Cuauhtémoc Blanco, adorado como semidiós futbolístico, fue también triturado por la maquinaria del escarnio cuando se atrevió a pisar terrenos políticos. Somos una sociedad que encumbra y descuartiza con la misma facilidad.
No es solo resentimiento. Es una cultura anclada en la incapacidad de convivir con el éxito ajeno. La idiosincrasia de la envidia: no soportamos el éxito del otro, ni aprendemos de él, ni nos impulsa a superarlo. Preferimos ver caer al que sube antes que esforzarnos por alcanzarlo.
Mientras en otros lados triunfar lo es todo, aquí muchas veces es una condena. Y como alguna vez escribió José María Luis Mora, lúcido y amargo, observando las raíces de nuestra desgracia: «El pueblo mexicano se consuela más fácilmente con el desastre glorioso que con el éxito arduamente conquistado.» Hasta que no cambiemos esa pulsión suicida, seguiremos celebrando a nuestros gladiadores… para después ofrecerlos en sacrificio.