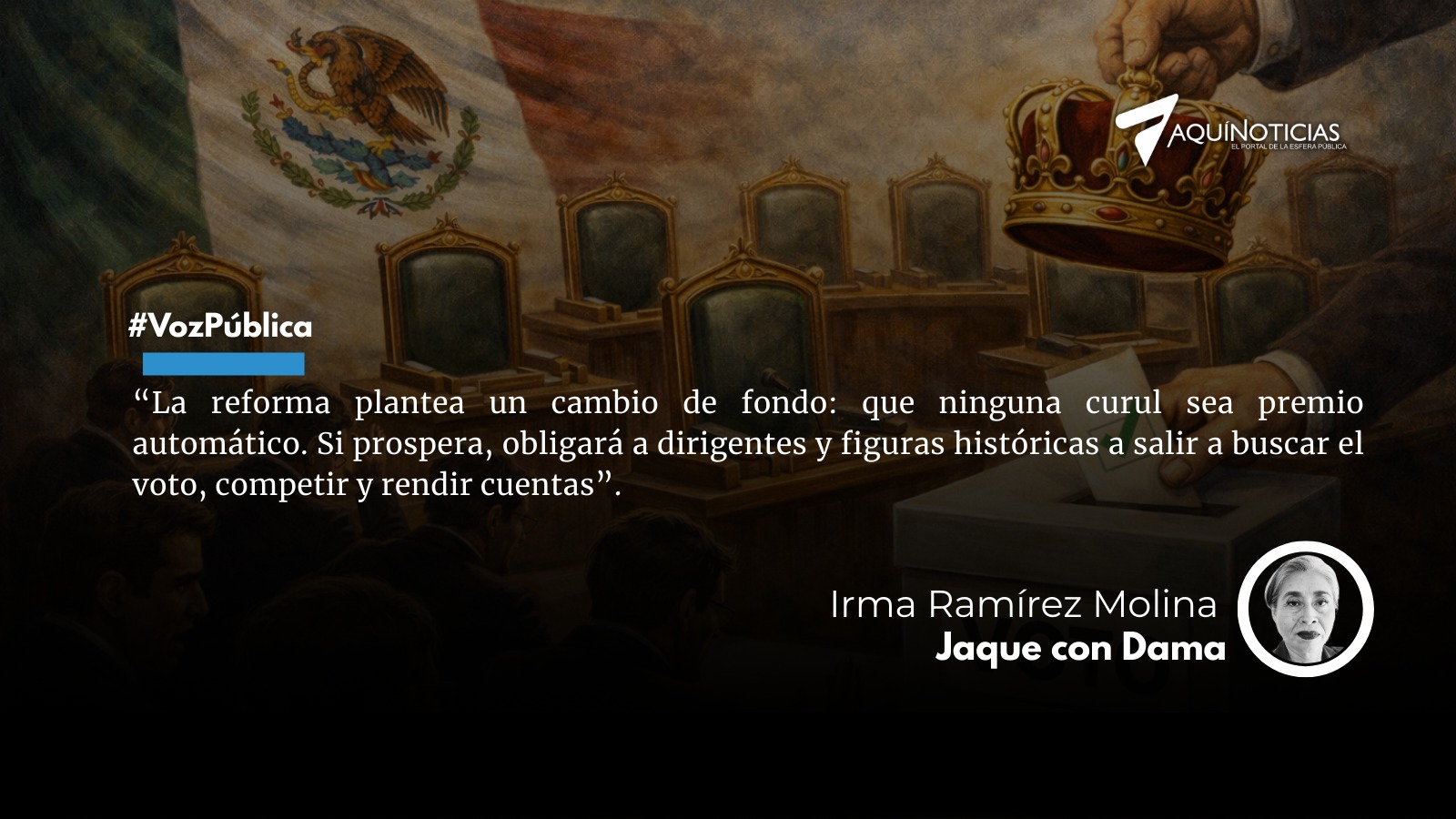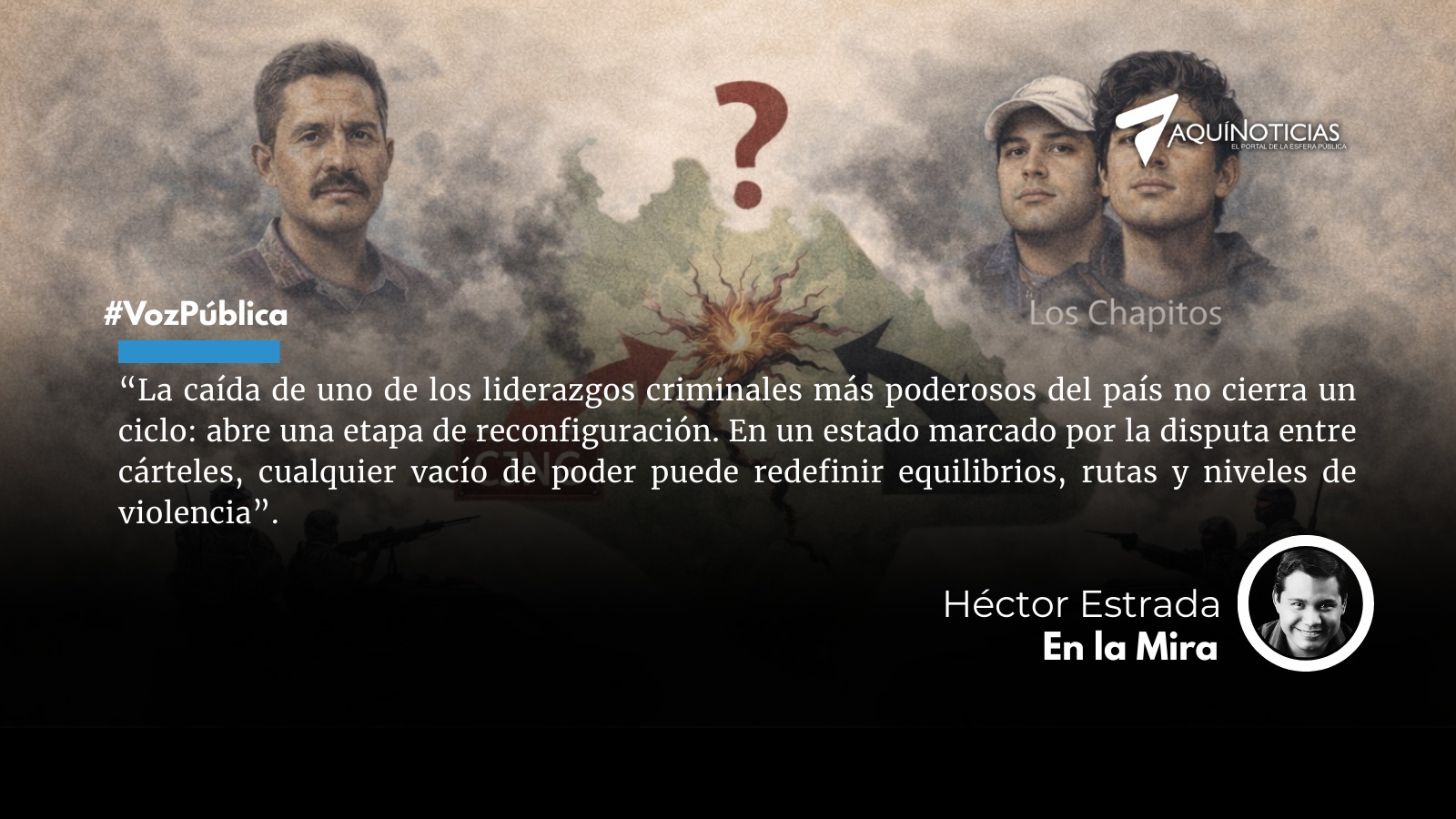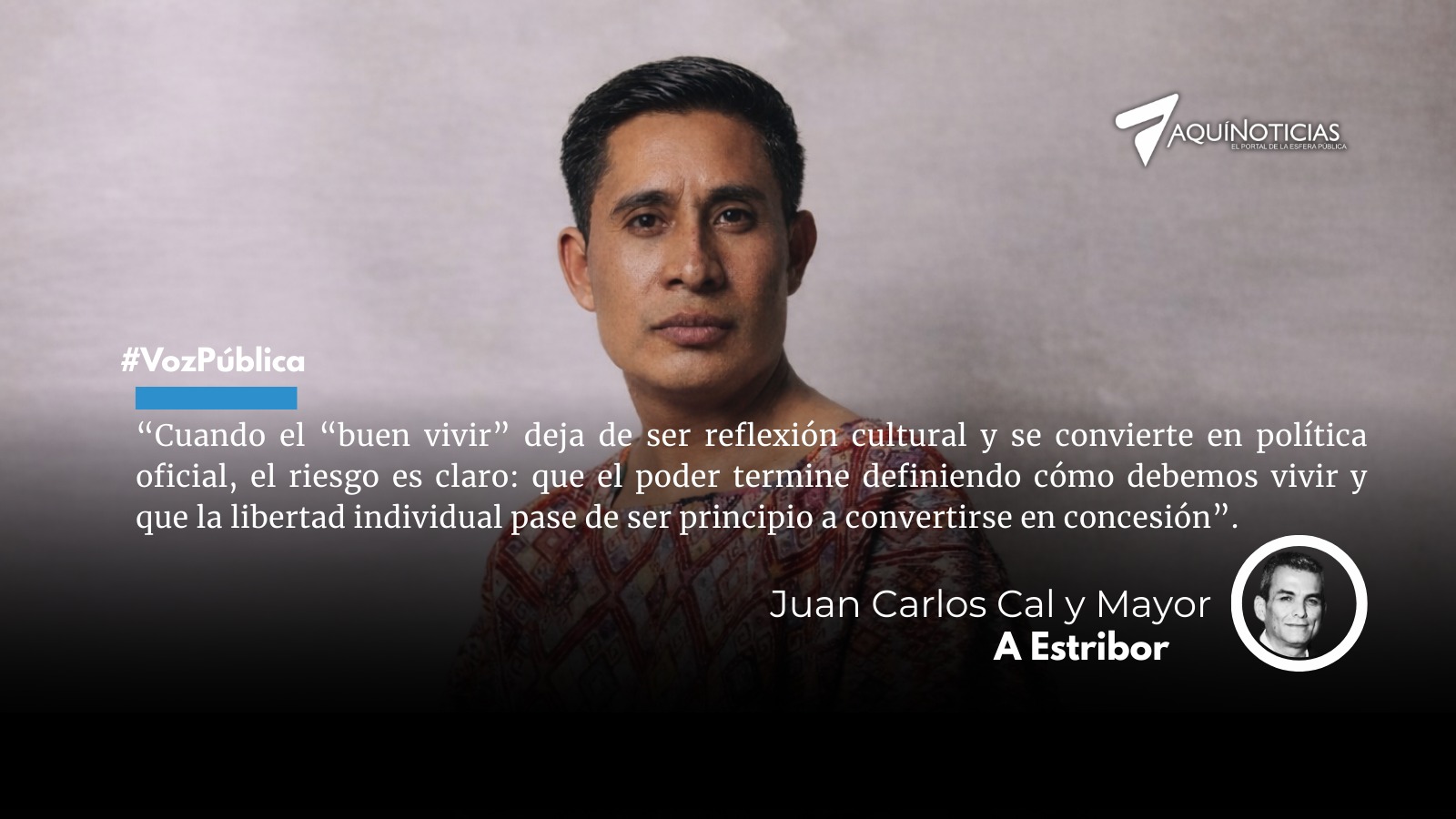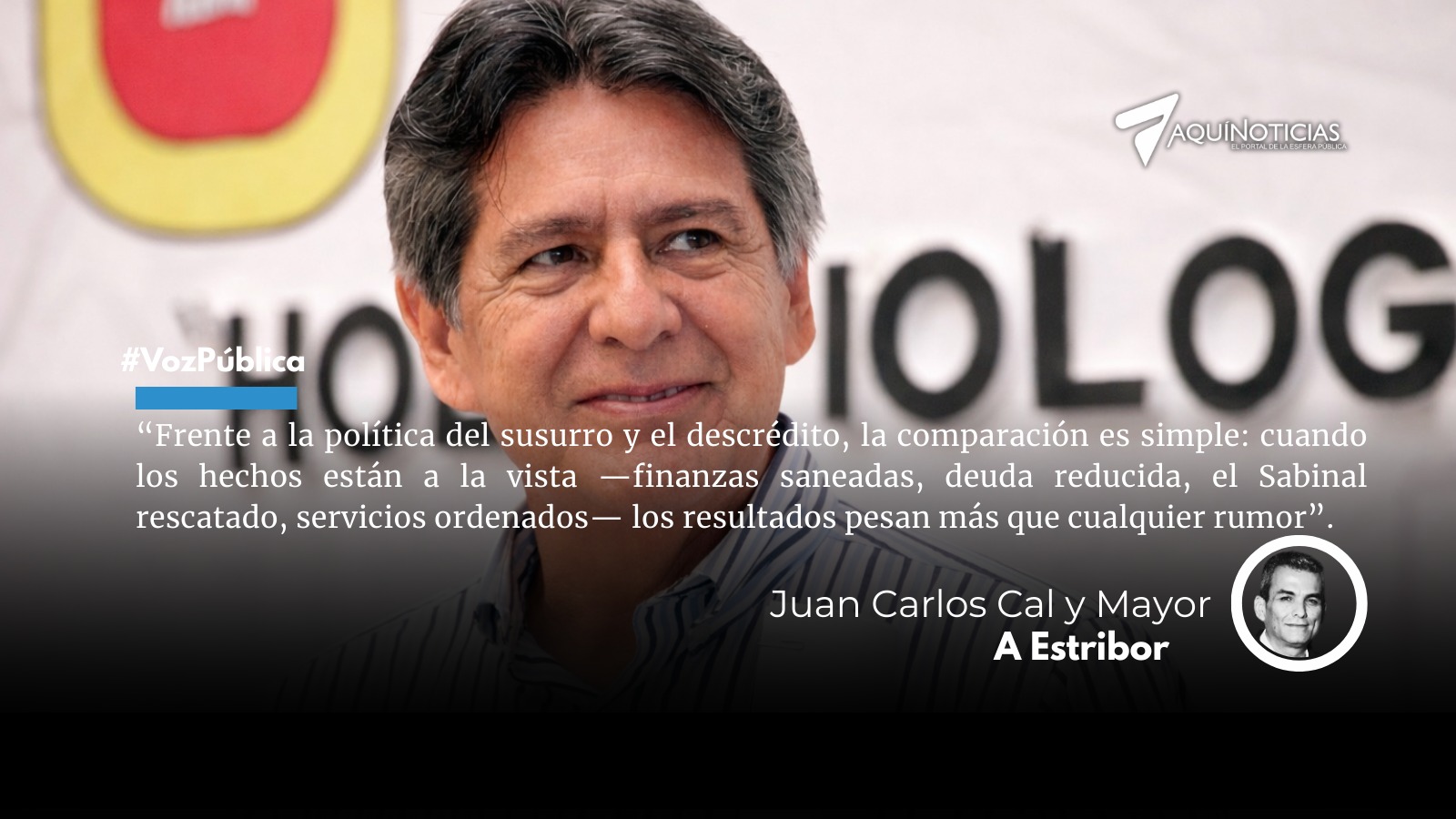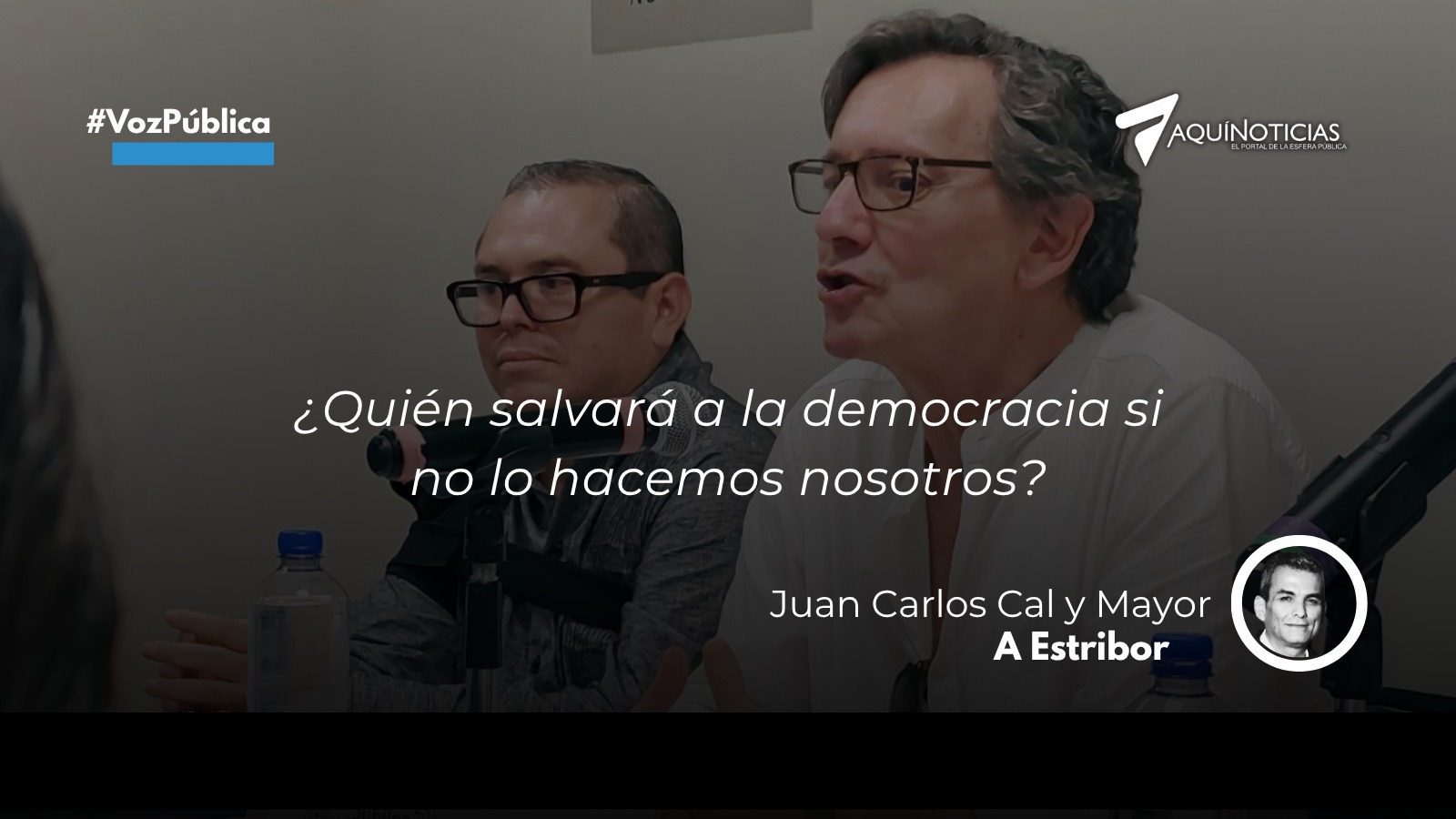La democracia sitiada
La democracia atraviesa uno de sus momentos más críticos desde que se convirtió en el régimen político dominante en Occidente. Ya no se trata únicamente de corregir sus imperfecciones o consolidar instituciones, sino de reconstruir su legitimidad desde la raíz, en un contexto de profunda desafección, desconfianza y polarización. Así lo planteó el politólogo español Fernando Vallespín en la conferencia inaugural del diplomado “La democracia ante los grandes desafíos de América Latina”, organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Salamanca.
LA FATIGA DEMOCRÁTICA
Según Vallespín, hemos dejado atrás aquella fase optimista que describió Fukuyama, en la que la historia parecía avanzar hacia la consolidación democrática. La caída del Muro de Berlín, la tercera ola de democratización descrita por Samuel Huntington, y la expansión de regímenes representativos en América Latina alentaron la idea de que la democracia era el destino inevitable de las naciones modernas. Hoy, sin embargo, esa promesa está rota.
La gente ya no cree en los partidos, en los parlamentos ni en los medios, y tampoco siente que las elecciones sean suficientes para garantizar justicia o bienestar. En palabras de Pierre Rosanvallon, citado por Vallespín, vivimos una “crisis de representación”: una separación cada vez mayor entre los ciudadanos y quienes deberían representarlos. Lo que impera es el resentimiento, una emoción que sustituye al debate y bloquea la construcción de consensos.
POPULISMO Y TECNOCRACIA: LAS DOS DERIVAS DEL VACÍO
Vallespín identifica dos grandes tendencias que llenan este vacío: el populismo y la tecnocracia. En apariencia contrarias, ambas comparten un mismo efecto: despolitizan a la sociedad.
El populismo lo hace mediante la simplificación: reduce la política a un enfrentamiento entre el “pueblo puro” y las “élites corruptas”. Se presenta como encarnación directa de la voluntad popular, eliminando los matices, los procedimientos y, sobre todo, los disensos legítimos. Líderes como Chávez o López Obrador (aunque Vallespín evitó mencionarlos directamente), construyen su autoridad no sobre instituciones, sino sobre una conexión emocional con las masas. Como advirtió Guillermo O’Donnell al hablar de las “democracias delegativas”, se trata de presidentes que, tras ser elegidos, se sienten legitimados para gobernar sin contrapesos.
La tecnocracia, en cambio, se disfraza de neutralidad. Remite decisiones fundamentales a expertos, algoritmos o instancias supranacionales que escapan al control ciudadano. El resultado es una sociedad gobernada sin política, como alertaba Colin Crouch en su teoría de la postdemocracia. Ambos extremos, en última instancia, cancelan la deliberación, elemento esencial de la democracia como proceso abierto, plural y conflictivo.
LA GUERRA DE LOS SENTIMIENTOS
Un punto clave del análisis de Vallespín es la emotivización de la política. En lugar de argumentos, proliferan los gritos. En lugar de ideas, consignas. Las redes sociales actúan como cajas de resonancia que radicalizan posiciones, refuerzan prejuicios y destruyen cualquier espacio común. Jürgen Habermas hablaba del “espacio público racional”, donde los ciudadanos deliberan a partir de razones; hoy ese espacio ha sido invadido por el espectáculo y el escarnio. La política se ha convertido en una guerra de identidades, donde cada grupo se parapeta tras su verdad, y todo intento de mediación es visto como traición.
Aquí entra en juego el concepto de “resentimiento” que Vallespín retoma de manera transversal. Ya no hay esperanza en un futuro común, sino reclamo constante por agravios del pasado. La indignación, dice, se ha convertido en la nueva forma de participación política. Y con ella, la erosión del “nosotros”.
LA FRAGILIDAD LATINOAMERICANA
En América Latina, esta crisis adopta características más profundas. A la fatiga democrática se suman estructuras de desigualdad históricas, instituciones frágiles, economías informales y violencia estructural. Los sistemas políticos no han sido capaces de garantizar ni seguridad ni justicia y menos desarrollo. Las élites han abandonado el principio de ejemplaridad, y la corrupción se percibe como una constante estructural.
En este contexto, la ciudadanía oscila entre la apatía y la pulsión autoritaria. Vallespín advierte que el desencanto con la democracia abre paso al “cesarismo”, esa tentación de cederlo todo a un líder fuerte, supuestamente incorruptible, que “venga a poner orden”. Lo vimos en Perú, en Brasil, en El Salvador. En México también hay señales preocupantes: el desmantelamiento institucional, la captura de organismos autónomos y la concentración del discurso nacional en torno a una sola voz.
EDUCAR PARA RESISTIR
Pese a este panorama sombrío, Vallespín no se instala en el pesimismo. Cree que la democracia aún puede salvarse, pero exige una reconstrucción cultural de largo aliento. No bastan las leyes ni los procedimientos. Hace falta recuperar una ética de la ciudadanía, formar en el disenso, educar en la complejidad. La democracia es, sobre todo, una actitud ante el mundo, una disposición a convivir con el que piensa distinto, a dudar, a ceder, a escuchar.
Citó a Claude Lefort, para quien “la democracia es el lugar vacío del poder”: nadie lo puede ocupar de manera definitiva. Es un juego perpetuo de legitimidades, una escena abierta. Y ese carácter abierto es su mayor fortaleza, pero también su mayor riesgo.
Fernando Vallespín no vino a Chiapas a diagnosticar la muerte de la democracia, sino a advertir sobre su lento envenenamiento. El virus no viene del exterior; lo llevamos dentro. Está en la apatía, en el fanatismo, en la sustitución del juicio por la emoción, en el culto a los salvadores. Pero también está en nosotros la vacuna: una ciudadanía crítica, instituciones autónomas y una educación que no tema formar en la libertad.
Como decía Antonio Gramsci, en tiempos de crisis hay que combinar el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. Vallespín nos ofrece lo primero. Lo segundo, depende de nosotros.