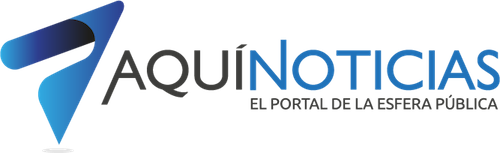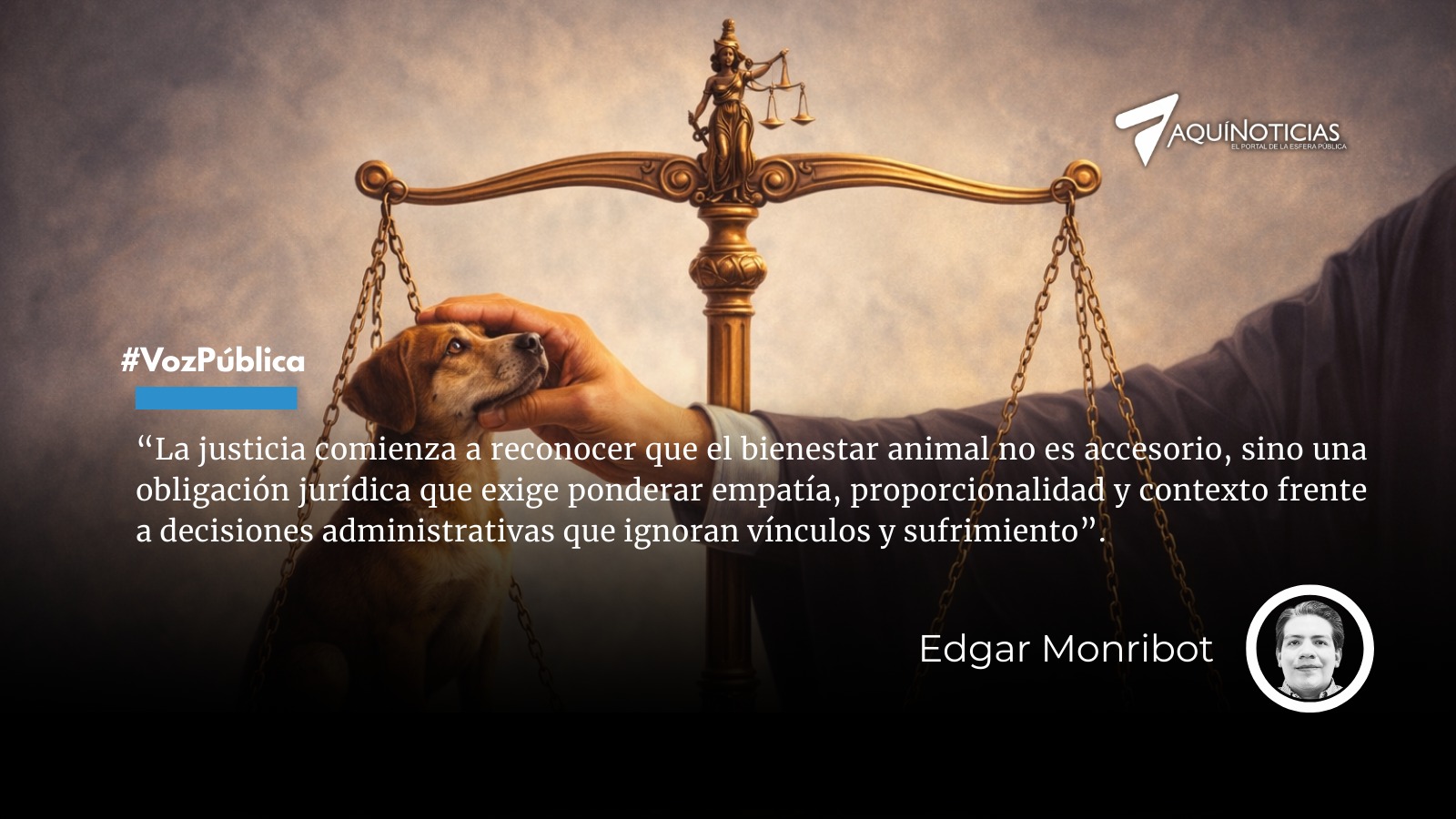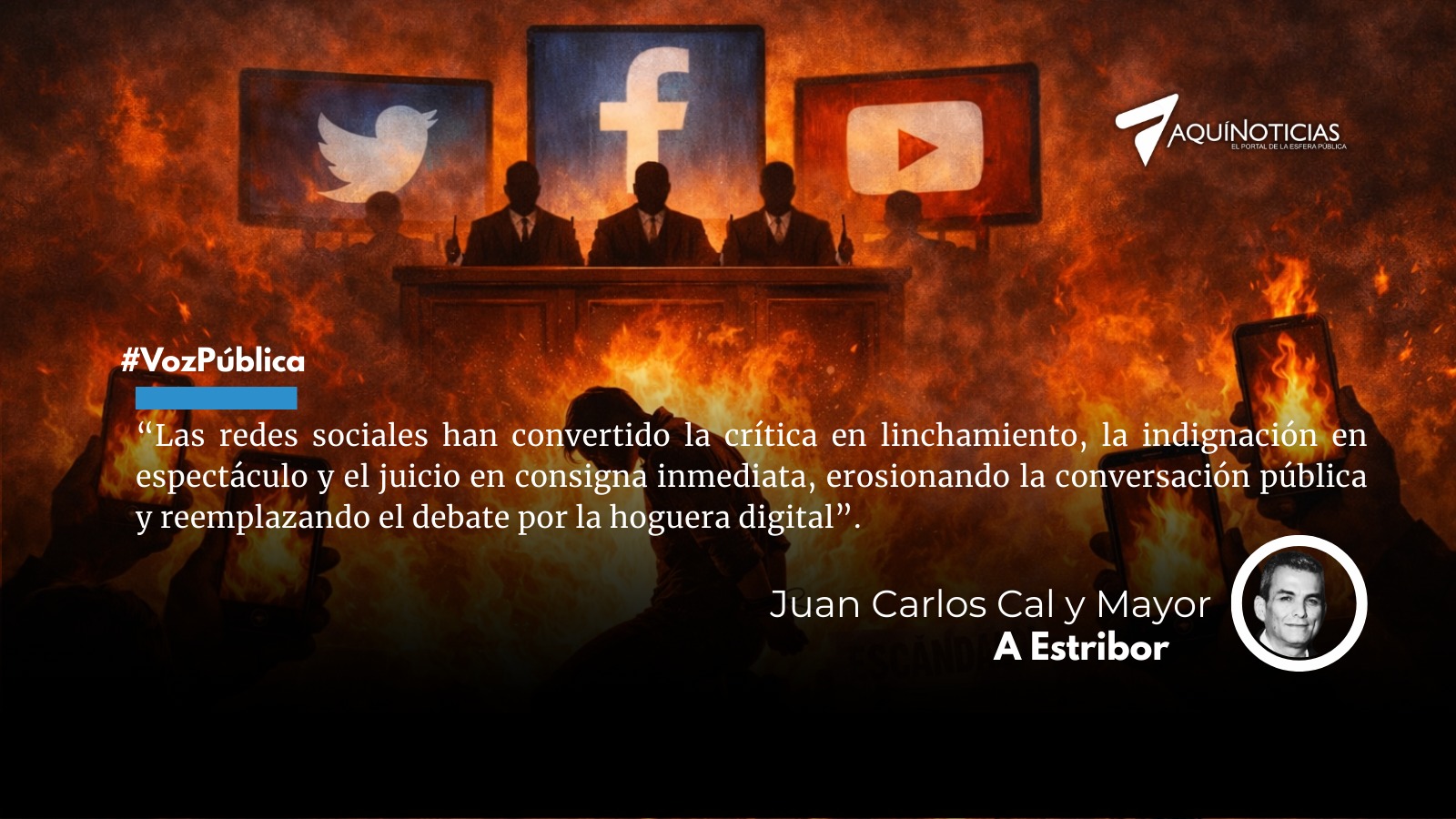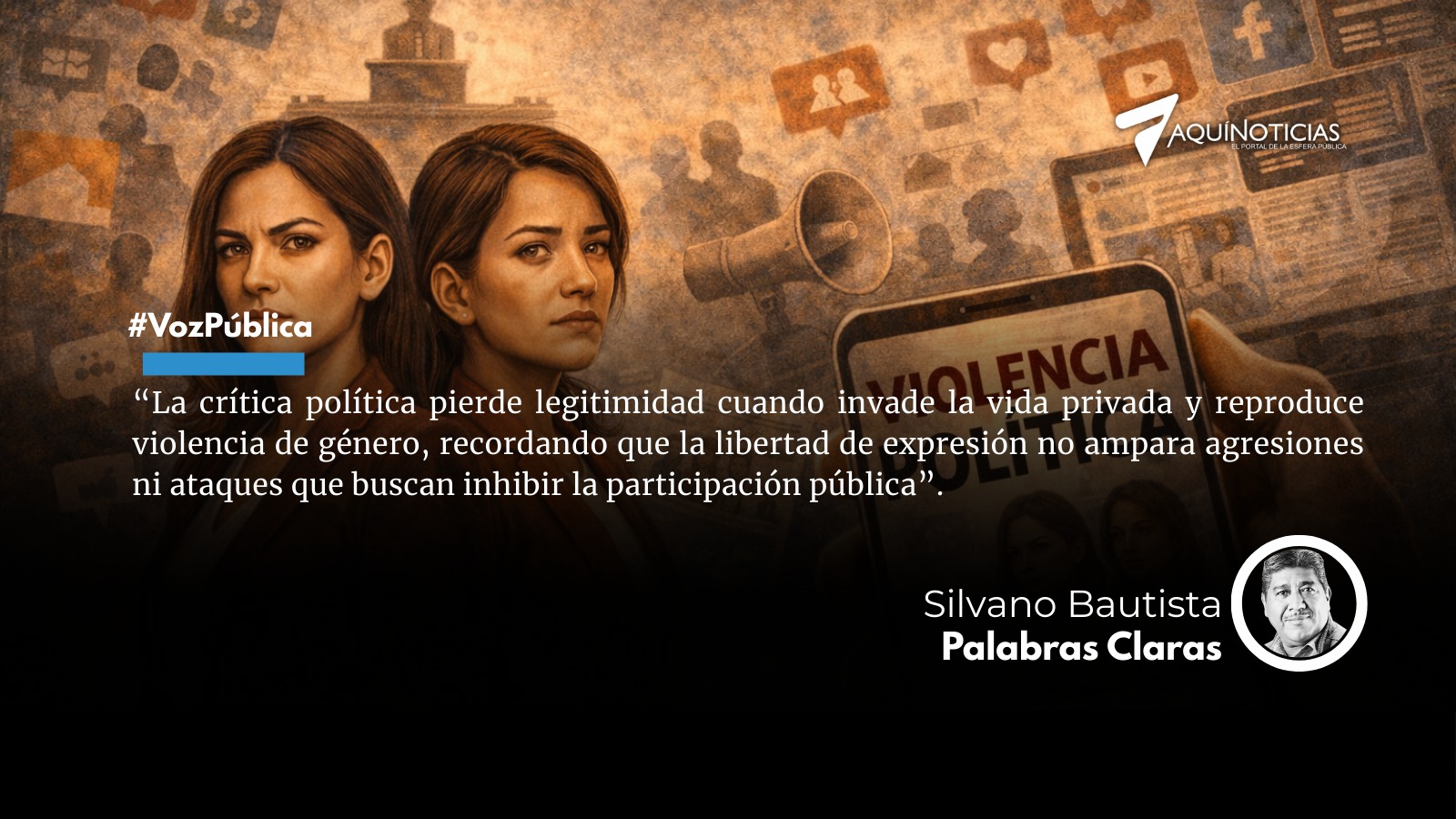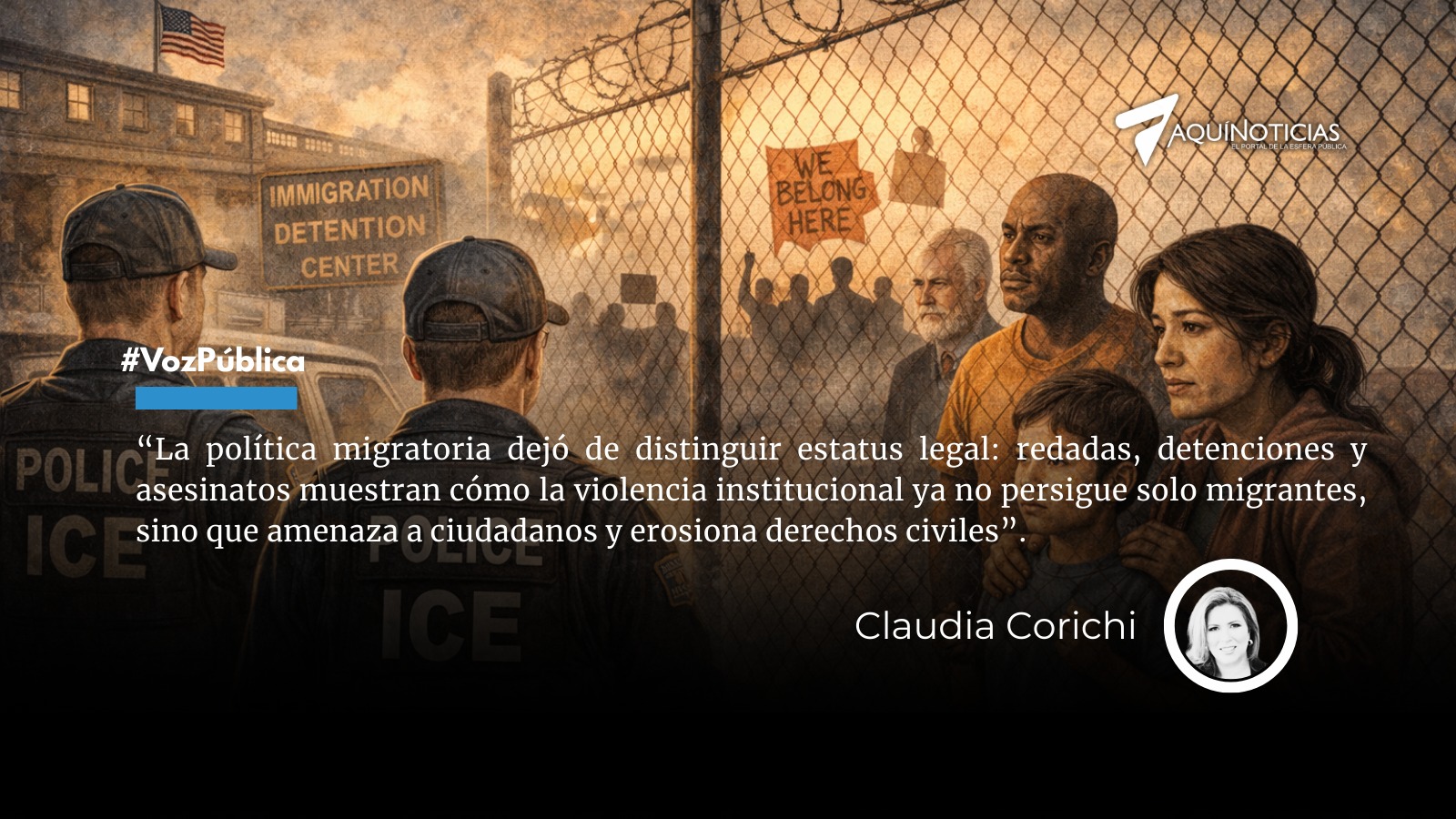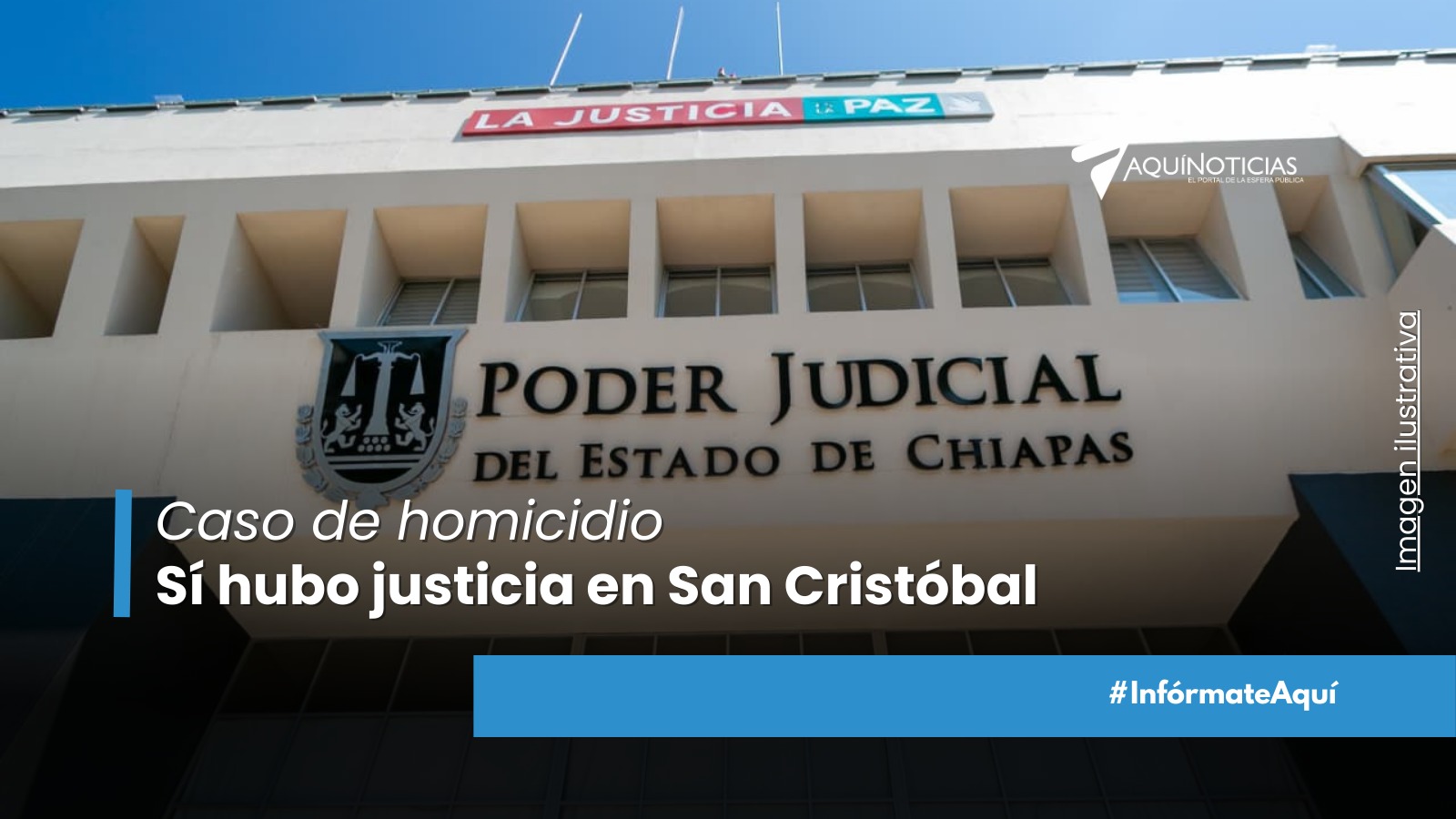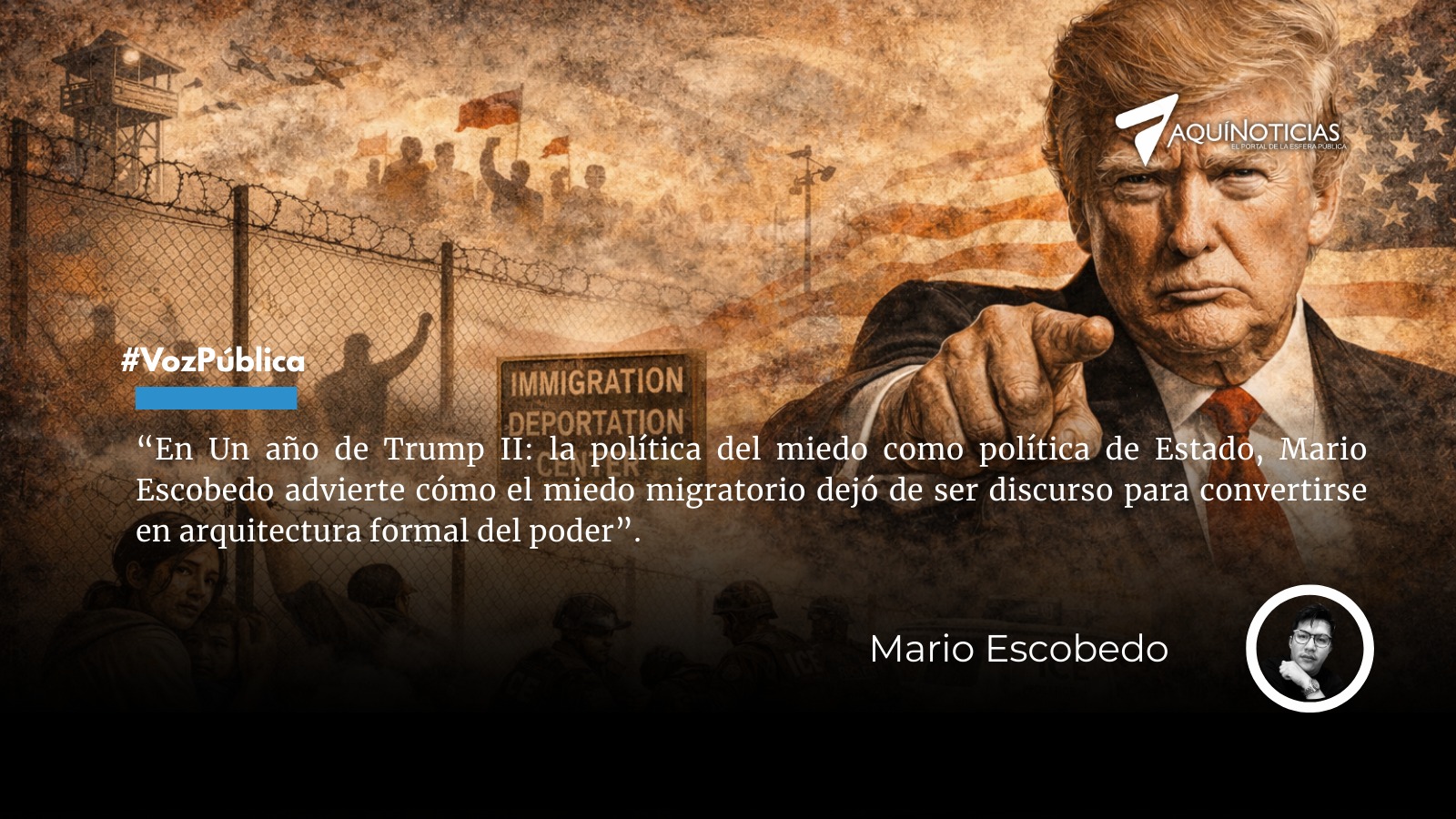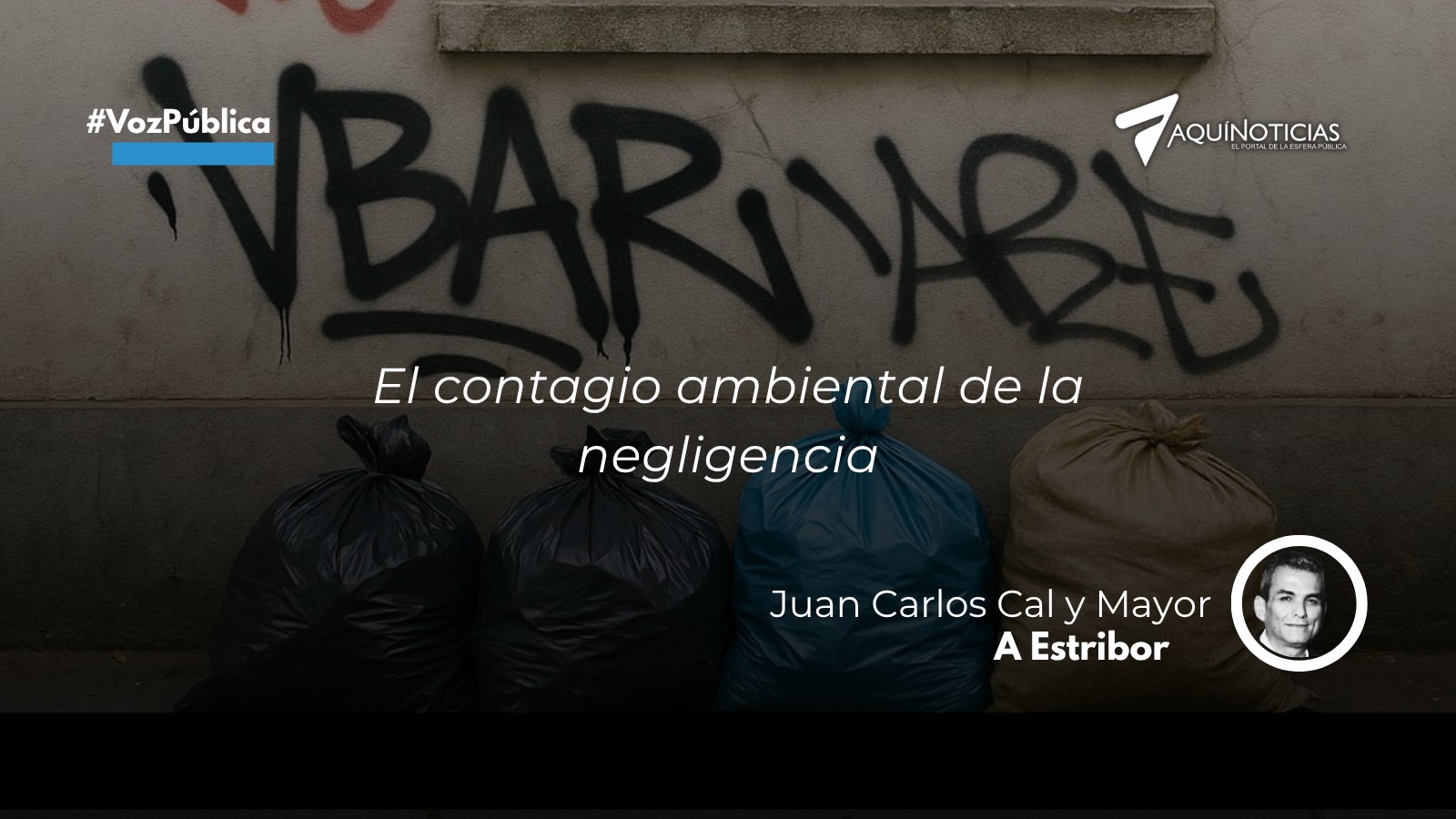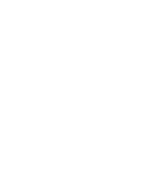Las ventanas rotas
Todo empieza con un gesto pequeño. Una bolsa de basura tirada en el camino. Una colilla en la calle. Un río que ya no corre, sino que arrastra detergente, heces y botellas de plástico. Una laguna de agua turbia donde antes se bañaban niños y se pescaban mojarras. Las casas coloniales de San Cristóbal pintarrajeadas con grafitis. Y nadie dice ni hace nada. Nadie repara la ventana rota.
LA TEORÍA DEL DESORDEN TOLERADO
En 1982, los criminólogos James Q. Wilson y George L. Kelling propusieron la teoría de las “ventanas rotas”. Su tesis es simple pero poderosa: si una ventana se rompe y no se repara, pronto todas estarán rotas. Un parque con pasto seco, juegos rotos y muros rayados deja de ser usado por familias y es ocupado por pandillas o vendedores de droga. El deterioro visible —por mínimo que parezca— envía un mensaje: aquí no importa el orden, nadie cuida, todos pueden transgredir. Es cuando hace falta poner orden donde hay desorden ¿Por qué? Porque el orden inhibe y el caos invita. Lo que se tolera se reproduce. Lo que se permite una vez, se convierte en norma tácita.
DEL DRENAJE A LOS RÍOS
La misma lógica se puede —y se debe— aplicar al medio ambiente. En Chiapas, la lista de ventanas rotas es larga y visible. Los ríos en muchas ciudades de Chiapas ya no son cuerpos de agua vivos, sino cloacas a cielo abierto. Tal es el caso de nuestra Capital Cultural, San Cristóbal de las Casas, próxima a celebrar los 500 años de su fundación. Y nadie dice nada, ni se anuncia nada. Lo que comienza como una fuga o una descarga doméstica termina por ser práctica generalizada. No hay plantas de tratamiento en la mayoría de los municipios y no se ve a nadie exigirlas. Ni siquiera a esos que se autoproclaman como protectores de la madre naturaleza e integrados a ella, pero solo desgañitan cuando les conviene para sacar raja. ¿Viven acaso en armonia con las heces fecales? El agua negra corre, y con ella la señal silenciosa de que todo está permitido.
Las playas de Chiapas están contaminadas, no porque no sepamos protegerlas, sino porque nadie lo hace. Los esteros y lagunas como la de Paredón han sido convertidos en drenajes. Ni hablar de los productos derivados de la pesca que ha caído de vender hasta 120 toneladas de camarón a solo 0.5 toneladas, afectando miles de pescadores. Ellos mismos reportan que el pescado se ha vuelto “apestoso” y aguado -guacala-, resultando poco atractivo para su consumo. Ellos mismos vierten sus aguas negras al compás con que se quejan.
EL BOSQUE COMO LEÑA
En las comunidades de la sierra y los Altos, la tala inmoderada de árboles es una práctica tolerada bajo el argumento del “uso tradicional”. La leña para fogones, la venta de madera y la necesidad inmediata justifican la destrucción de bosques que tardan décadas en regenerarse. Se trata de decisiones tomadas por las propias comunidades, pero ante el silencio institucional se convierten en vía libre para devastar. El consumo familiar estimado para 5 personas, oscila entre 3.5 kg y 35 kg diarios (70 – 700 kg al mes).
A ello se suma la siembra de maíz en zonas de fuerte pendiente. En Chiapas, sin protección, una pendiente sembrada con maíz para autoconsumo puede perder gran parte de su capa fértil en menos de 6 años, lo que implica una caída fuerte en rendimiento (70%) hasta que solo quedan las piedras. En cambio, prácticas sencillas como muros vivos, agroforestería y labranza de conservación pueden prolongar la productividad por décadas. Lo hacen los chinos en montañas escarcapas desde que eran pobres, pero mucho más pobres que acá.
Miles de hectáreas erosionadas, suelos muertos, laderas pelonas. El paisaje de la milpa en la montaña no es romántico cuando deja a su paso tierra estéril y montañas de piedra. No hay programas reales de reconversión productiva ni incentivos para cambiar. Y entonces se siembra porque siempre se ha sembrado, aunque se destruyan los cerros en el intento.
SALUD PÚBLICA: DOS GOLPES A LA VEZ
El impacto del deterioro ambiental no es solo ecológico: también es sanitario. La contaminación del agua en ríos, esteros y lagunas provoca enfermedades gastrointestinales, infecciones y brotes que afectan sobre todo a las comunidades más vulnerables y son las principales causas de muerte de acuerdo a las estadísticas. Pero además, la desconfianza en el agua potable lleva a muchas familias a sustituirla por bebidas azucaradas, disparando los índices de obesidad, diabetes e hipertensión, la segunda causa de muerte en Chiapas. Es un doble golpe a la salud pública: por lo que se bebe y por lo que se deja de beber.
Según datos oficiales, en 2024 se documentaron 364 muertes por enfermedades diarreicas y respiratorias prevenibles en Chiapas, ubicando al estado entre los primeros lugares nacionales. Esa misma pobreza en infraestructura sanitaria deja sin agua potable a casi 700 000 habitantes, y solo 9 de 124 municipios cuentan con plantas de tratamiento. La Comisión Nacional del Agua reporta 135 sitios de descarga de aguas negras que contaminan el 79 % de los cuerpos de agua estatal. En zonas rurales, apenas el 31 % del agua doméstica es segura para beber, lo que explica la alta incidencia de diarrea y parasitosis en niños. La OMS estima que hasta el 80 % de las enfermedades gastrointestinales derivan directamente del consumo de agua contaminada.
EL CONTAGIO DE LA NEGLIGENCIA
El abandono ambiental no es fruto del mal; es fruto de la costumbre. Cuando se tolera una pequeña transgresión y no hay consecuencias, el resto entiende que se puede hacer lo mismo. Si otros tiran la basura, ¿por qué no yo? Si nadie separa residuos, ¿para qué hacerlo? Si el río ya está sucio, ¿qué diferencia hace una bolsa más?
Ese es el contagio de la negligencia. Una forma de anomia cotidiana que se arraiga en la cultura y que normaliza el daño. Lo mismo pasa con la ausencia de rellenos sanitarios, la quema de rastrojo sin control, la falta de programas serios de reciclaje o separación de basura. Cada falta no corregida es una ventana rota que educa al siguiente en la impunidad ambiental.
REPARAR EL PRIMER CRISTAL
La teoría de las ventanas rotas nos recuerda que lo pequeño importa. Que el orden se construye desde abajo. Que el río limpio empieza en el fregadero de la casa. Que la montaña se cuida desde la fogata. Que la playa se salva en el bote de basura. Que el Sumidero se defiende desde la conciencia ciudadana y la política pública. Pero para eso hace falta voluntad. Hace falta que se entienda que el medio ambiente no se salva con discursos ni convenios, sino con acciones concretas sostenidas y visibles. Hace falta reparar la primera ventana. Promover desde las escuelas una nueva cultura. Hacer campañas de concientización con el poder mediático del estado. Porque si no lo hacemos, pronto ya no quedará ninguna entera. Y sinceramente, no veo con quien, ni cuando, ni dónde.