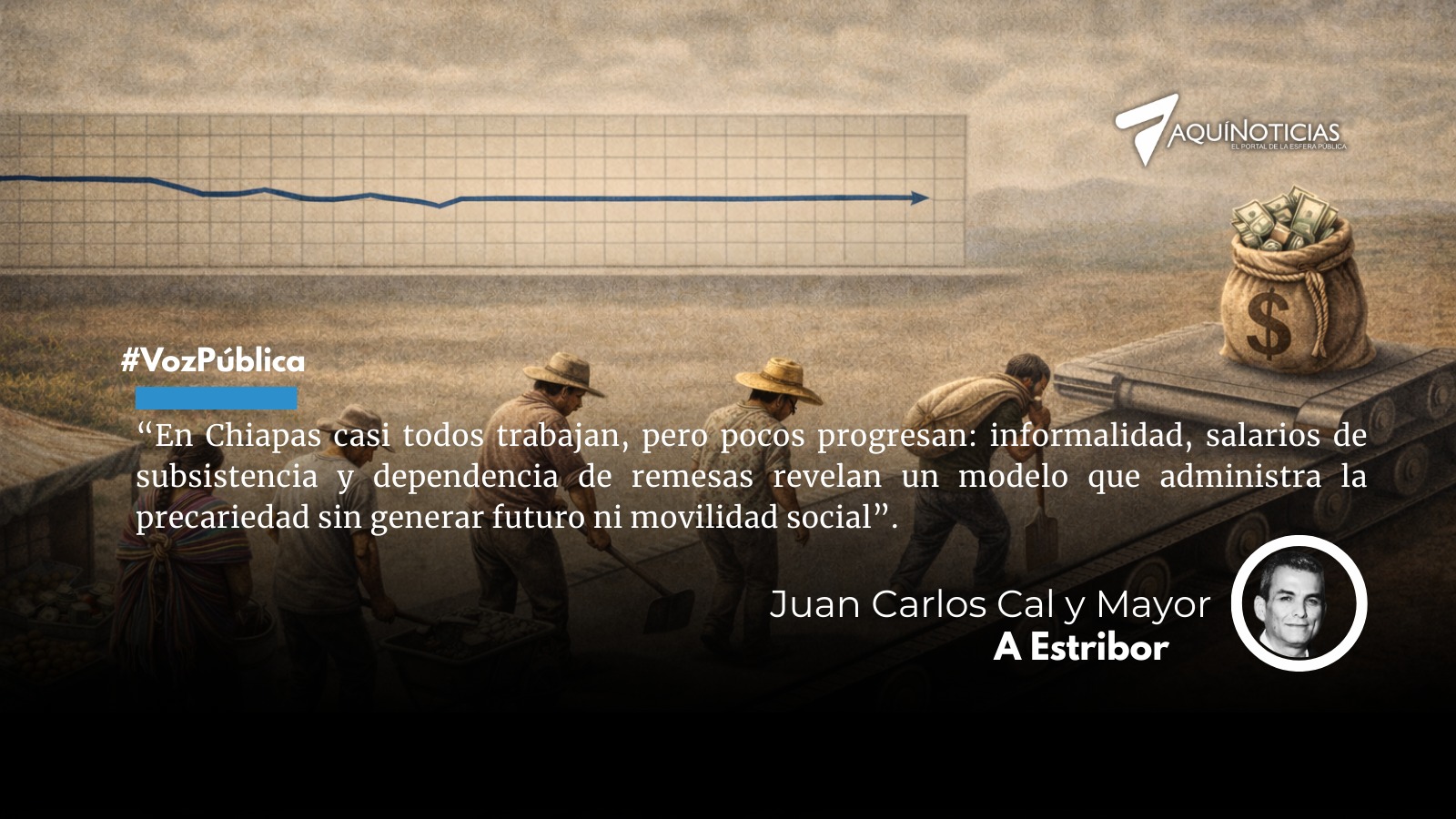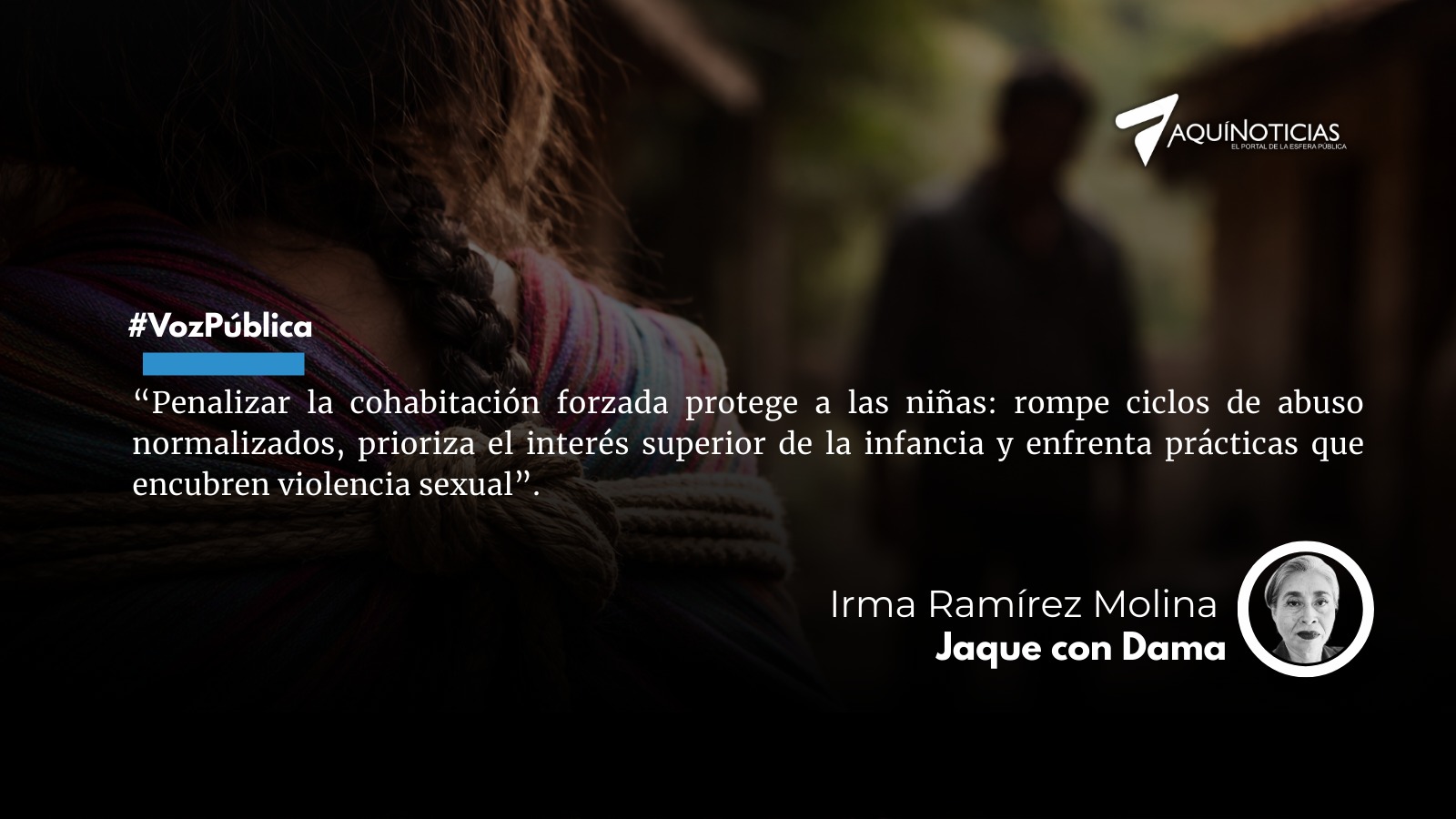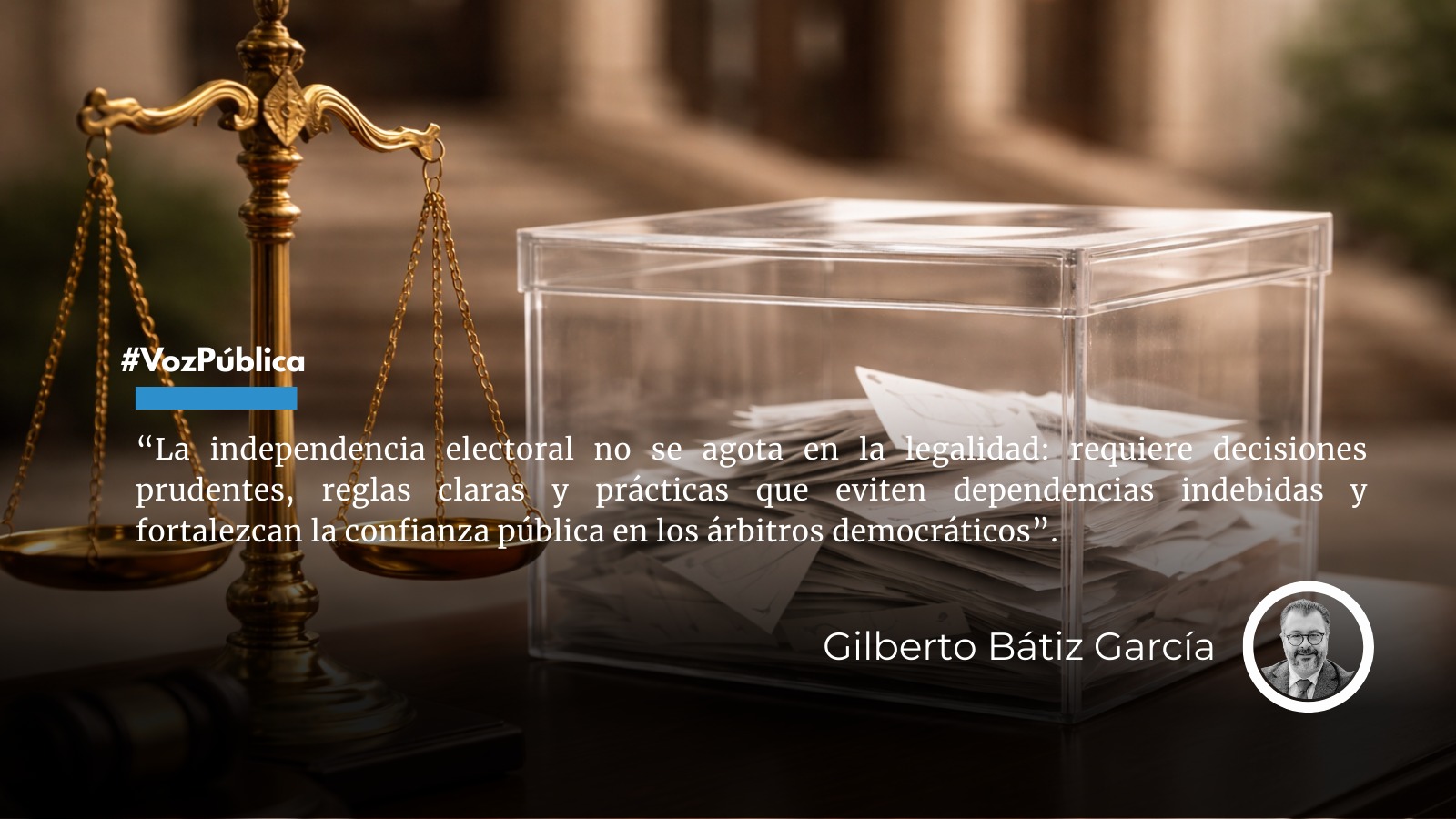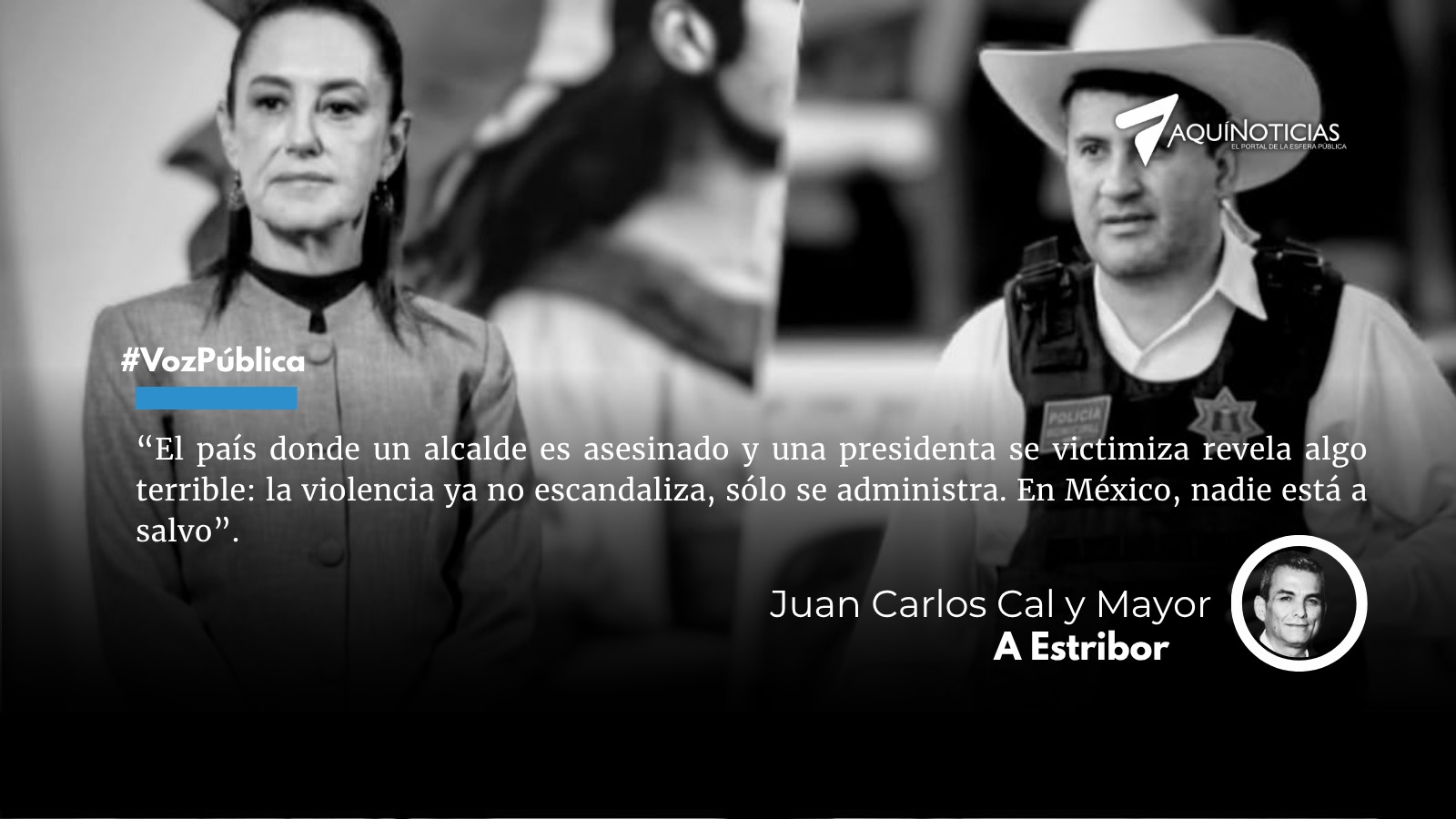Nadie está a salvo
En México ya no sorprende la violencia: sorprende lo que hacemos —o dejamos de hacer— después de ella. Dos hechos recientes, ocurridos con 48 horas de diferencia, bastan para demostrarlo: el cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el «acoso» a la presidenta de la República mientras pretendía caminar como si nada en plena vía pública.
Ambos hechos hablan del colapso del Estado. Pero la reacción política y mediática frente a cada uno revela algo todavía más alarmante: la manipulación del enojo social según convenga al poder.
INDIGNACIÓN A LA CARTA
Carlos Manzo fue ejecutado luego de advertir públicamente que el crimen organizado había tomado el control y que el Estado había renunciado a ejercer autoridad. Lo dijo con todas sus letras. Lo mataron poco después. Y, salvo algunos breves pronunciamientos, incluso criticándolo, el gobierno federal siguió como si nada.
No hubo decretos de luto. No hubo sesiones solemnes del Congreso, ni siquiera un minuto de silencio. No hubo discurso nacional condenando el hecho. Ningún gobernador convocó a un pronunciamiento conjunto, ni manifestó su repudio. La indignación oficial fue mínima, casi técnica, casi de trámite. Estaban más preocupados descalificar a la disque derecha y los medios, en linea con el discurso oficial, que mostrar un mínimo de sensibilidad.
Dos días después, la reacción institucional fue completamente distinta: la presidenta —en una caminata imprudente e improvisada y acompañada por un equipo de seguridad inexperto— fue acosada por un hombre alcoholizado o drogado que pudo acercarse lo suficiente como para haberla lastimado. Lo que pasó fue grave, inadmisible… pero lo que vino después fue revelador: una operación política exprés de gobernadores, congresos locales y dirigencias partidistas, todos alineados para condenar el hecho con dramatismo unánime.
No protestaron por el riesgo a la seguridad nacional que implica que el jefe de Estado esté desprotegido. No exigieron ni sugirieron la restitución de un cuerpo profesional como lo fue el Estado Mayor Presidencial para garantizar la seguridad de la presidenta. No cuestionaron a los encargados de su custodia.
No. Lo que defendieron no fue la figura institucional, sino el papel de víctima de la presidenta… y el de agresor vulgar del individuo que la tocó, pero pudo hacer algo peor. El mensaje era claro: había que cambiar de tema cuanto antes. La muerte de Manzo debía ser borrada del debate y la memoria pública.
CORTINA DE HUMO
Los gobernadores y congresos locales no se coordinaron para exigir justicia por el asesinato político más grave de los últimos tiempos, pero sí se activaron en bloque para condenar el acoso presidencial, como si el país entero debiera concentrarse en un solo tipo de agravio: el que conviene mediáticamente.
Y lo lograron. Durante horas —y en algunos espacios, días— se habló menos del alcalde ejecutado y más del “grave atentado” que representó un borracho manoseando a la presidenta.
El crimen organizado agradece esa clase de distracciones.
Porque, si algo revela este episodio, es que el poder ya no se indigna: calcula. El enojo real, el que moviliza, el que exige cuentas, es silenciado. El enojo útil, el que redirige la conversación, es amplificado.
EL ERROR Y EL LIBRETO
La primera reacción de la presidenta tras el asesinato de Manzo fue tan fría como protocolaria: ni empatía, ni gravedad de Estado, ni comprensión de lo que significaba que un alcalde fuera ejecutado por ejercer autoridad. Fue hasta el día siguiente —cuando la indignación social creció y el reclamo se volvió inocultable— que cambió el libreto y apareció “conmovida”.
Pero el cambio no fue emocional: fue político. Y ya es demasiado obvio. Este gobierno extravió la capacidad de indignarse de verdad; todo está medido en términos de daño controlado, narrativa funcional y contención de crisis.
LA EXCUSA ETERNA: “NO VOLVER A LA GUERRA”
Cada vez que la realidad exige firmeza, el gobierno repite el mismo mantra: “No vamos a regresar a la guerra de Calderón”.
Esa frase, presentada como principio moral, ya no suena a pacifismo: suena a coartada. Una coartada para mantener la inacción, para tolerar el territorio tomado, para quedarse sólo con la estadística de drogas incautadas —como si decomisar mercancía fuera lo mismo que desmantelar a quienes la producen, la distribuyen y la gobiernan.
Y sí: cada vez más mexicanos empiezan a preguntarse si la pasividad no es sólo incapacidad… sino complicidad.
EL PAÍS DONDE PASA LO QUE NO DEBERÍA PASAR
Un alcalde asesinado por pedir ayuda. Una presidenta expuesta por haber desmantelado el cuerpo que debía protegerla. Una clase política que reacciona con más dolor ante un imprudencia que ante una ejecución.
Y un país entero que, de tanto acostumbrarse, piensan que ya no sabe qué tragedia llorar.
Porque en México no sólo reina la violencia. Reinan el distractor, la simulación y la selección interesada de la indignación. Y mientras el poder juega a mover fichas para que miremos a otro lado, la verdad sigue ahí, brutal y simple.
En este país la imprudencia de un alcoholizado y su actuar indebido contra una mujer, que dejar en la orfandad a dos pequeñas criaturas y una mujer viuda con la vida destrozada.
Nadie está a salvo.