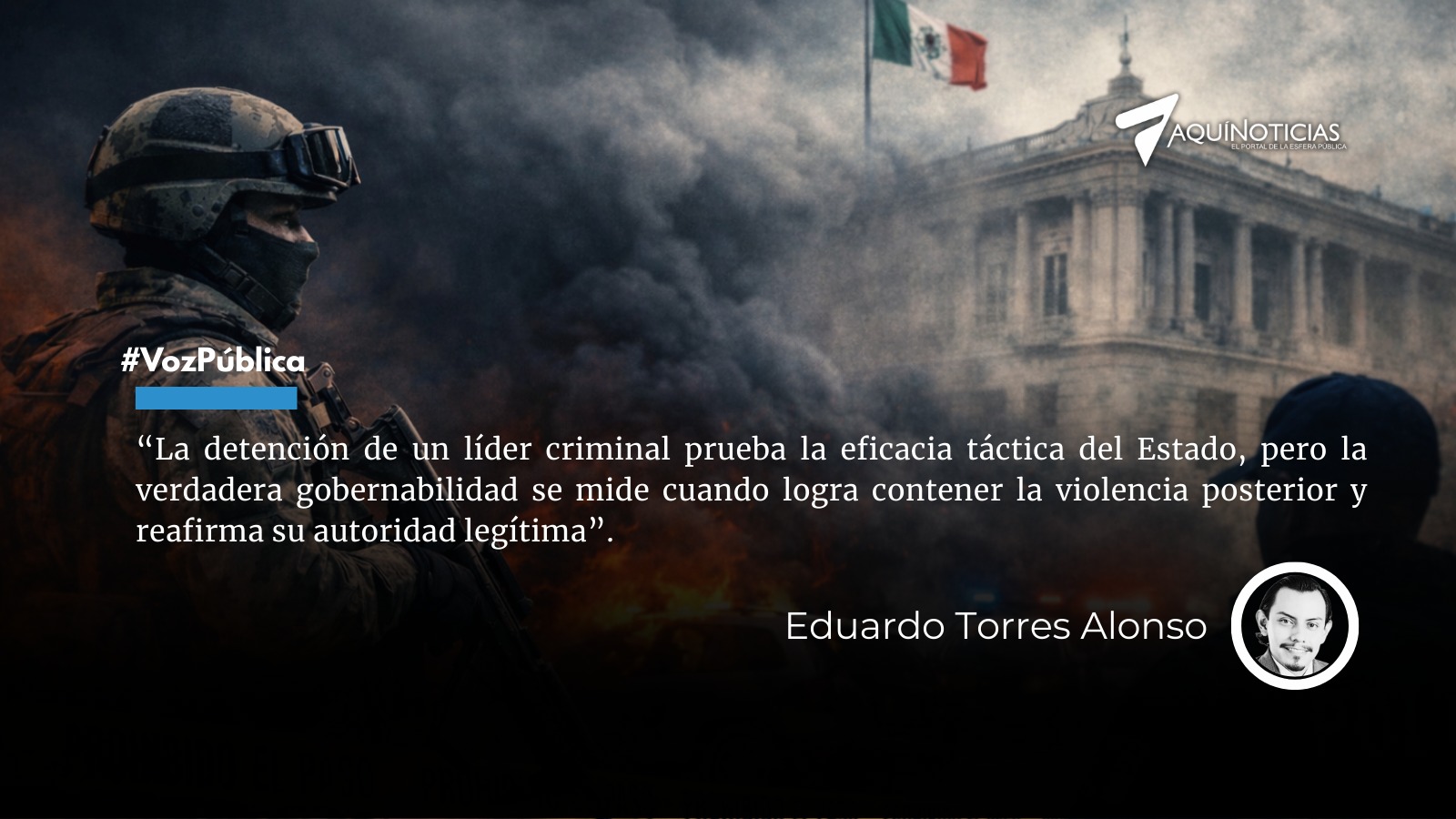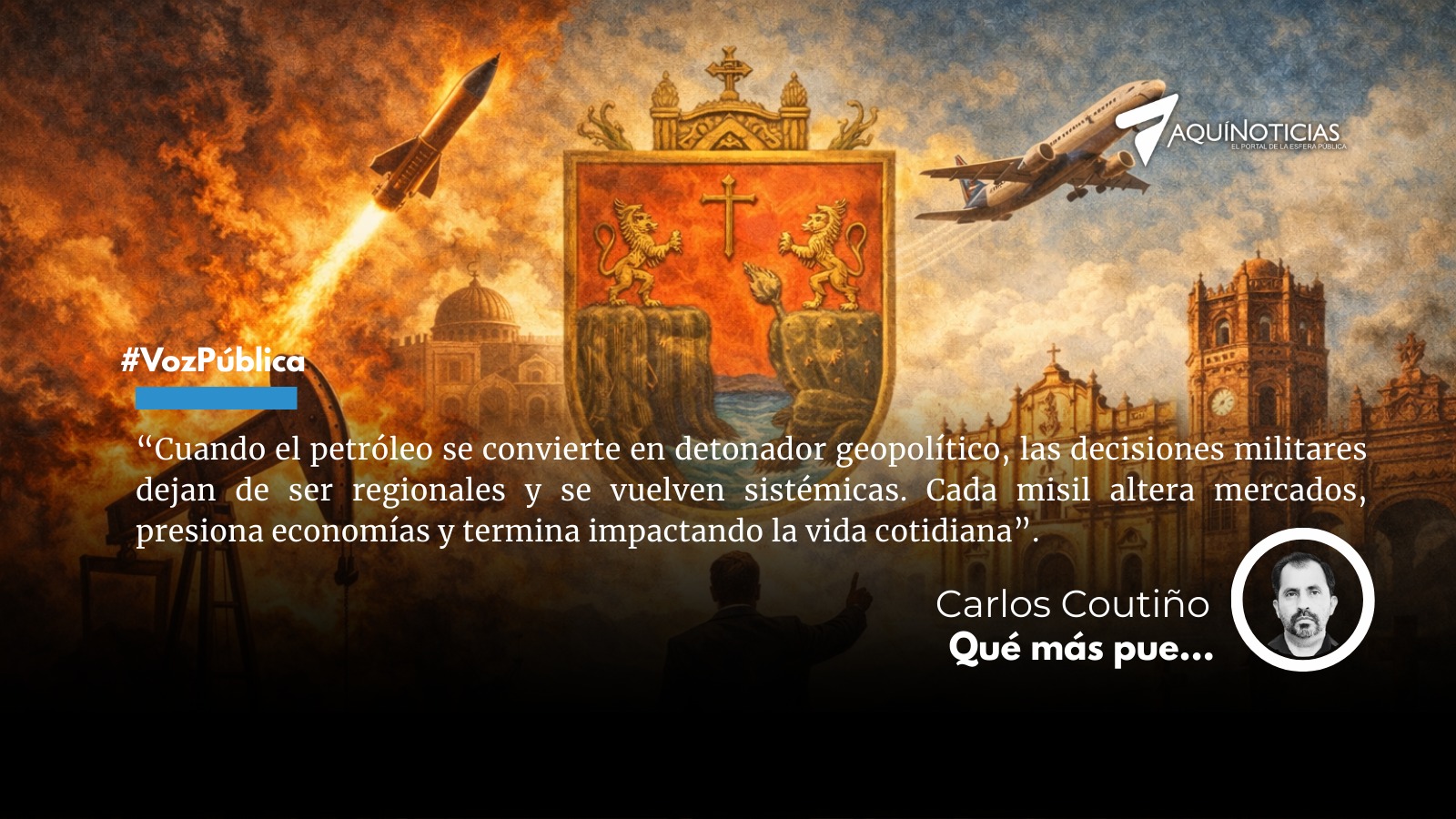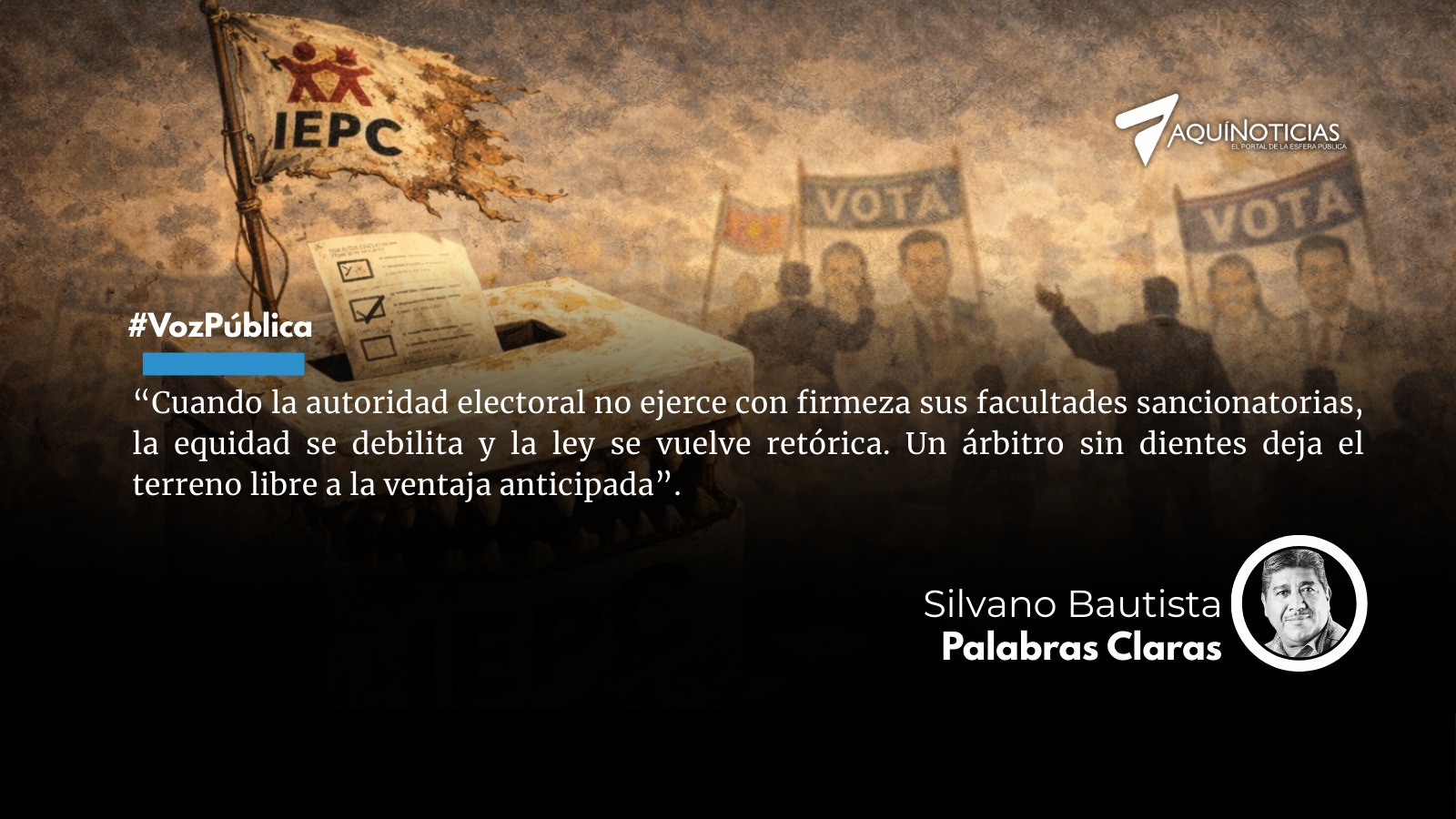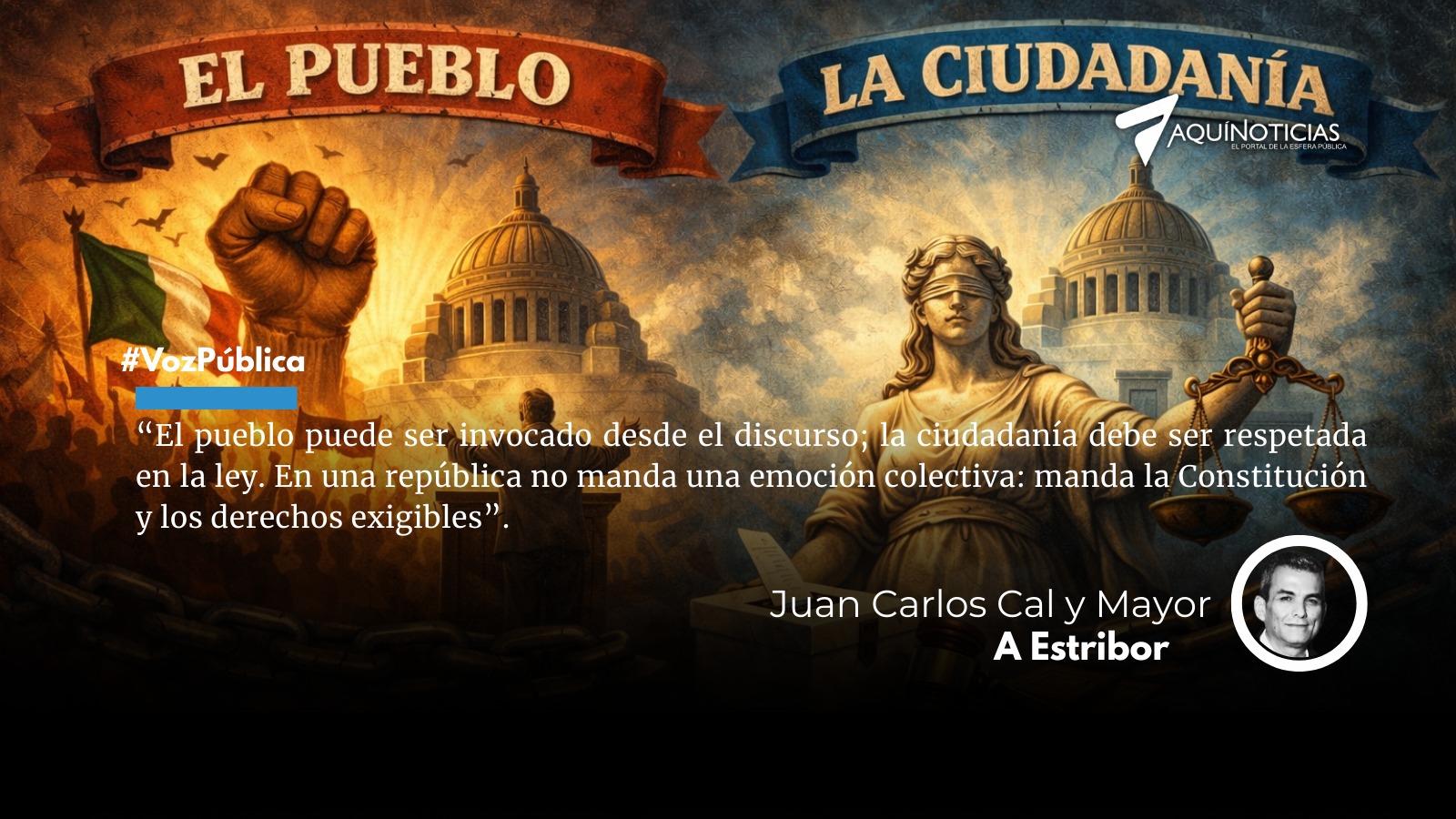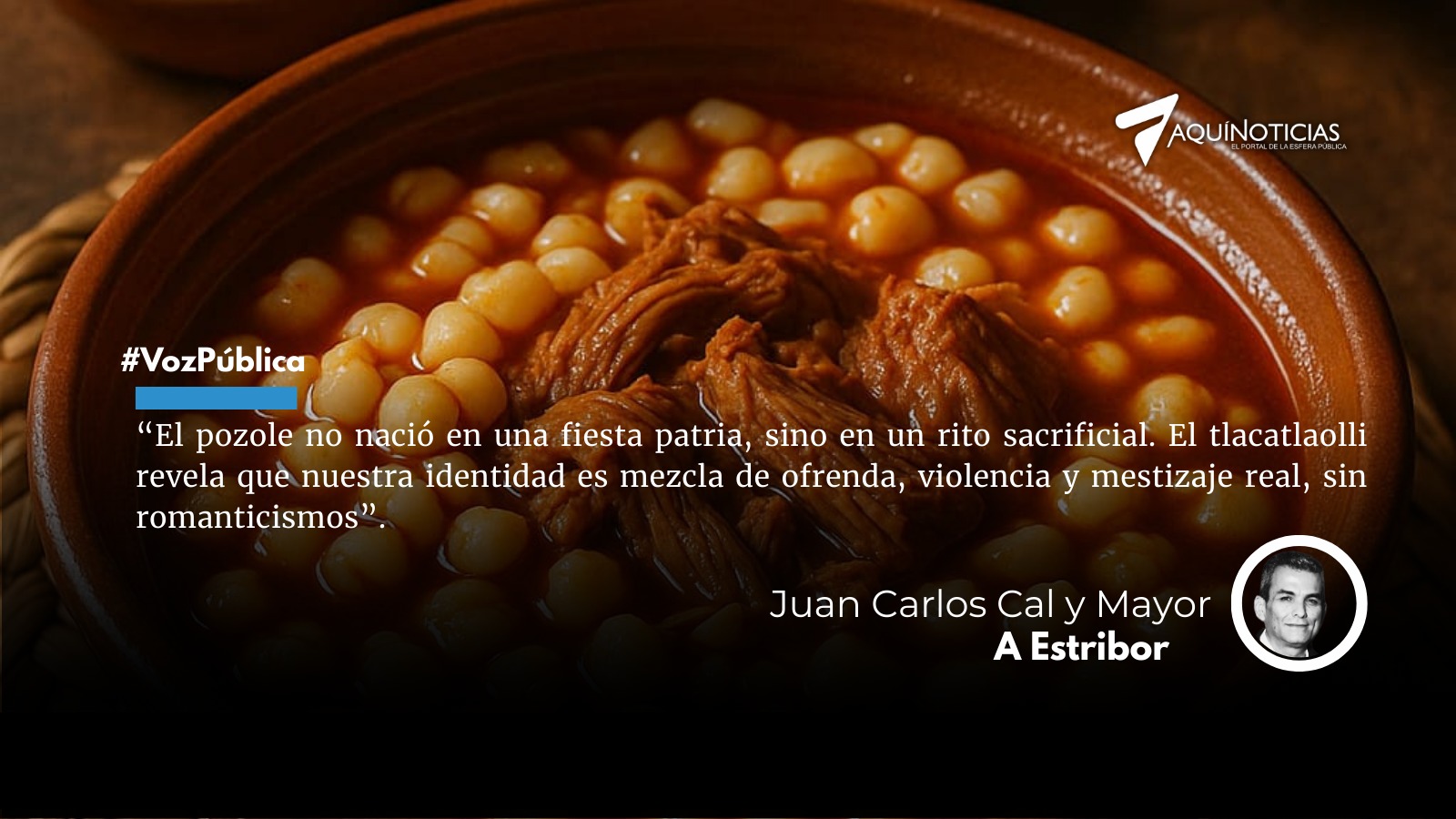El pozole original, festín caníbal
A veces la identidad nacional se cocina en una olla. Pocos platillos tan queridos como el pozole: fiesta de septiembre, aroma de hogar, orgullo culinario. Pero detrás de ese caldo se esconde una memoria que muy pocos quieren mirar de frente.
Hablo del tlacatlaolli, el “maíz de hombre”, actual pozole, un guiso prehispánico que mezclaba maíz nixtamalizado con carne humana obtenida tras los sacrificios. Sí: nuestro pozole nació de un rito sacrificial.
LA CORRUPCIÓN DE UNA FE ANTIGUA
Los sacrificios humanos no fueron originarios de la religión tolteca. Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, cronista indígena del siglo XVII, lo explica con claridad: bajo Quetzalcóatl no se derramaba sangre humana. La antigua fe rendía culto con flores, copal y animales. Los sacrificios humanos —dice— fueron una desviación tardía, introducida por líderes que corrompieron la ley antigua y convirtieron el culto en mecanismo de dominación.
Ese es el origen real del sistema sacrificial: no una “tradición espiritual”, como repiten con romanticismo ciertos indigenistas modernos, sino un viraje teológico que abrió la puerta al miedo, a la violencia ritual y al control político.
GUERRAS FLORIDAS: LA CASERÍA HUMANA
Con el poder mexica llegó la institucionalización del sacrificio. Los dioses pedían más corazones; la teocracia necesitaba más cuerpos. Así nacieron las Guerras Floridas: enfrentamientos pactados cuya finalidad no era conquistar tierra, sino capturar hombres vivos para ofrecerlos en el templo.
El enemigo valía más vivo que muerto. Era una guerra de captura, no de exterminio. El guerrero buscaba someter, no matar. Los pueblos sometidos —en especial Tlaxcala— vivieron ese sistema como lo que era: un drenaje constante de su juventud y su fuerza. No es casual que fueran los aliados más resueltos de Cortés.
ANTROPOFAGIA: COMER ES DOMINAR
El sacrificio no terminaba en el altar. Después del ritual en lo alto del templo, el cuerpo del cautivo se repartía entre los captores. La antropofagia —practicada sobre todo en Tenochtitlan— no era hambre, ni necesidad, ni “comunión simbólica con la naturaleza”. Era un acto de poder: absorber la energía del enemigo, reafirmar la jerarquía del guerrero y cerrar el ciclo sagrado del sacrificio.
Esa carne seleccionada —generalmente los muslos— era estofada y servida en un guiso ritual. Allí nace el tlacatlaolli: maíz indígena y carne humana cocinados juntos como ofrenda y trofeo.
TLACATLAOLLI: MAÍZ DE HOMBRE
El tlacatlaolli condensa toda la cosmovisión mexica: vida y muerte, fertilidad y violencia, dios solar y guerra permanente. Era el banquete privado del guerrero victorioso. Un alimento que no nutría el cuerpo, sino la estructura simbólica del poder.
Cuando uno entiende esto, el origen del pozole deja de ser anecdótico. Es metáfora pura: el caldo donde hierve la historia real de este país.
DEL RITO A LA MESA
Con la llegada de los españoles, la antropofagia desapareció en cuestión de meses. Nadie se reveló por eso. Se prohibió de inmediato. La carne humana salió de la olla, pero el maíz quedó. El guiso sobrevivió transformado: lo que antes se mezclaba con carne de hombre empezó a mezclarse con cerdo, luego con pollo, después con res. Y así nació el pozole.
Hoy lo comemos sin culpa —como debe ser—, pero ignorando una parte de la historia que no cuadra con ciertos discursos contemporáneos que idealizan el pasado indígena mientras demonizan la herencia hispánica. El mestizaje —real, profundo, a veces doloroso— también pasa por la cocina.
IDENTIDAD SIN ROMANTIZAR
No necesitamos negar el pasado indígena ni disfrazarlo; tampoco renegar del legado hispánico que nos dio lengua, instituciones y una nueva arquitectura espiritual. Somos fruto de ambos: del maíz y la carne europea, de la ofrenda y la cruz, del tlacatlaolli y del pozole.
Reconocerlo no es denigrar a nadie. Es mirarnos sin mitos, sin imposturas, sin relatos políticamente diseñados. Para entender quiénes somos, hay que aceptar el país que hemos sido.
Y a veces —aunque incomode— la verdad está en el fondo de la olla.