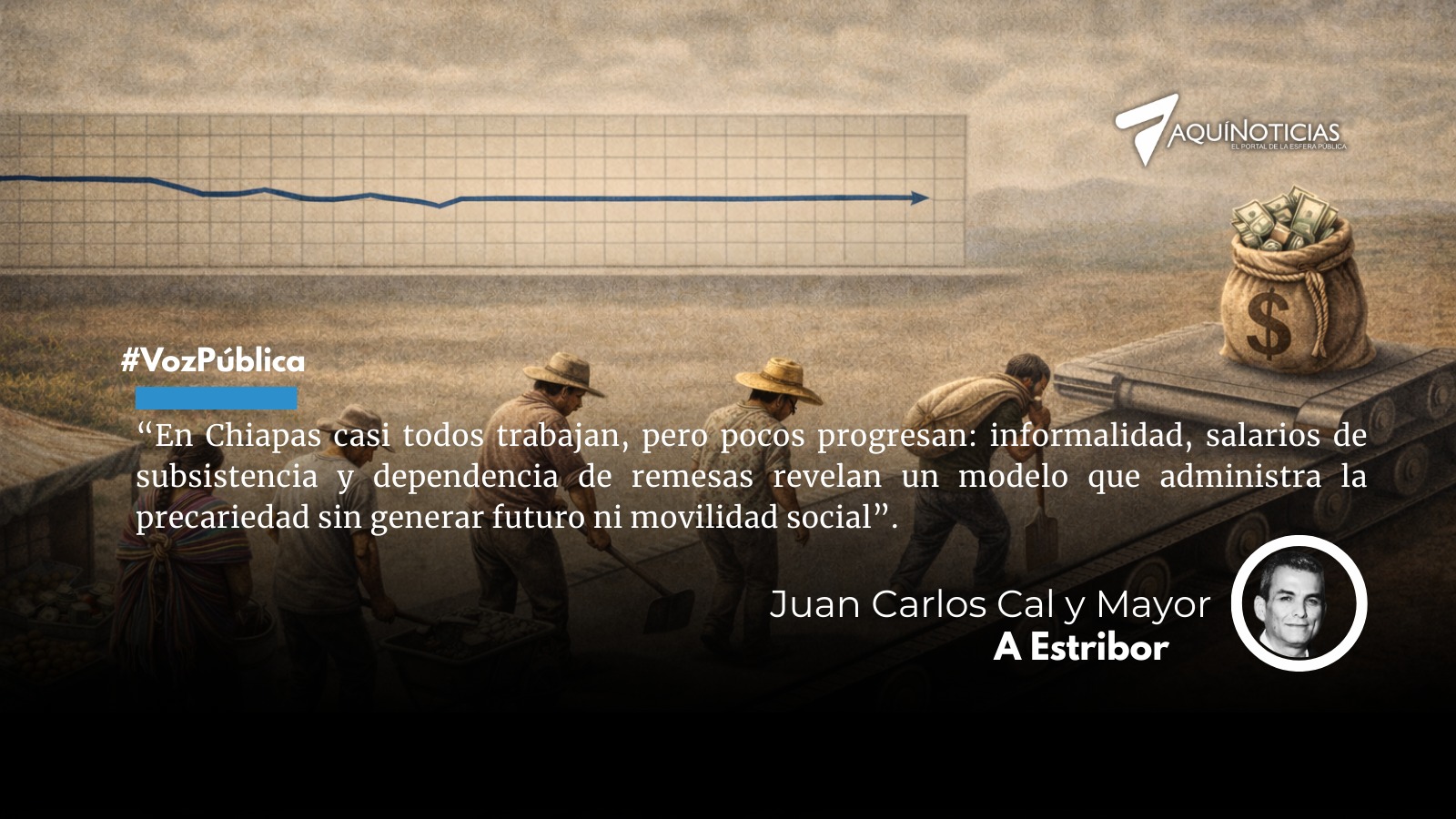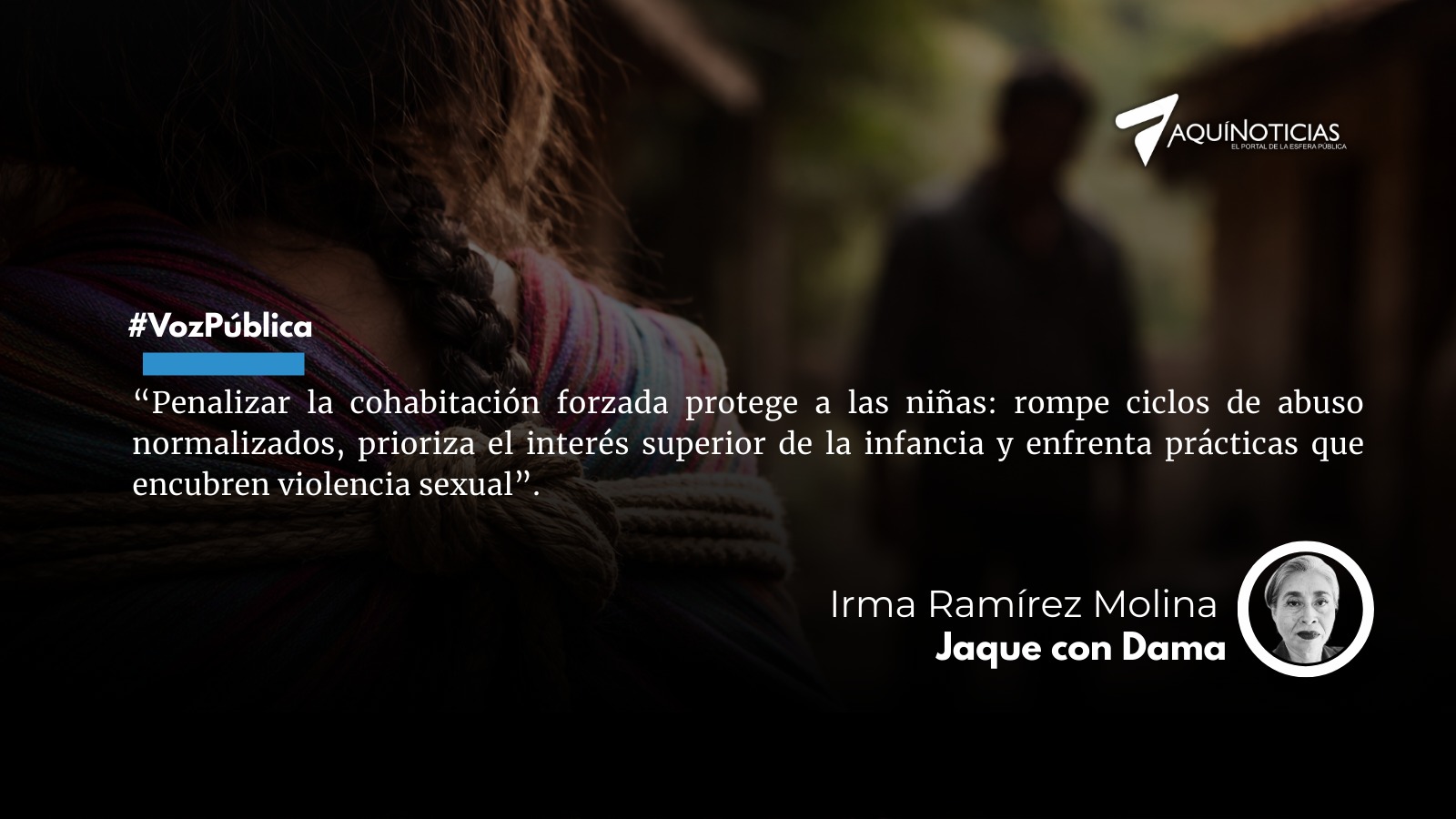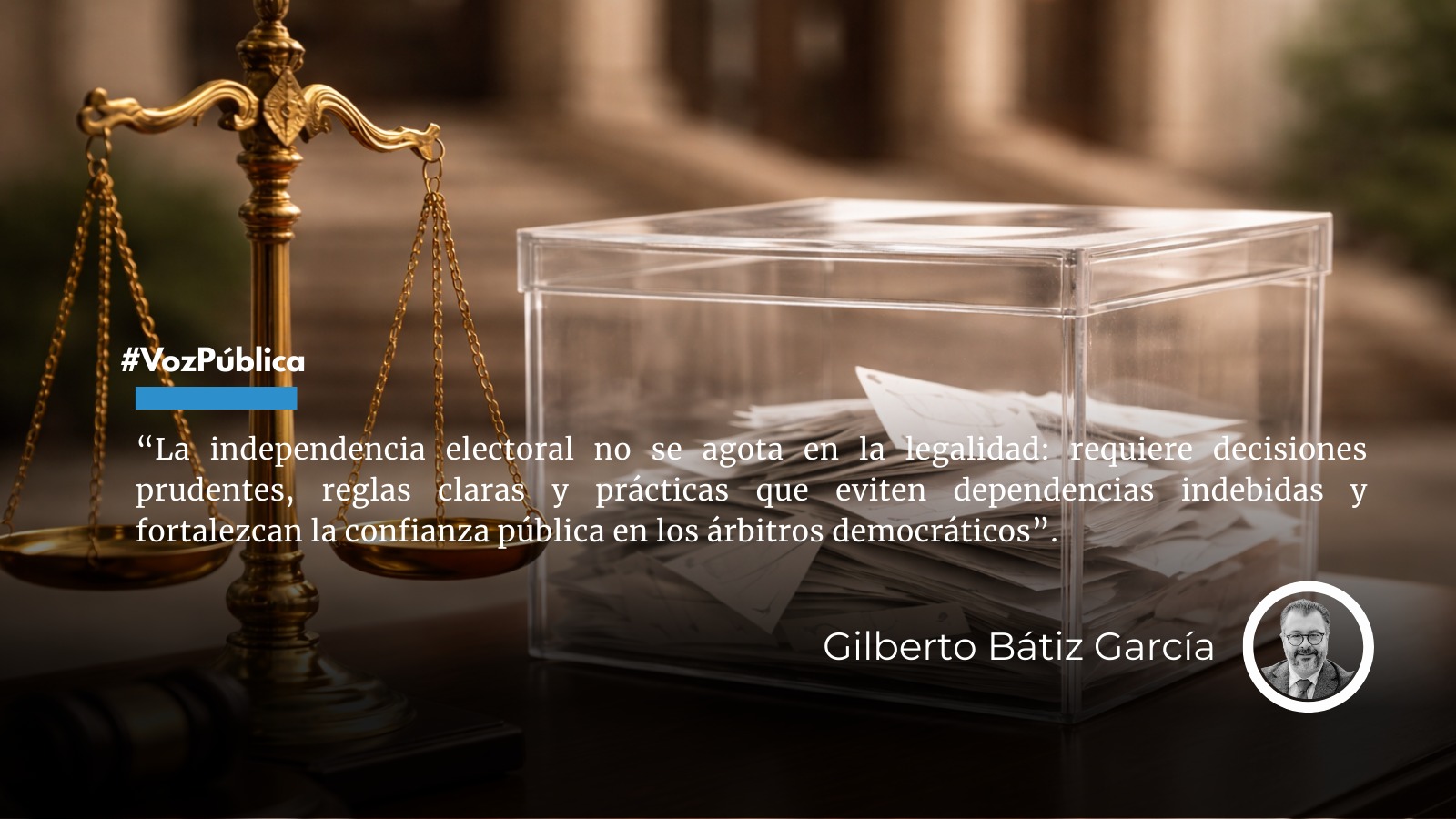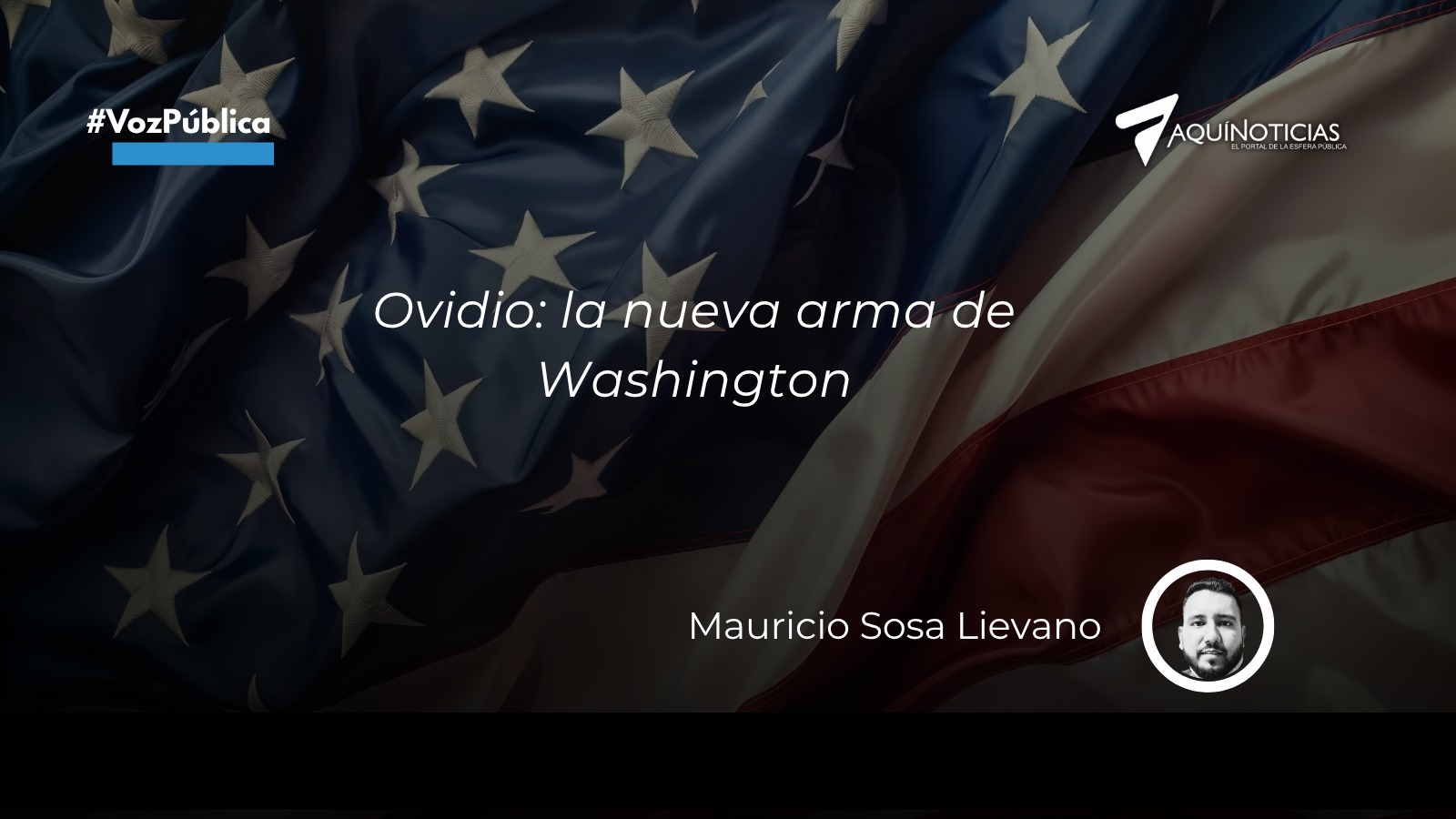Por Mauricio Sosa Lievano
La justicia, cuando se vuelve herramienta de presión política, deja de ser justicia para convertirse en arma. La reciente extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos ha levantado más preguntas que certezas, no solo por el trasfondo criminal del personaje, sino por la forma en que el gobierno estadounidense ha utilizado el caso como mecanismo de presión, chantaje y posible desestabilización del Estado mexicano.
No es nuevo. Estados Unidos ha construido un largo historial de acciones unilaterales hacia México, disfrazadas de cooperación, pero ejecutadas al margen del respeto mutuo. Lo que hoy ocurre con Ovidio, acusado de liderar una red criminal de tráfico de fentanilo y de encabezar la facción de “Los Chapitos”, no puede entenderse como un simple acto judicial. Detrás hay una operación política que avanza sin coordinación ni respeto por la soberanía mexicana. Washington no solo ha capturado a un capo, también parece estar negociando con él.
Diversos medios apuntan a que Ovidio podría recibir beneficios de exoneración de cargos a cambio de delatar a políticos, empresarios y redes de poder. La delicadeza de esta estrategia no es menor, sus declaraciones, sean verdaderas o falsas, podrían ser usadas para generar escándalos mediáticos, sembrar desconfianza y desestabilizar al gobierno mexicano desde adentro. Es una jugada de pinzas que, lejos de buscar justicia, tiene como objetivo el sometimiento.
La historia de Estados Unidos con México está marcada por momentos oscuros en los que el oportunismo político se impuso sobre cualquier principio de respeto. En 1847, bajo el pretexto de una disputa territorial, Estados Unidos invadió México, arrebatando más de la mitad del territorio nacional. Usaron métodos violentos, cometieron atrocidades contra la población civil, y pisotearon a un país claramente inferior en capacidad militar. Fue una conquista disfrazada de conflicto.
Décadas después, en 1914, en plena Revolución Mexicana, volvieron a intervenir militarmente en Veracruz. Aprovecharon el caos interno para imponer condiciones, presionar liderazgos y mantener una injerencia política encubierta. Siempre, bajo el mismo principio, el sufrimiento de otros les es rentable.
Pero la fuerza dejó de ser necesaria. Estados Unidos entendió que la guerra directa tenía un alto costo económico y político. Entonces evolucionó. Comenzaron a formar a las futuras élites políticas mexicanas bajo su visión, en sus universidades, con sus valores, con su lógica de subordinación. Muchos presidentes mexicanos surgieron de esta matriz ideológica, más cercanos a los intereses de Washington que a las necesidades de su propio pueblo. El dominio ya no era militar, era estructural.
La extradición de Ovidio Guzmán representa el rostro moderno de aquella vieja ambición de dominación. Hoy, en lugar de soldados, se utilizan fiscales. En vez de cañones, se utilizan medios de comunicación y tribunales de Nueva York. Estados Unidos ha aprendido que la narrativa es más poderosa que las armas.
Con un juicio de alto perfil en curso, y en pleno arranque de una nueva administración federal en México, no es ingenuo pensar que Ovidio está siendo condicionado para declarar lo que conviene a los intereses de Estados Unidos. Bastan unas cuantas declaraciones, convenientemente filtradas o manipuladas, para instalar la narrativa de que México es un Estado capturado por el narco. Aunque existen zonas del país evidentemente rebasadas por el crimen organizado, son eso, excepciones. No justifican en absoluto la generalización de un Estado completamente controlado por el crimen.
Ahí radica la importancia, y la fortaleza, del momento que vive México. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta, con firmeza y legitimidad democrática, una estratagema externa que busca debilitar su proyecto de transformación. A Estados Unidos le urge tener en México un gobierno dócil y sumiso que, mediante chantajes o presiones, les entregue los beneficios necesarios para mitigar su propia crisis interna.
Y no es casual que esta ofensiva coincida con un proceso electoral tenso en Estados Unidos. Para ciertos sectores del poder norteamericano, mostrar músculo internacional es vital. Pero si esta empresa de presión internacional fracasa, será también un síntoma del debilitamiento de esa potencia, que avanza, aunque lo niegue, hacia su propio declive.
Tal vez lo que Donald Trump y otros liderazgos estadounidenses aún no vislumbran es que el mundo ya cambió. Las formas de intervención que antes eran eficaces hoy revelan su desgaste. Y cada intento fallido de someter a México, cada estrategia basada en el chantaje y la amenaza, solo acelera el surgimiento de un nuevo orden global, con nuevas hegemonías y con países más dispuestos a defender su soberanía.