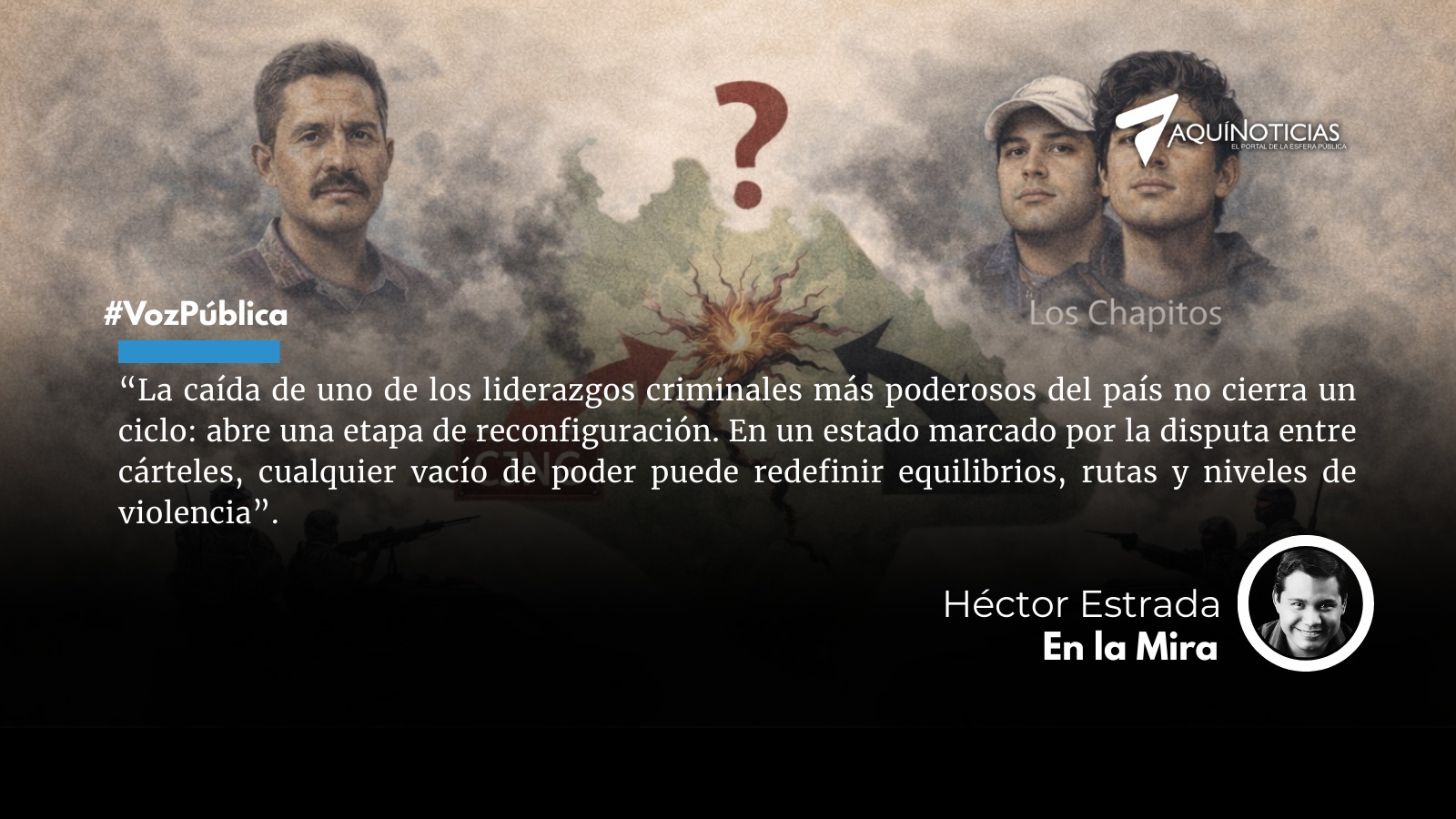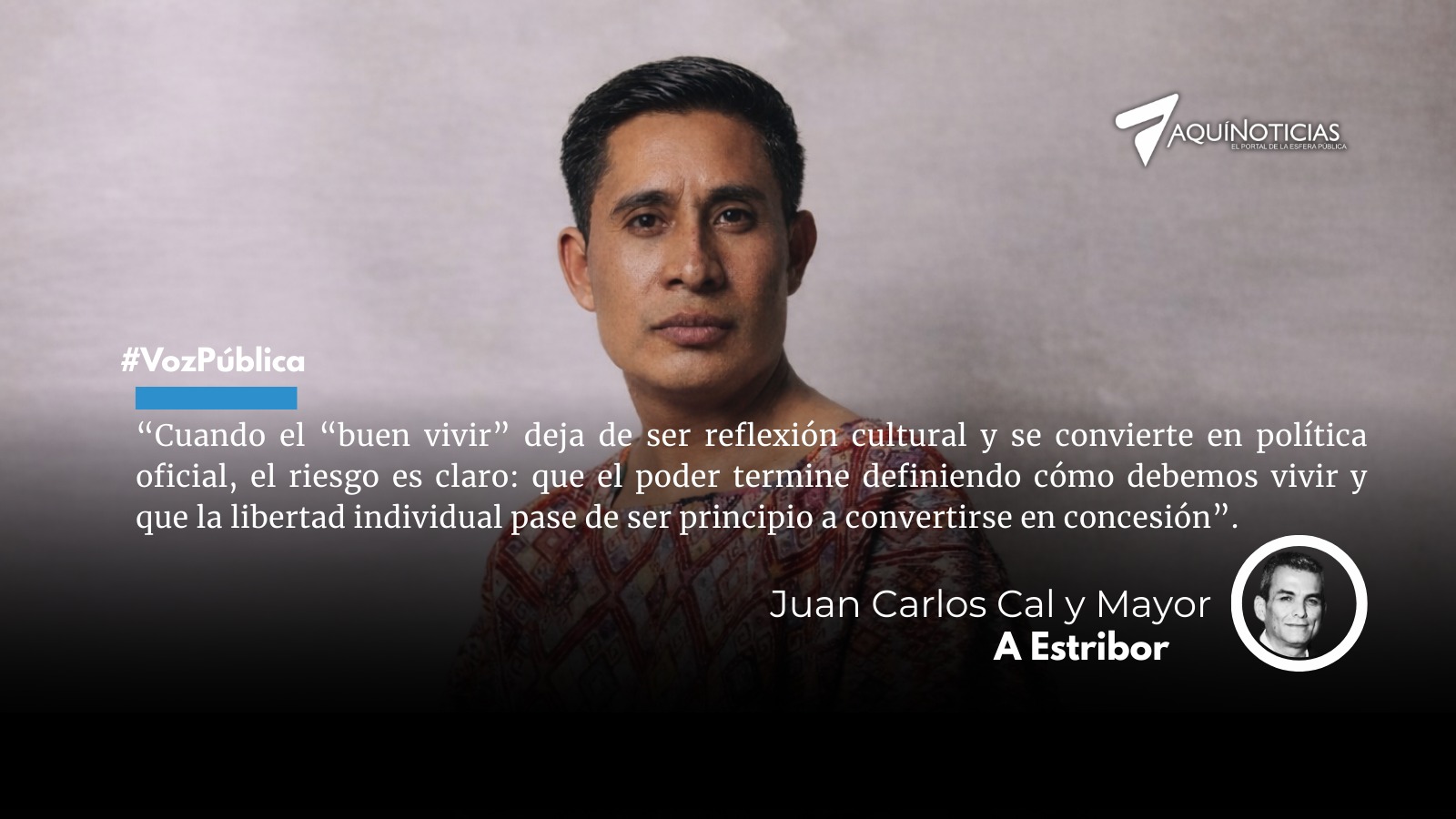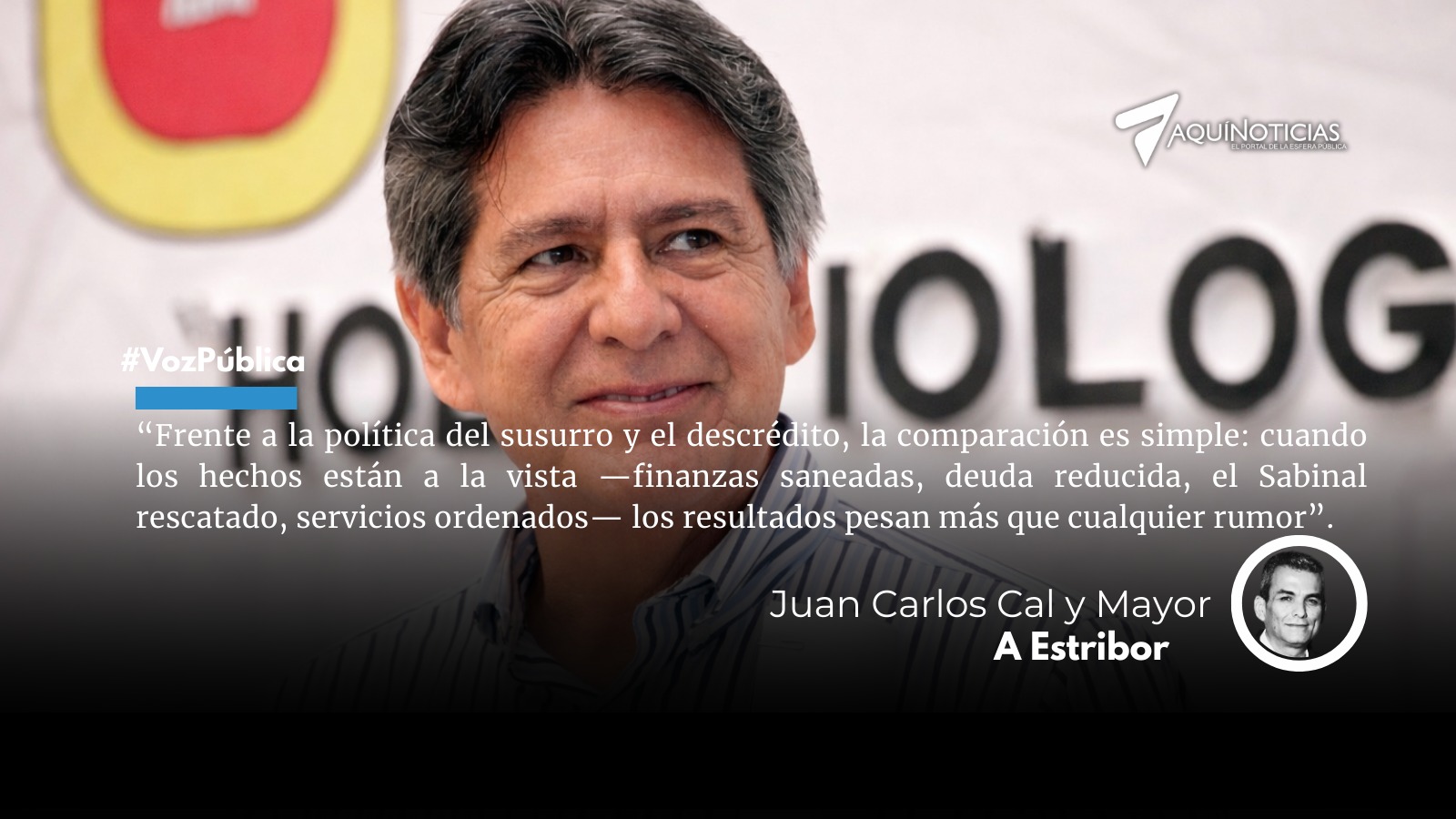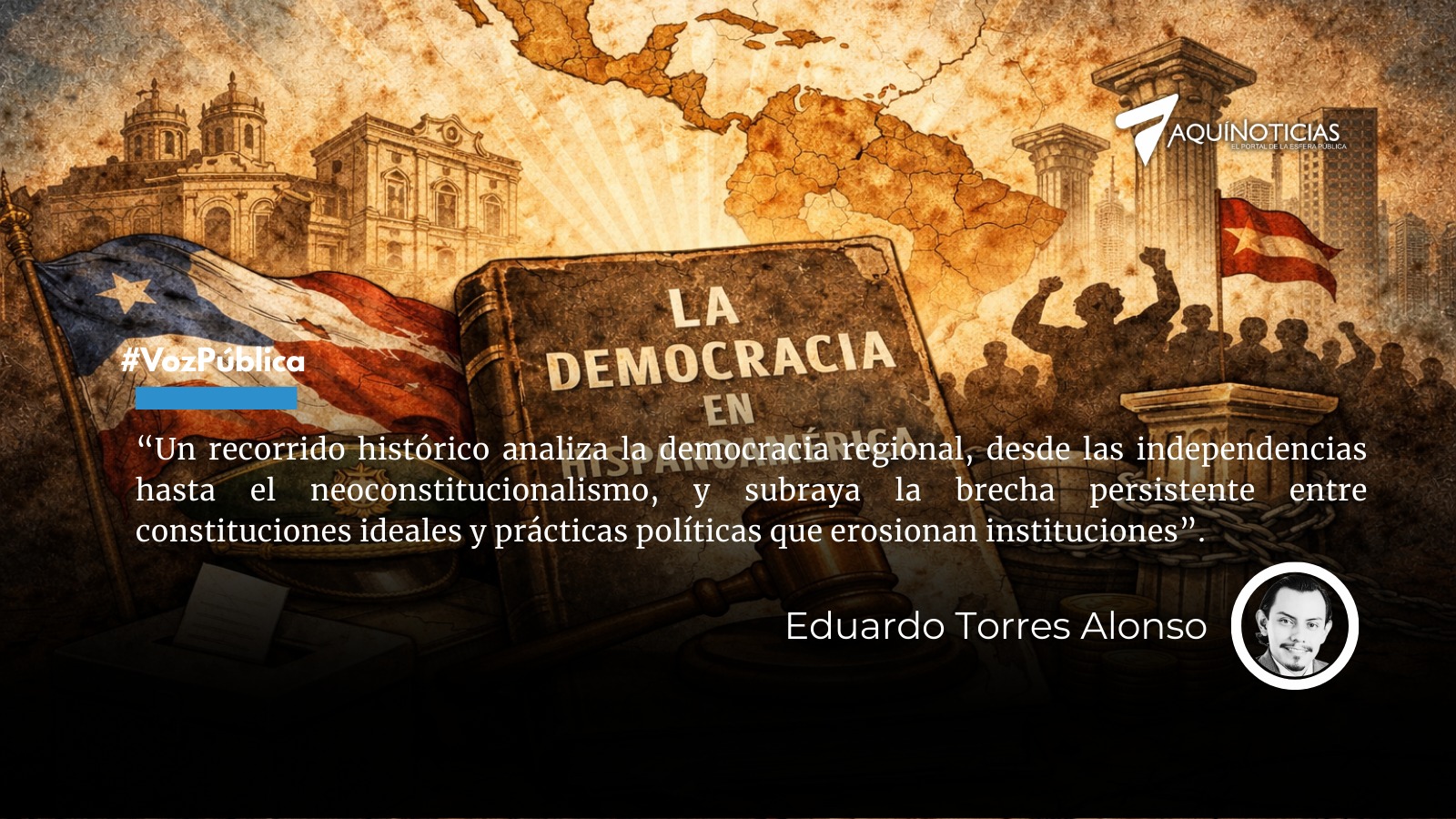Por Mario Escobedo
Una mujer estadounidense de 37 años murió acribillada por disparos de un agente del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Minneapolis. El hecho desató protestas inmediatas. Los videos grabados por testigos cuestionan de manera contundente la versión oficial de “defensa propia” sostenida por el gobierno federal, mientras autoridades estatales y locales reconocen que el uso de la fuerza fue desproporcionado. No se trata de una suposición ideológica: se trata de imágenes, de evidencia, de una vida perdida.
Lo verdaderamente inquietante no es solo la violencia institucional que una vez más se manifiesta desde los aparatos de control migratorio de Estados Unidos, sino la reacción que este hecho ha provocado fuera de sus fronteras. En México, en redes sociales, miles de personas jóvenes en su mayoría han salido a defender al ICE. Algunos incluso claman por “un ICE mexicano”, por “mano dura”, por “un Trump para México”.
La escena es profundamente contradictoria.
El ICE no persigue delitos; persigue cuerpos. Cuerpos morenos, acentos latinos, rasgos indígenas. Detiene, interroga, encierra y deporta bajo una lógica de sospecha racializada. Sus prácticas han sido documentadas por organismos internacionales de derechos humanos, académicos, periodistas y tribunales. No es una agencia neutral: es un instrumento de control racial y político.
Y sin embargo, en México país históricamente expulsor de migrantes, país de piel morena, ojos oscuros y cabello negro hay quienes celebran su actuar. Quienes aplauden que una mujer haya sido asesinada por una agencia que, en cualquier cruce fronterizo, los detendría a ellos sin dudarlo. Basta revisar los perfiles: los mismos tonos de piel, los mismos rasgos, las mismas historias familiares atravesadas por la migración.
La pregunta es inevitable:
¿por qué alguien apoyaría un sistema que lo considera sospechoso por existir?
La respuesta no es sencilla, pero sí preocupante. Estamos frente a un fenómeno que la teoría social ha descrito con claridad: la internalización del discurso de dominación. Frantz Fanon ya advertía cómo los sujetos colonizados pueden llegar a identificarse con el opresor, adoptando sus valores y despreciando su propia condición. Pierre Bourdieu habló de la violencia simbólica, esa que no necesita golpes porque se instala en la mente. Y más recientemente, estudios sobre la ultraderecha digital han mostrado cómo los discursos de odio se viralizan envueltos en memes, ironía y falsas promesas de orden.
Muchos de estos jóvenes realmente creen que Donald Trump los salvaría. Que su dureza no sería contra ellos, sino contra “los otros”: los migrantes pobres, los centroamericanos, los venezolanos, los haitianos. No alcanzan a ver que, para ese proyecto político, ellos también son “los otros”.
El discurso de ultraderecha que avanza en América Latina no llega con botas militares; llega con videos virales, con frases simples, con la promesa de seguridad a cambio de derechos. Se disfraza de sentido común: “el que nada debe, nada teme”. Pero la historia demuestra lo contrario: cuando el Estado decide quién merece vivir con derechos y quién no, nadie está a salvo.
Resulta irónico, sí. A ratos parece hasta absurdo. Pero no es un chiste. Es una señal de alarma. Celebrar al ICE desde México es celebrar la posibilidad de ser detenido por el color de piel, por el acento, por el origen. Es desear un país donde la fuerza valga más que la ley, donde la sospecha pese más que la dignidad humana.
Hoy fue una mujer en Minneapolis. Mañana podría ser cualquiera que encaje en el perfil “equivocado”.
Defender al verdugo no nos hace del lado correcto de la historia. Solo nos acerca, peligrosamente, a convertirnos en su próxima víctima.