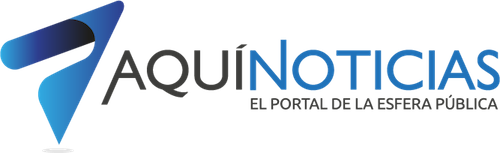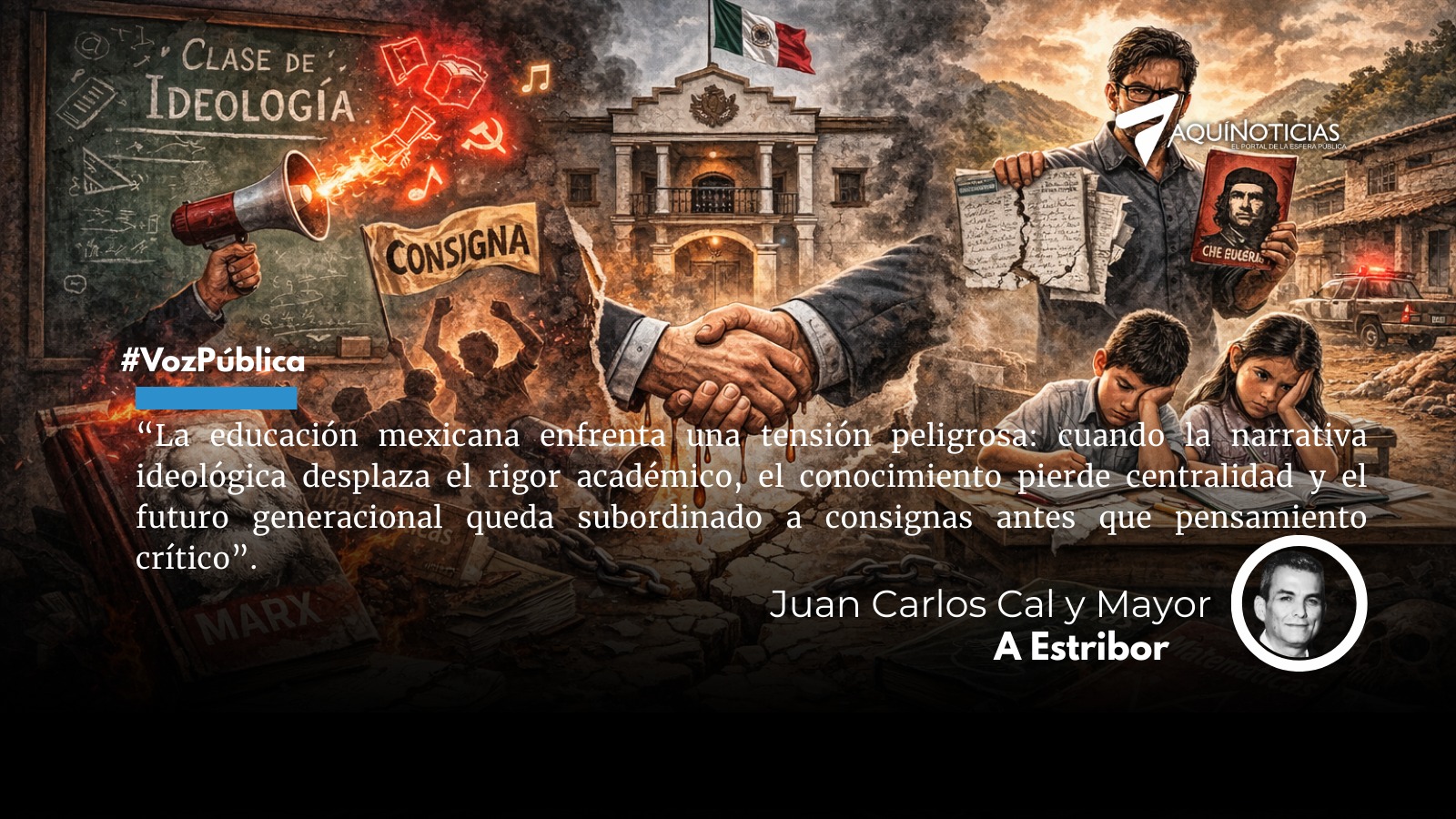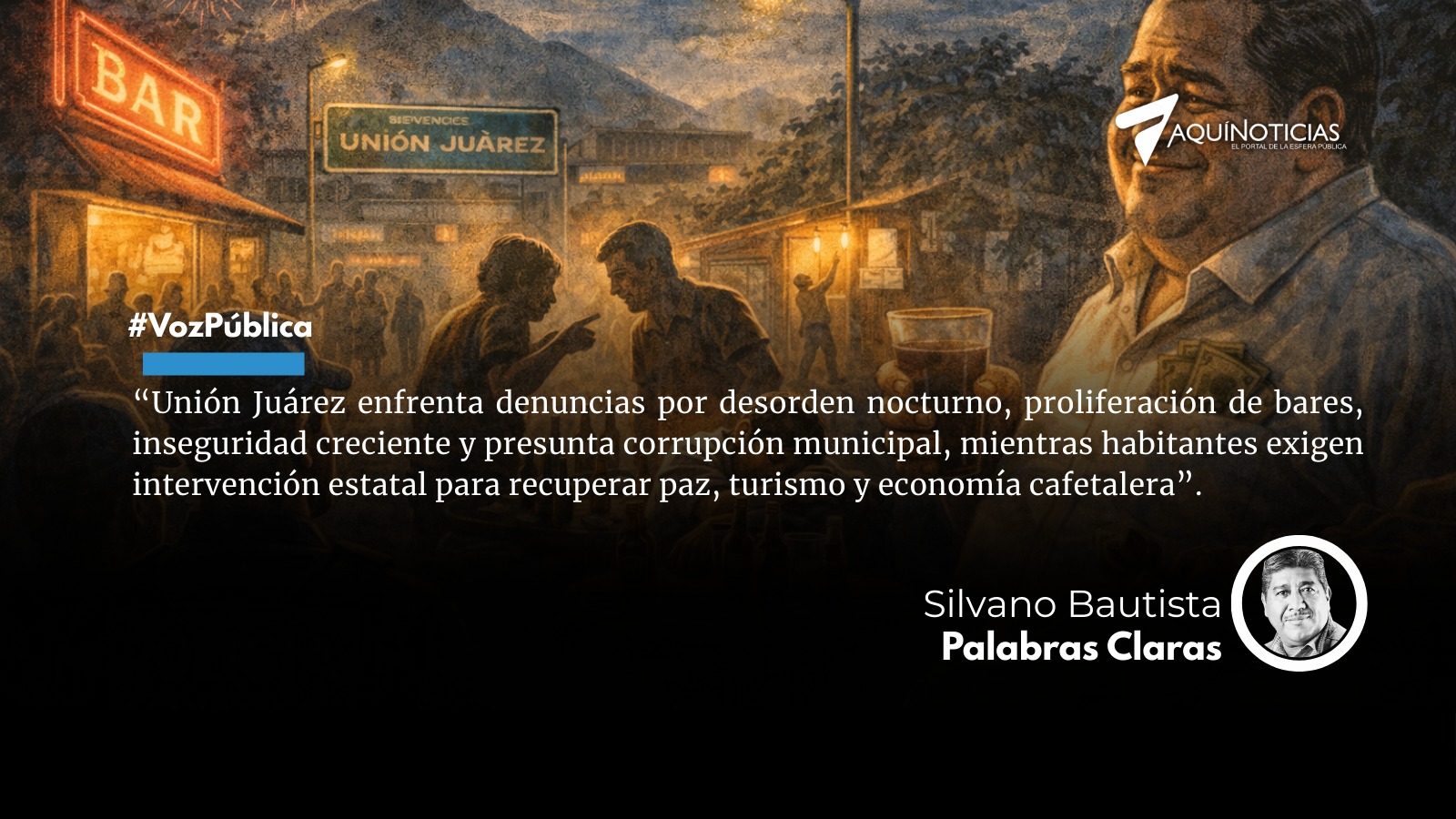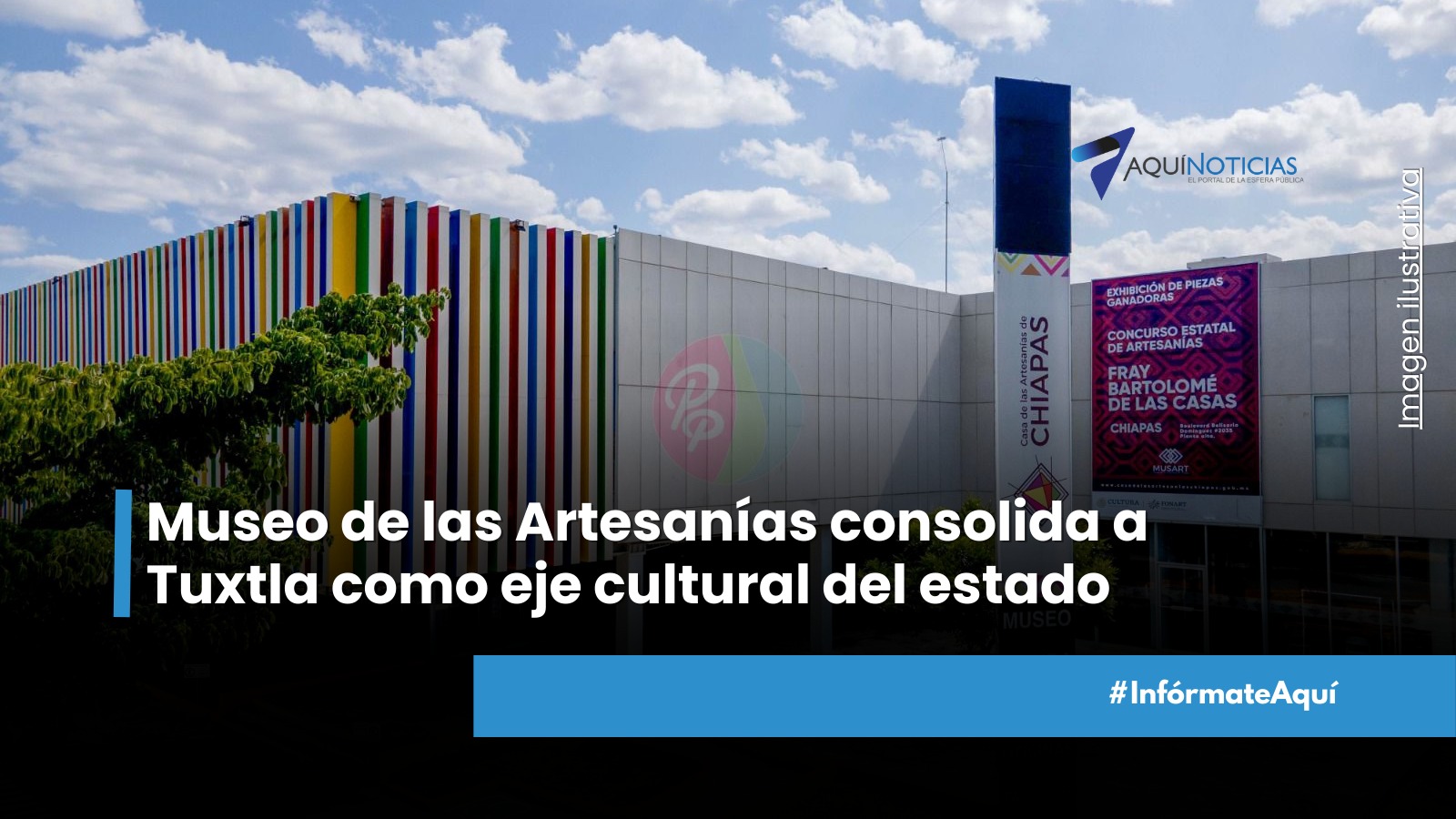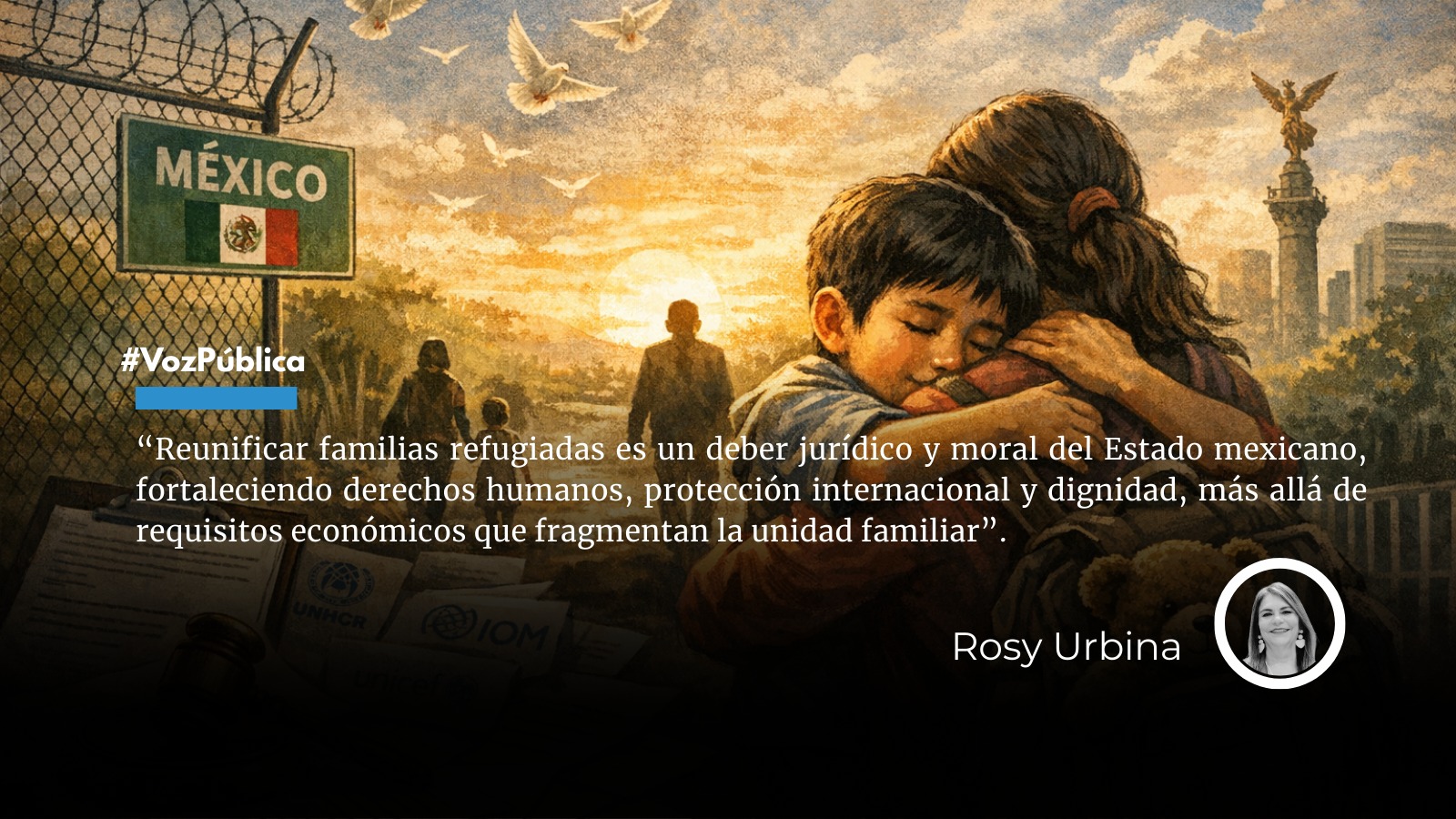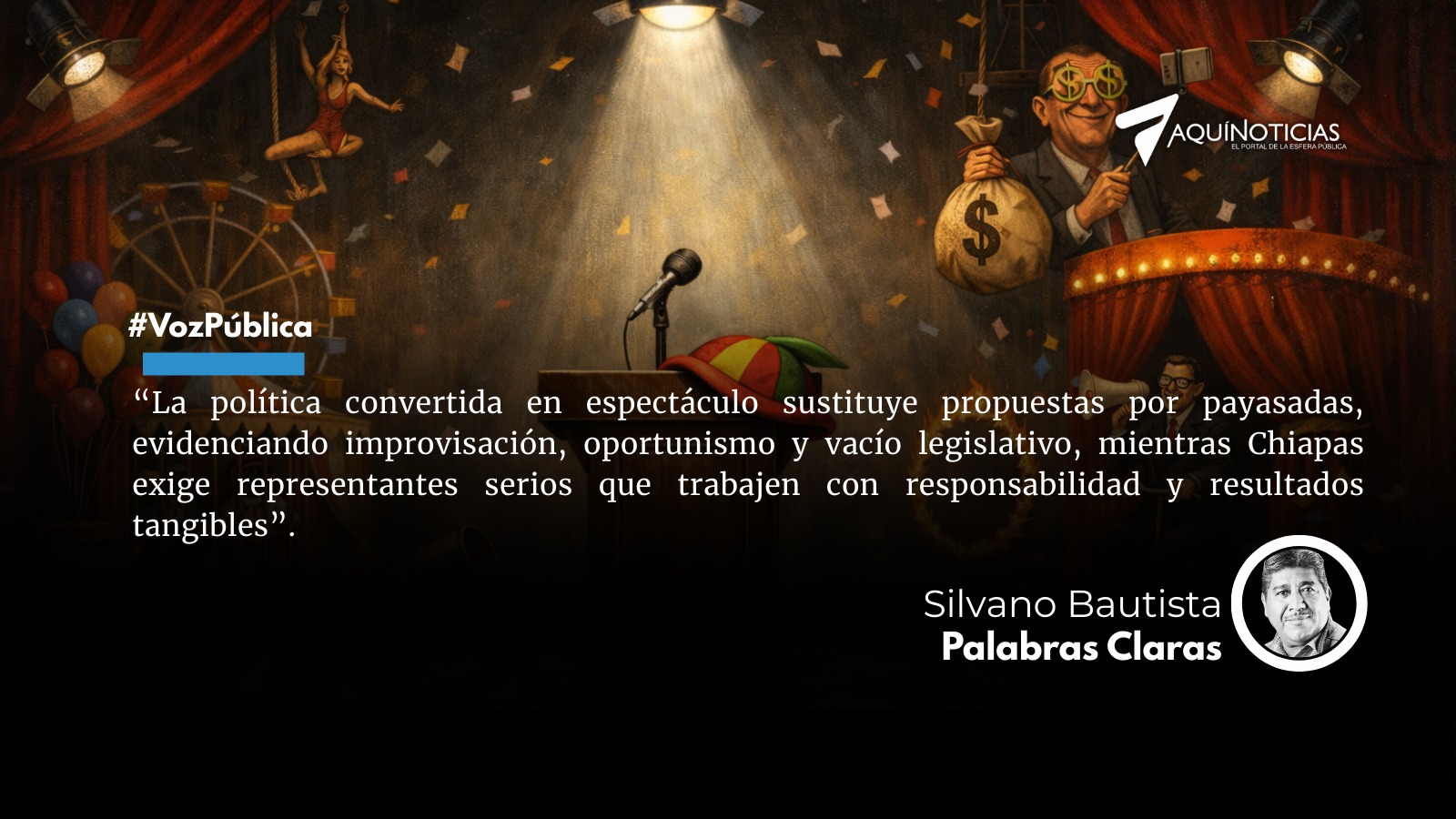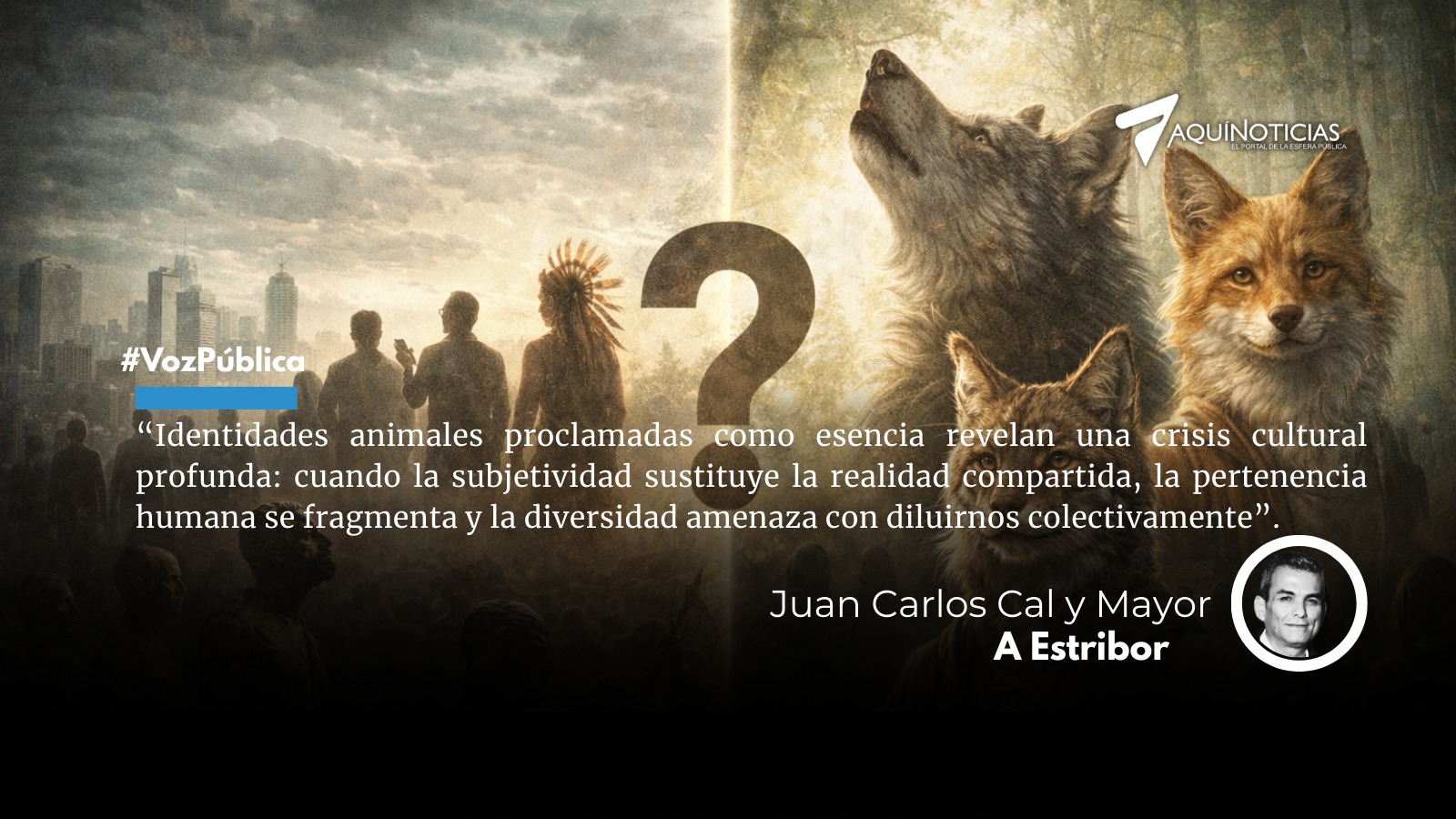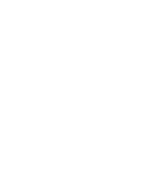Por Mario Escobedo
La pregunta inicial de este intento de análisis es crucial: ¿Cómo afecta a los migrantes que ciertos sujetos lleguen al poder? Y si la extendemos: ¿Cómo afectan a las minorías los discursos y prácticas de quienes ostentan el poder político? Estas interrogantes no son nuevas, pero hoy cobran una relevancia brutal en un mundo donde los movimientos migratorios son cada vez más visibles y, paradójicamente, más criminalizados.
Para entender esta dinámica, podemos mirar hacia la psicología social. El experimento de Milgram y el experimento de la prisión de Stanford nos ofrecen un marco para analizar cómo los individuos pueden ser condicionados a aceptar, reproducir o resistir el autoritarismo. Milgram demostró que el ser humano es capaz de obedecer órdenes incluso cuando estas van en contra de su moral, mientras que Zimbardo, con su experimento en Stanford, reveló cómo la asunción de roles de poder y subordinación puede llevar a la deshumanización. Estos estudios nos recuerdan que el autoritarismo no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de estructuras y narrativas que refuerzan la segregación.
Esto nos lleva a una pregunta aún más alarmante: ¿Por qué la derecha está acaparando el poder en América? La ola de gobiernos ultraconservadores en la región no es casualidad; responde a una estrategia política bien articulada que explota el miedo, la crisis económica y el descontento social. Líderes como Donald Trump han usado el nacionalismo y la xenofobia como armas políticas, construyendo discursos que identifican a los migrantes como la causa de los problemas nacionales. La narrativa del «otro» peligroso y del «nosotros» virtuoso genera una sensación de unidad basada en la exclusión.
Michel Foucault analizó este tipo de sistemas de control a través de su concepto del panóptico, basado en la idea de vigilancia constante y disciplina. En el contexto migratorio, los gobiernos crean mecanismos que generan la sensación de que los migrantes están siempre bajo observación y sujetos a castigos ejemplares, lo que refuerza su exclusión. La separación de niños migrantes de sus padres, los centros de detención y las deportaciones masivas no son solo políticas migratorias; son dispositivos de control que buscan disciplinar a toda una población.
El caso de Estados Unidos es emblemático. Con la llegada de Trump al poder, se instauró una retórica de «America First» que buscó consolidar un nacionalismo extremo donde los migrantes eran enemigos del progreso estadounidense. Se promovió la idea de que los migrantes «roban» empleos, reciben más beneficios que los ciudadanos y representan una amenaza para la identidad nacional. Este discurso no sólo generó leyes más restrictivas, sino que legitimó la violencia contra los migrantes en la sociedad.
Películas como “La Ola” han demostrado que, bajo ciertas condiciones, cualquier sociedad puede volverse autoritaria y excluyente. La historia de un grupo de estudiantes que, bajo la guía de un profesor, terminan creando un movimiento fascista sin darse cuenta, refleja cómo la construcción de un enemigo común puede unir y radicalizar a un grupo. Este fenómeno, extrapolado al contexto político actual, explica cómo los gobiernos de derecha manipulan el miedo y el resentimiento social para consolidar su poder.
El resultado es evidente: migrantes esposados y deportados en aviones como si fueran criminales peligrosos, niños encerrados en jaulas, fronteras reforzadas con muros físicos y burocráticos. Pero la pregunta más inquietante es ¿cuánto tiempo falta para que esta dinámica se expanda a otras minorías? ¿Cuándo la vigilancia y el castigo se volverán la norma para cualquier grupo que desafíe el status quo?
La historia nos ha enseñado que cuando el miedo y el poder se entrelazan, las consecuencias pueden ser devastadoras. La migración no es el problema; el problema es la instrumentalización del odio como estrategia política. Y si seguimos normalizando estas prácticas, quizás la próxima víctima de este experimento social seamos nosotros mismos.
Esta normalización de la violencia y la exclusión es precisamente lo que Hannah Arendt denominó «la banalidad del mal». En su análisis sobre el juicio a Adolf Eichmann, Arendt argumentó que el mal no siempre es cometido por individuos sádicos o perversos, sino por personas comunes que simplemente cumplen órdenes sin cuestionarlas. La burocracia migratoria, los guardias fronterizos, los jueces que firman deportaciones masivas, todos forman parte de un sistema que deshumaniza a los migrantes y justifica su sufrimiento como parte de una supuesta legalidad.
El verdadero peligro no radica solo en los líderes autoritarios, sino en la manera en que las sociedades enteras aceptan sus discursos y los convierten en parte de la normalidad cotidiana. La historia nos ha demostrado que la obediencia ciega y la indiferencia pueden ser igual de destructivas que el autoritarismo explícito. Así que la pregunta final no es solo qué harán los gobiernos, sino qué haremos nosotros como sociedad ante este nuevo experimento social del poder.