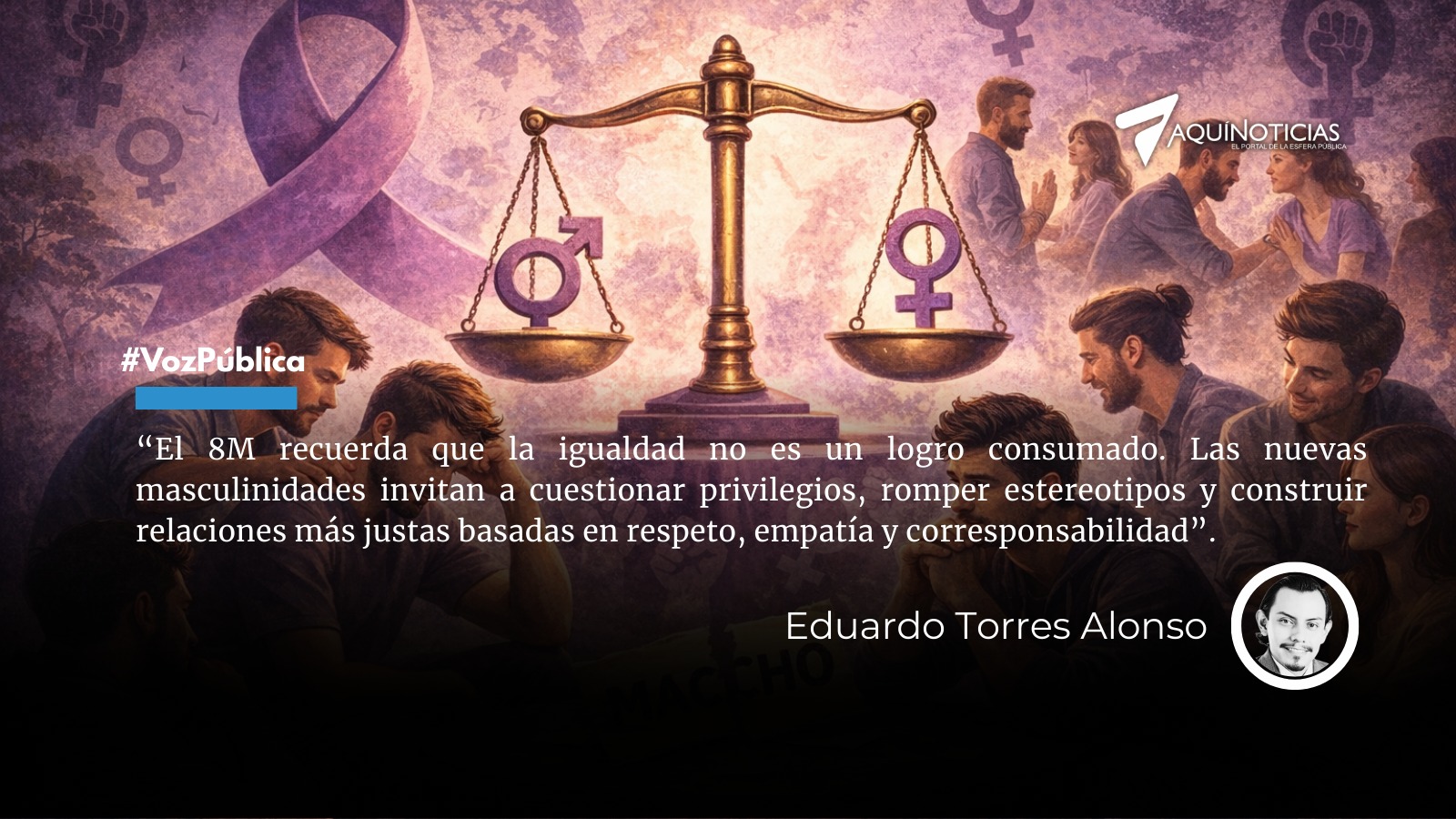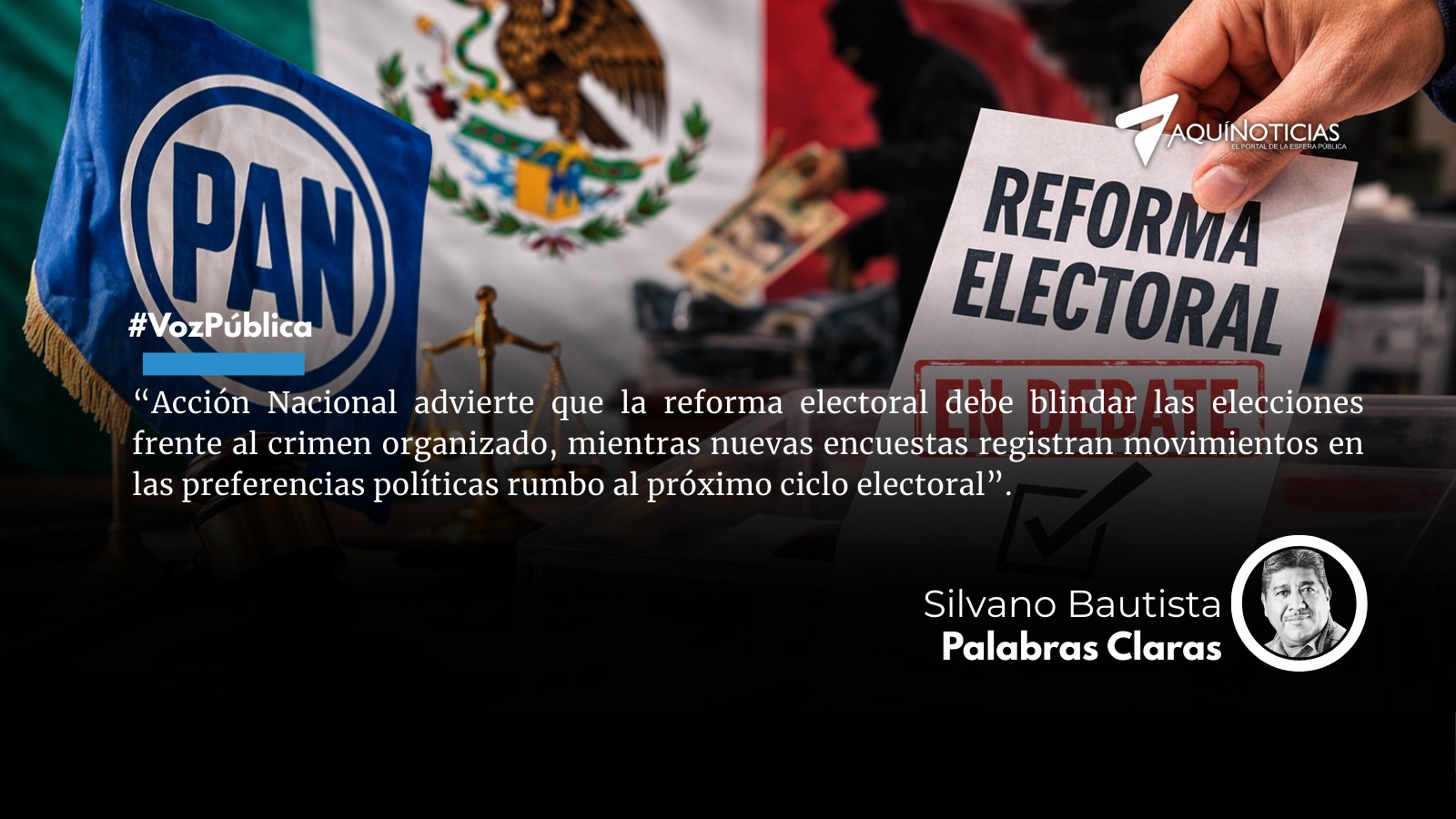Taxis con placas que no se ven porque deliberadamente se le han borrado el color de los números o utilizan micas que impiden verlos; conductores que cobran lo que quieren y deciden –a veces con justificación cuando está en riesgo su vida o sus bienes– a dónde ir y a dónde no, que no respetan los límites de velocidad y que cualquier restricción o comentario la toman como un desafío para demostrar que son “más” (más irresponsables, será).
Lo mismo aplica con los colectivos o combis: unidades viejas y sin mantenimiento, conductores que no atienden el número establecido de pasajeros y que hacen de las calles y avenidas –incluso, las que están en un estado deplorable– sus pistas de carrera. Se olvidan que llevan a otras personas que pueden ser sus familiares o amistades. Si alguien dice algo: lo bajan y agreden. Confrontarse antes de aceptar el error.
Por supuesto, hay excepciones: conductores profesionales que mantienen los vehículos limpios y utilizan el cinturón de seguridad, respetan los señalamientos de tránsito y son corteses con usuarios, peatones, ciclistas y otros automovilistas. Subrayo, son excepciones. Toparse con alguno de ellos dependen de la suerte.
En ambos casos, los dueños de las unidades o de las concesiones, tienen mucho que ver. El conductor no es un sujeto autónomo al responder a los criterios y exigencias de los dueños. Tampoco escapa aquí la figura de la autoridad, quien tiene mucha responsabilidad.
La ciudadanía que utiliza el transporte público está a merced de la irresponsabilidad de quienes conducen que, tal vez, por cubrir la cuota desconocen el velocímetro; de la indolencia de concesionarios, preocupados por sus ganancias, y de la corrupción de autoridades, que privilegian sus intereses.
Quienes tienen las concesiones de autotransporte son, hay que decirlo, un grupo de poder y no se puede omitir esa realidad. Por eso, la autoridad tiene que revisar las dimensiones reales de este grupo que, a pesar de perseguir fines comunes, no es homogéneo. Claro, cuando la autoridad claudica su tarea de gobernar que, en muchas ocasiones, consiste en imponer, con toda la legitimidad que tiene, la observancia de la ley y abraza a estos grupos para fines corporativos y clientelares, quien pierde es la sociedad, compuesta por personas de carne y hueso, que es víctima de accidentes que lastiman, mutilan y matan.
Frente a las deficiencias del transporte público, apareció el servicio de movilidad privado por medio de aplicaciones. Esto no soluciona el problema de un servicio de calidad para todas las personas, pero es una opción que representa un desafío a las autoridades para regularlos y a los grupos corporativos del transporte que les fractura el monopolio de la “representación” de los intereses de los trabajadores de este sector. Las aplicaciones no han estado libres de polémicas. Se han registrado, como con los colectivos y en los taxis convencionales, agresiones, accidentes, robos, secuestros y asesinatos.
Con apps o sin ellas, la calidad del transporte público es mala. Aquí se requiere más Estado y menos mercado. Esto no quiere decir que el transporte vaya a ser operado por empleados del Estado, sino que la autoridad se haga cargo de regular la operación de las concesiones y el comportamiento de conductores y propietarios. El mercado, aquí, no se autorreguló.
La calidad de vida depende, entre otras cosas, del tipo y nivel de transporte existente. La ciudadanía tiene que exigir uno mejor, uno digno, que no la haga estar en riesgo.