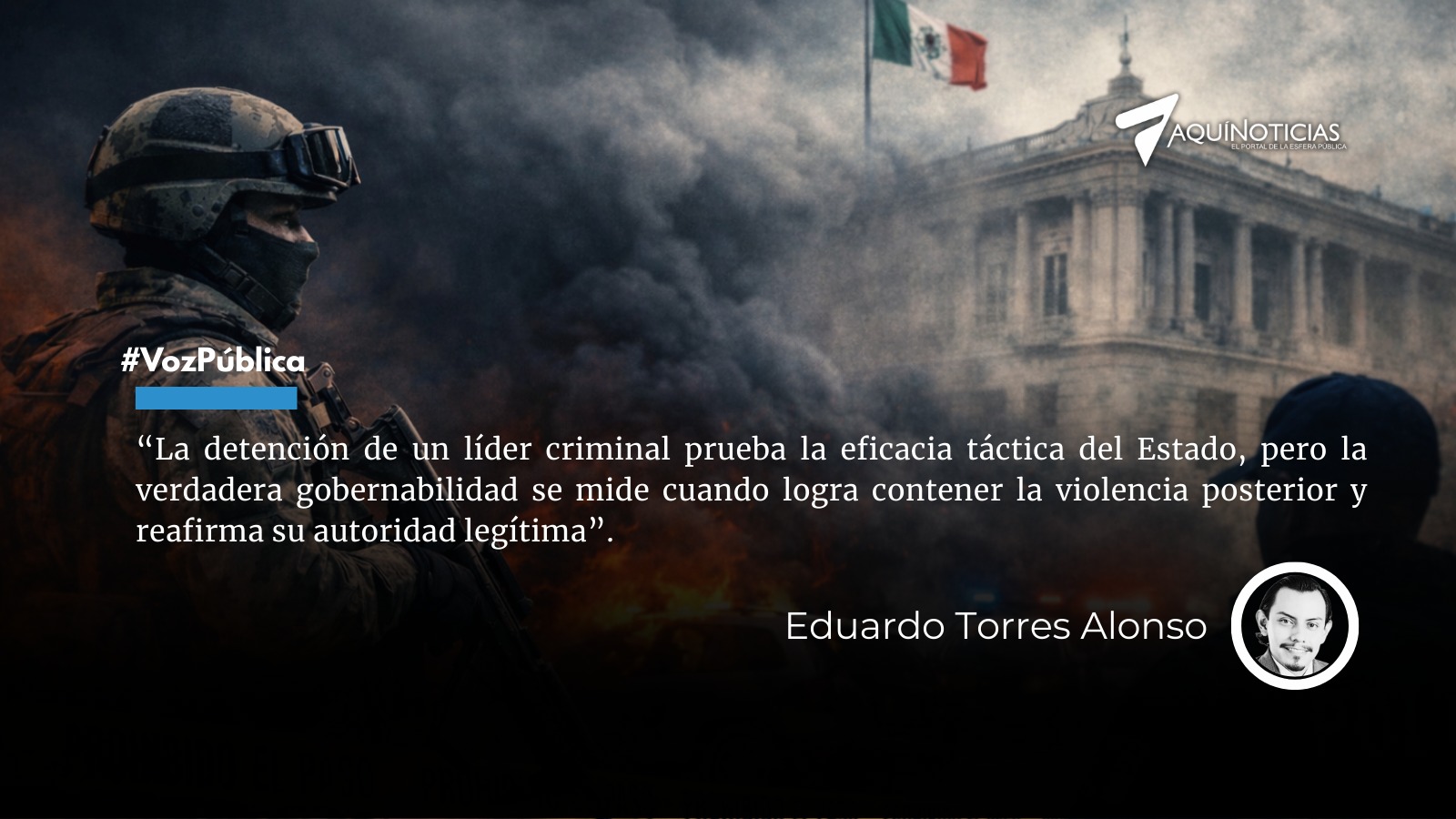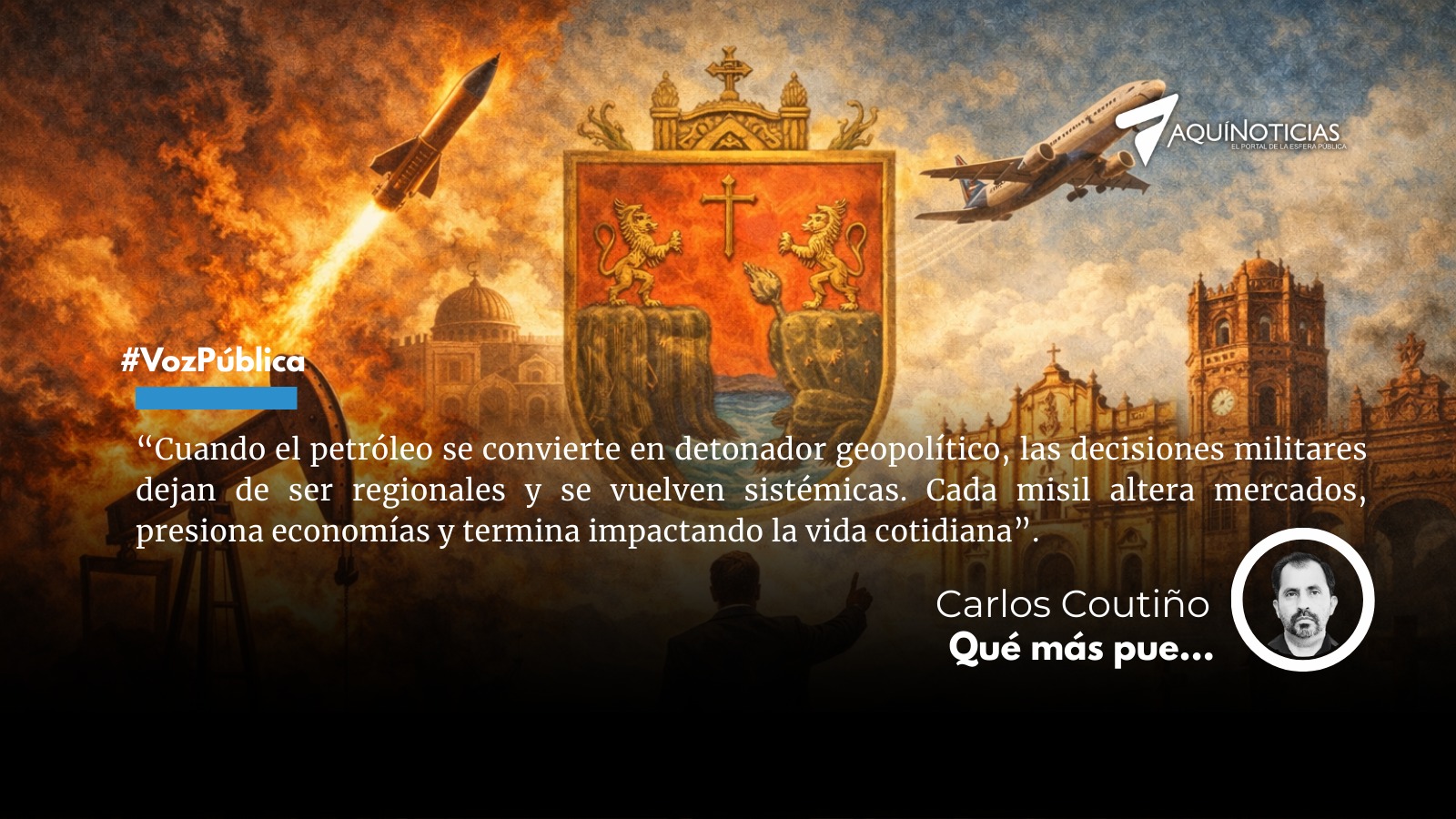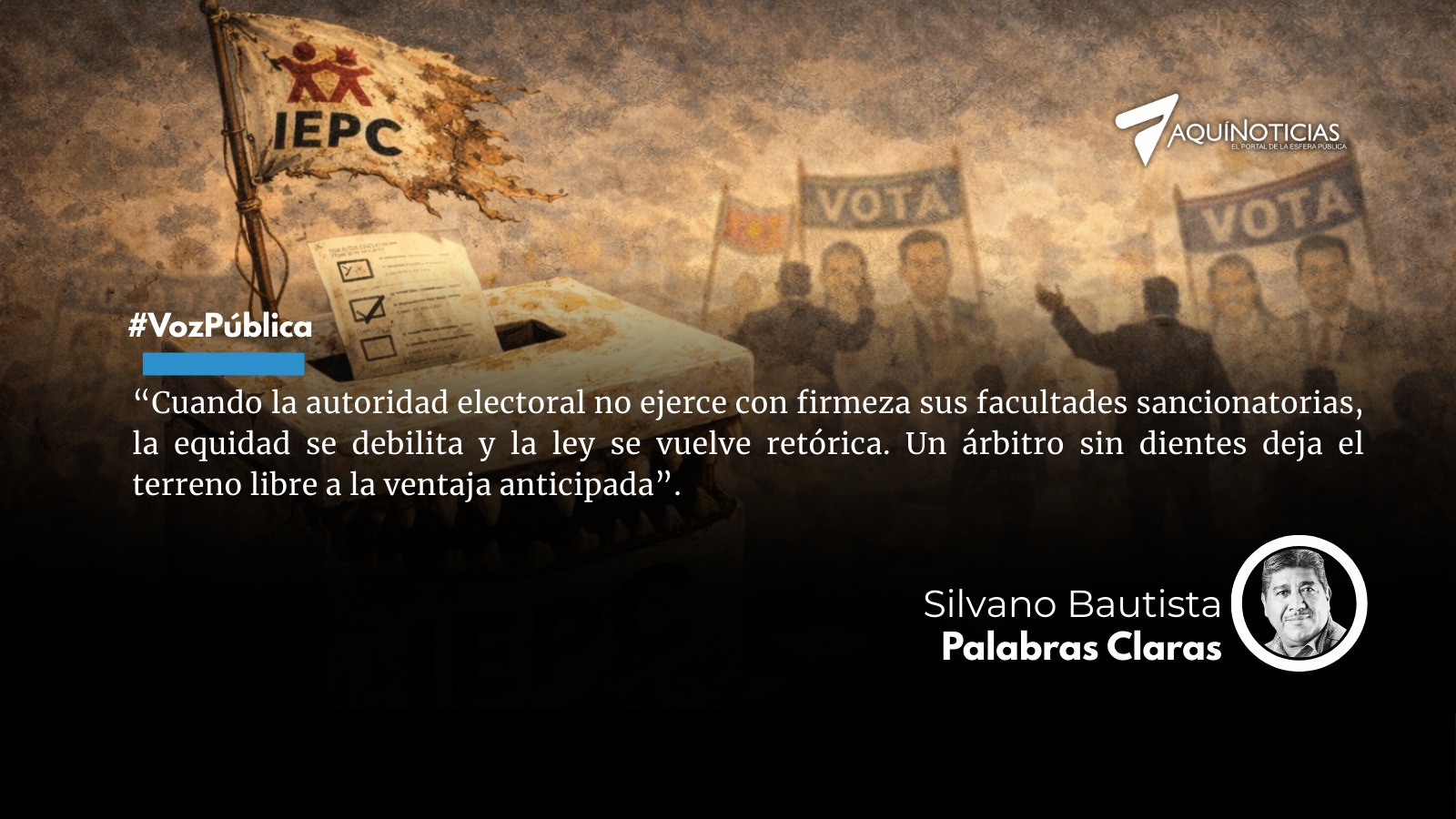Raíz
De Chiapas se conoce fundamentalmente la región de Los Altos. Es por mucho la región turísticamente más visitada. Más al norte está Palenque y la entrada a la Selva Lacandona. En el otro extremo, el el filo del Océano Pacífico se encuentra Tonalá., a veinte kilómetros del mar y a 150 km de Tuxtla.
Originalmente una región productora de ganado y pesca, Tonalá es un municipio de paso para Puerto Arista, su atractivo turístico principal y -francamente- el único.
Tonalá es uno de esos sitios con los que -creo que a todos nos sucede- tengo una conexión singular que es fácil de comprender aunque difícil de explicar. Intento hacerlo.
De niño -incluso en la adolescencia, Tonalá era un destino que visitábamos familiarmente al menos dos veces al año. En mi memoria, los recuerdos de Semana Santa y Año Nuevo traen consigo obligadamente pasajes en este lugar de calor infernal.
Cierro los ojos y puedo ver esa mesa enorme en el comedor de Doña Betty -segunda en orden de las hijas mayores de Doña Esther, mi abuela materna-. Serían tal vez las nueve de la mañana y para esa hora ella ya había vuelto del mercado, y cantando algún bolero en voz muy alta y entonada, preparaba todo para el frugal desayuno de la numerosa familia; como en el fútbol, los locales y los visitantes disfrutábamos de sandía y piña, chicozapotes, jugo de naranja. Enseguida los platones con tamales de mole y de chipilín, sin faltar por supuesto los pictes de elote bañados en crema y queso de sal, de ese que venden envuelto en hoja de plátano. El paraíso.
Adicionales los plátanos y las costillitas fritas o el bistec a la mexicana, el café, el chocolate y el pan dulce, pan de pastel que un día anterior había cocinado mi tía; pero lo mejor de todo era sin duda la efervescencia de tantas gente y tantas voces conversando reunidos en esas fechas especiales. Llegábamos quienes vivíamos en Tuxtla, también quienes vivían en México. Alguna ocasión llegaron también los primos que vivían en La Venta. También quienes vivían en Jalapa. Una fiesta.
Recuerdo también cuando entraba algún “norte” y el clima se descomponía: tardes de tormenta que convertían la Zaragoza y la Quince de Mayo en ríos caudalosos. Solo viendo esas lluvias es que tal vez se entendía por qué las banquetas en Tonalá solían ser tan altas. En esas noches de lluvia con tormenta eléctrica, la abuela Esther decía que “había tempestad” y cuando sucedían, había que estar preparados y nunca, nunca, nunca caminar descalzos. Eran noches en las que los truenos reventaban estruendosamente, el viento corría fuerte y se venían los apagones.
En esos viajes a Tonalá, me gustaba también acompañar en sus mandados y diligencias a mi Tía Lucila, la mayor de Las Pananá. Con ella fue también que caminé algunas cuadras hasta la estación del tren y vi por primera vez esas enormes locomotoras de las que se enganchaban vagones de carga y pasajeros. Largas filas de carros oxidados que no por viejos dejaban de resultar impresionantes. Y al final, hasta atrás, el cabús. Lucila prometió muchas veces que un día nos embarcaríamos en alguna de esas serpientes de hierro y haríamos un viaje infinito hasta Arriaga. En mi imaginación hicimos ese viaje también muchas veces.
De ese tiempo recuerdo también lo asombroso que resultó saber de familias que vivían en vagones de carga abandonados, a modo de casa de láminas y sin ventilación. Un horno viviente para esas familias en pobreza.
Del inacabable cajón de los recuerdos de esos viajes están también los de mis primos que vivían en Paredón. Hijos de Yolanda y Mito, mi tío pescador.
Mito me asombró siempre por sus ojos color atardecer, sus gestos idénticos a los de mi madre pero en varón, su corpulencia. Esa mezcla de depresión y estoicismo que lo hacía sonreír siempre y por encima de todo. Me asombraban también sus historias del mar, de los nortes, de la pesca con atarraya y de los náufragos. Pero de Mito, que en realidad se llamaba Argemi, me fascinaba saber que era el menor de los hijos de Esther, que de pasada ya figuró en esta historia, pero también de Humberto, mi abuelo materno, quien se llevó a Mito a Paredón y lo crió con él. Mito se trepaba cuál garrobo en las palmeras, me contaba Lucila fascinada.
Don Humberto, querides, queridas y queridos lectores, era un gigante beduino tan alto como el sol, de ojos verdes color de mar y caminar pausado. Lo puedo recordar con nitidez solo de imaginarlo. Me estremezco.
No lo sé de cierto, pero supongo que la razón por la que vuelvo a Tonalá cada que puedo es porque me dijeron que de aquí era mi abuelo, Don Humberto, el patriarca de todos los Pananá en estas tierras. Amén por ti querido abuelo.
Oximoronas 1. De las razones tal vez no tan gratas por las que recuerdo este lugar, es por las crisis de rinitis alérgica que invariablemente me atacaban tarde que temprano en cada visita: flujo nasal, ojos llorosos y cadenas interminables de estornudos. El aire tenía invisibles partículas de polvo y polen que me invadían por la nariz hasta casi colapsar mi sistema inmune. De regreso, ya pasando La Sepultura m, empezaba a respirar normal. Ya estábamos en el Valle Zoque y mis pulmones lo entendían. Claramente Tonalá era mi Macondo pero Tuxtla mi Bogotá.
Oximoronas 2. Feminicidios. Desaparecidos. Violencia. No. No es Guanajuato ni tampoco Tamaulipas. Es este Chiapas en el que todos estamos muy contentos porque el presidente nos quiere mucho.
Oximoronas 3. Este Galimatías va dedicado a Blancola y Norma, fieles lectoras semanales. También a Marta, mi madre, que no lee el Galimatías. Larga vida a las tres.
Oximoronas 4. La historia de “Los Pananá” queda comprometida para otro domingo: la historia inicia en Argelia, transita en un barco y llega hasta Perú. Todos venimos de la misma raíz. Amén.