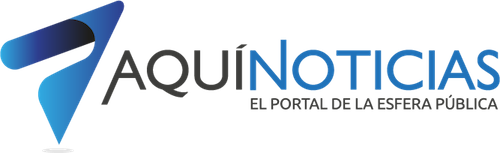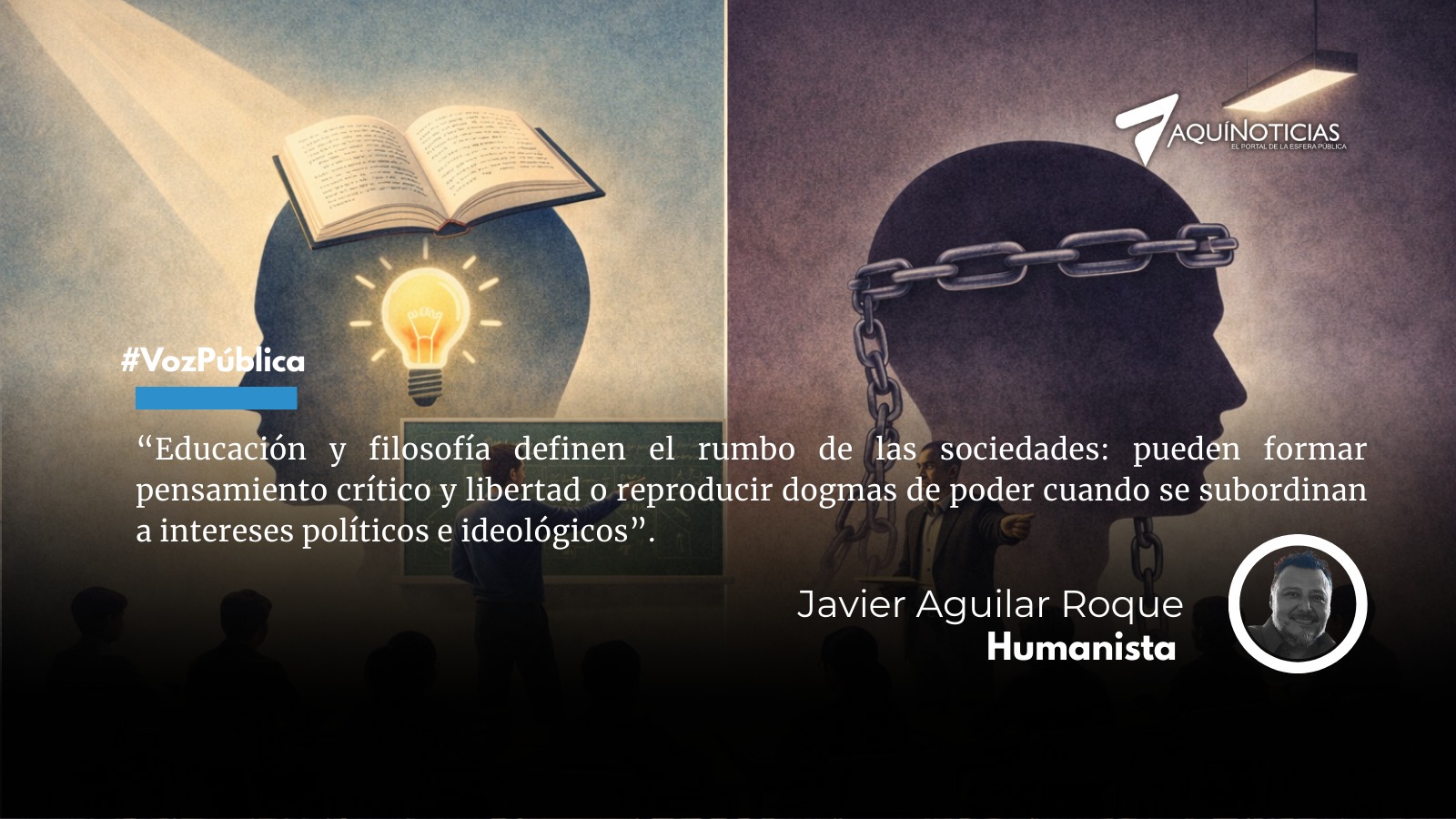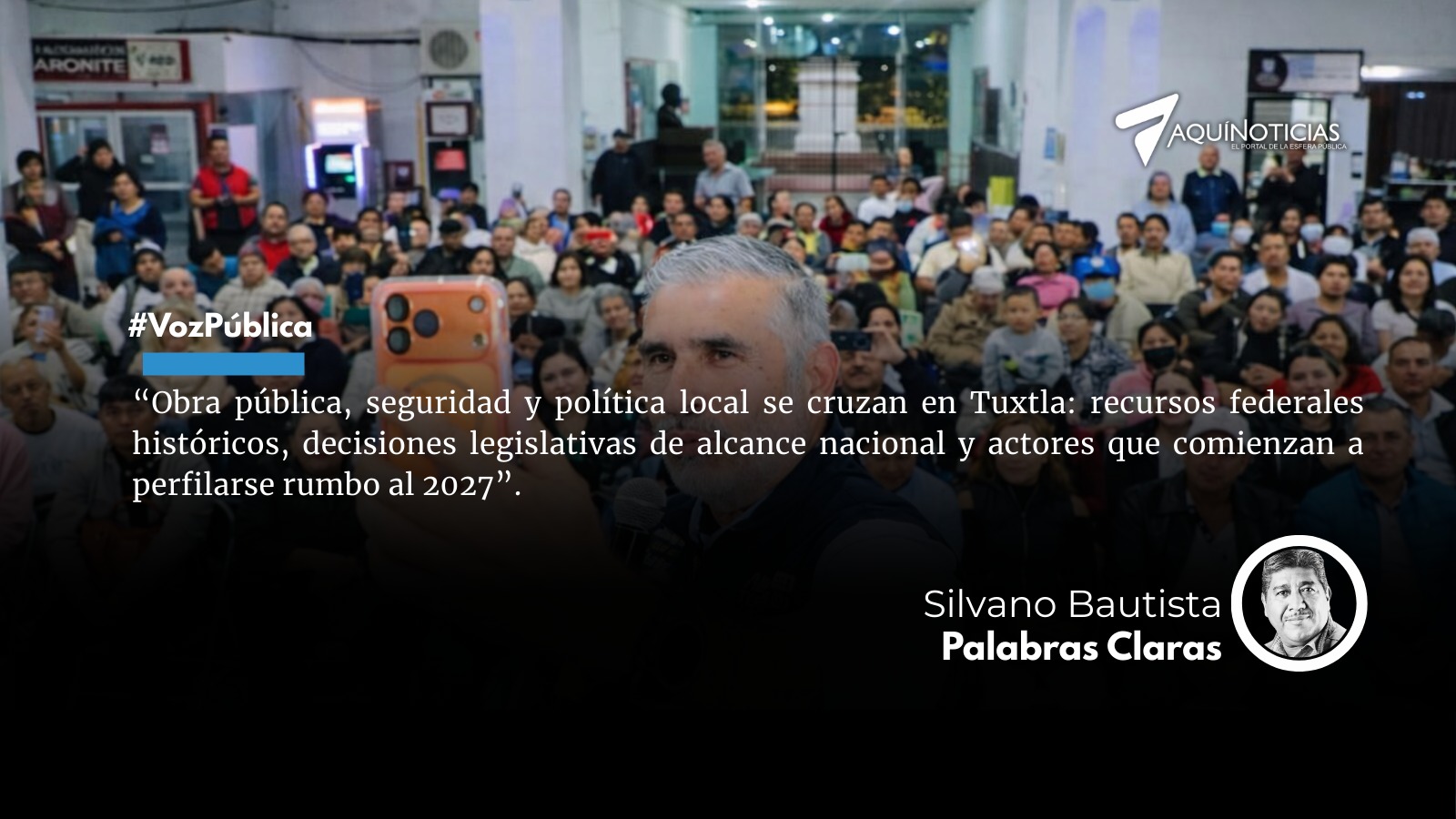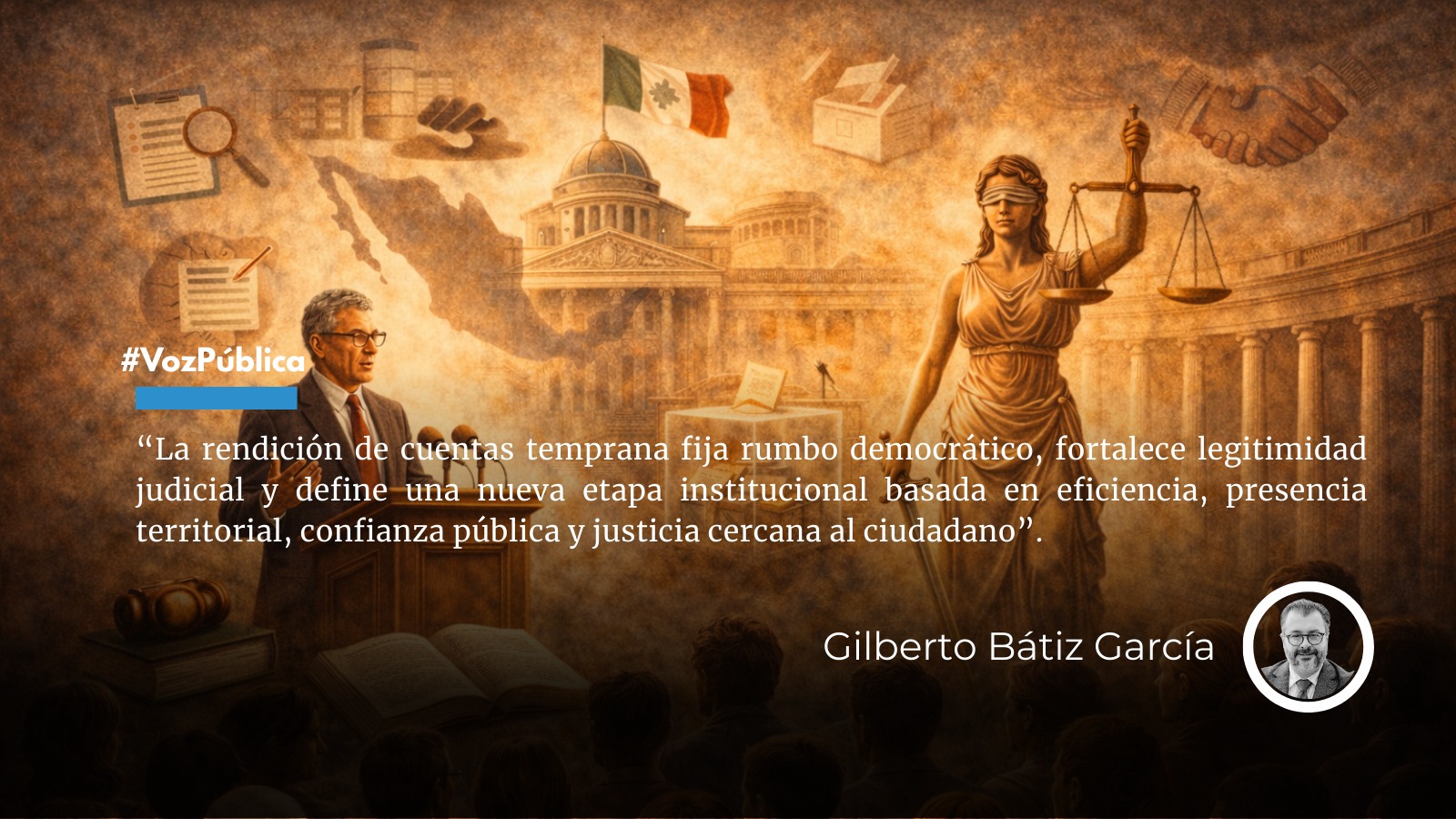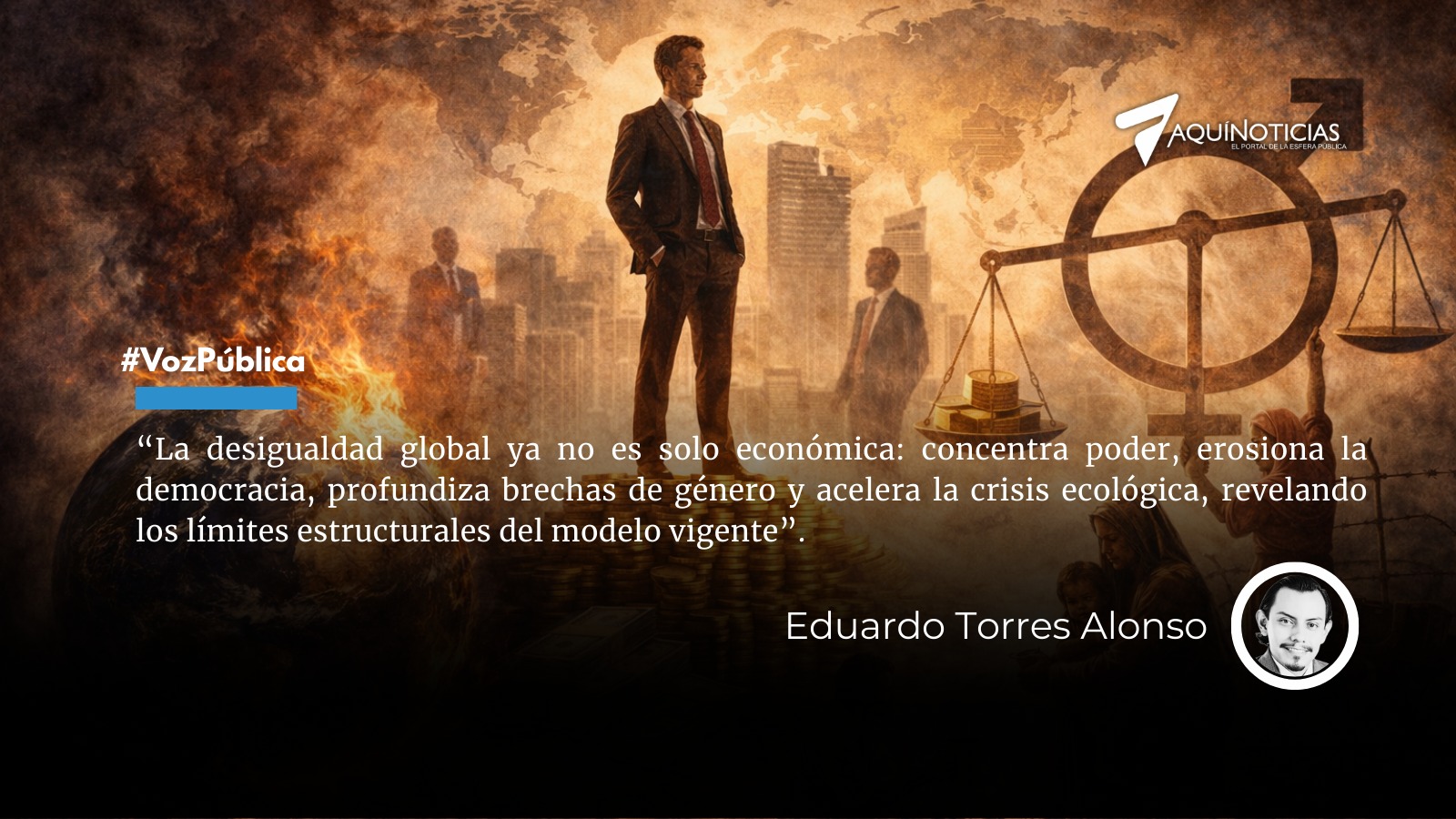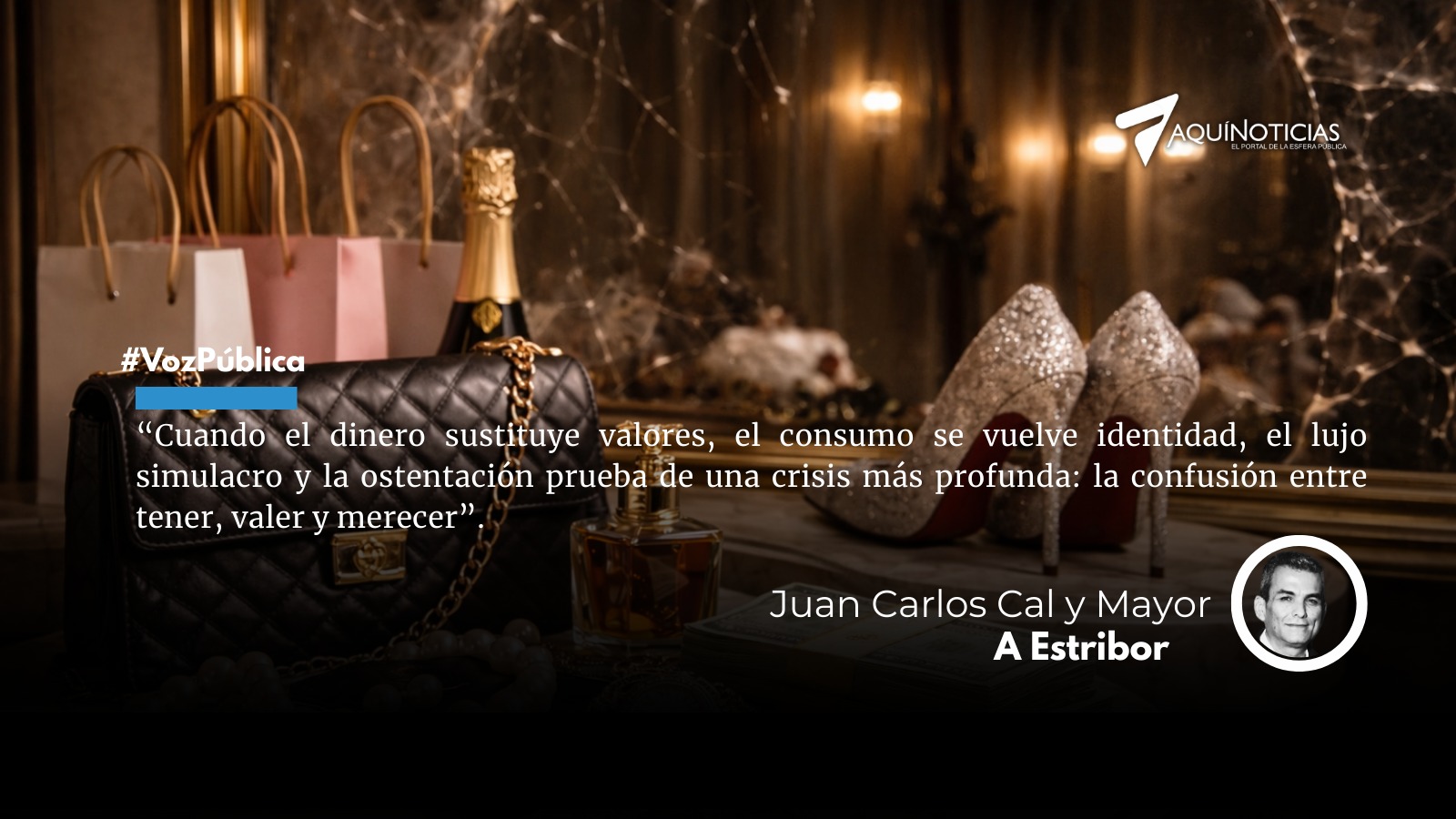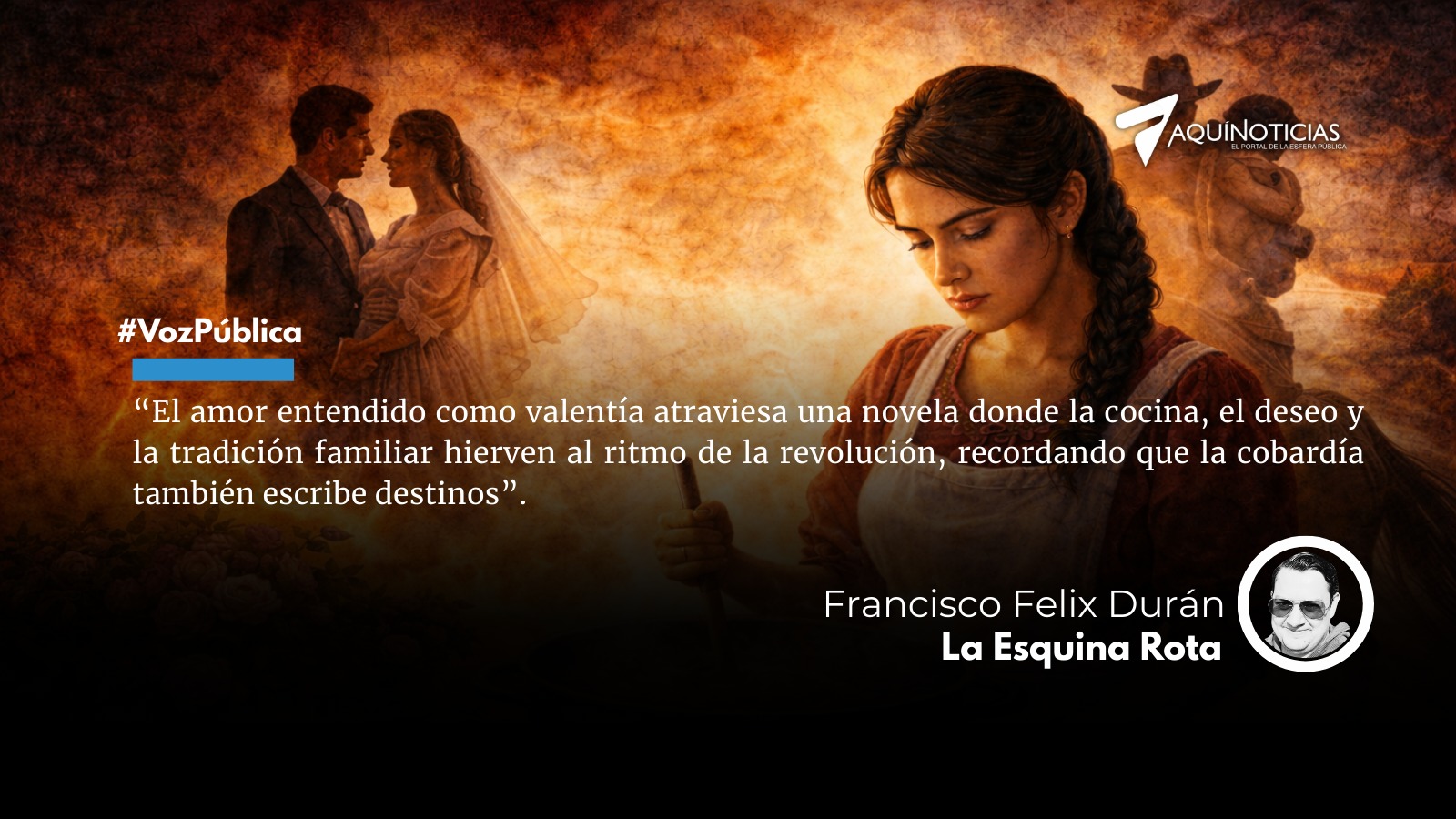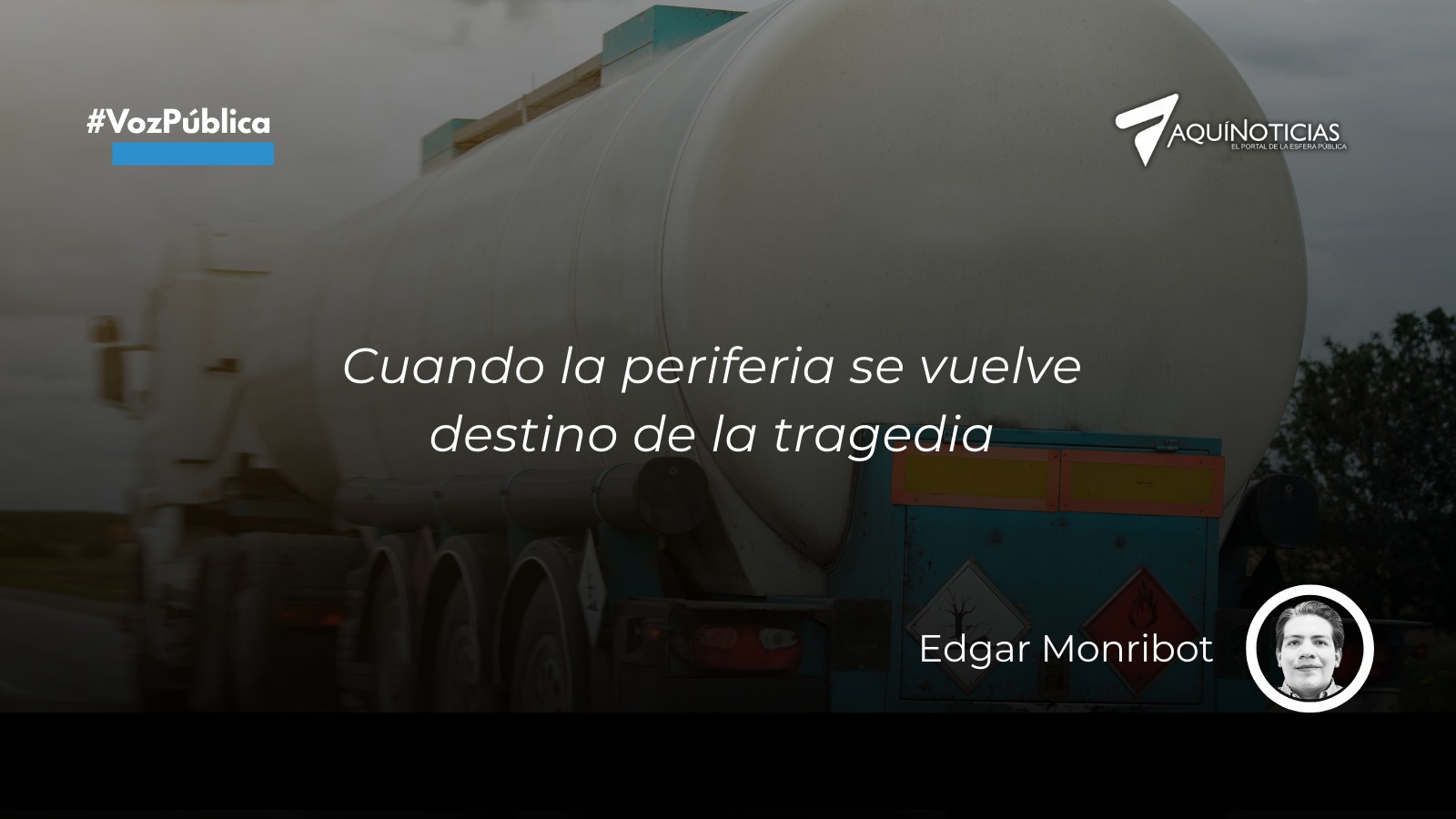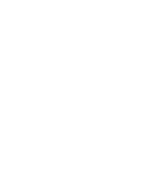“La muerte no se reparte como el pan; la muerte se reparte como el hambre”, escribió Juan Rulfo al retratar la crudeza de la existencia. Su metáfora describe con exactitud cómo la desgracia suele replicarse en los mismos lugares y en las mismas personas: en quienes menos tienen, en quienes habitan en la vulnerabilidad cotidiana.
Hace unas semanas, la Ciudad de México volvió a estremecerse con un episodio que confirmó esa realidad. En la alcaldía Iztapalapa, una pipa de gas volcó en el Puente de la Concordia y la explosión posterior cobró la vida de al menos 29 personas, dejando una centena de heridos y decenas de familias rotas.
La autoridad ha prometido que no habrá impunidad y que se garantizará la reparación integral del daño, pero lo cierto es que este accidente no puede explicarse sólo en términos de responsabilidad individual, gubernamental o empresarial: también es un reflejo de lo que significa habitar la periferia.
La palabra “periferia” suele evocar geografía, distancia respecto al centro. Pero en realidad es mucho más que eso: es un lugar donde se acumulan desigualdades históricas. Como lo ha señalado en diferentes estudios Raúl Prebisch, las periferias concentran pobreza, precariedad en los servicios básicos y ausencia de políticas públicas eficaces. Es ahí donde la infraestructura es más débil, donde la regulación se aplica con menor rigor y donde los riesgos, como accidentes, inundaciones o deslaves, encuentran terreno fértil para convertirse en catástrofes.
La periferia no solo es espacial: también es social. Lo ocurrido en Iztapalapa dialoga, de manera dolorosa y silenciosa, con lo que sucede en el sur del país. Aunque no comparten la misma configuración urbana, sí tienen características en común. En Chiapas, la dispersión poblacional y la pobreza estructural ha generado que comunidades enteras vivan al margen de la infraestructura, aisladas de los centros de decisión y vulnerables a cualquier contingencia: desde las inundaciones, como las que hace unos días han azotado a la costa y soconusco del estado, deslaves que sepultan caminos y dejan incomunicados a pueblos enteros, hasta erupciones de volcanes que han dejado a miles de familias desplazadas.
La vida en los márgenes vale menos porque el diseño del sistema así lo permite. Y esa es quizá la lección más amarga de Iztapalapa. Por eso siempre hay que preguntarnos por qué siempre son los mismos, los que viven en las orillas, quienes pagan los costos más altos.
Si bien, los accidentes en muchas ocasiones son inevitables, en otras tantas son prevenibles. Es por eso que, en este caso, se necesita establecer una regulación
estricta sobre el transporte de carga pesada y de materiales peligrosos: definir con claridad por dónde pueden circular, en qué horarios, a qué velocidad y que cuenten con medidas de señalización visible que adviertan el riesgo de lo que llevan consigo. La explosión de Iztapalapa mostró con crudeza las consecuencias de no atender estos aspectos básicos. Por ello, es indispensable que tanto las legislaciones locales como la federal asuman la lección y fortalezcan marcos normativos que reduzcan la probabilidad de tragedias similares.
Regular no es un mero trámite burocrático, es una forma de salvar vidas y de impedir que la fragilidad humana vuelva a quedar expuesta a la negligencia. La verdadera enseñanza de este suceso es desmontar la lógica que convierte la geografía en destino. Mientras las orillas se sigan viendo como un “afuera” prescindible, las tragedias se repetirán, recordándonos que la periferia no está tan lejos: es el espejo donde se refleja la desigualdad de todo un país.