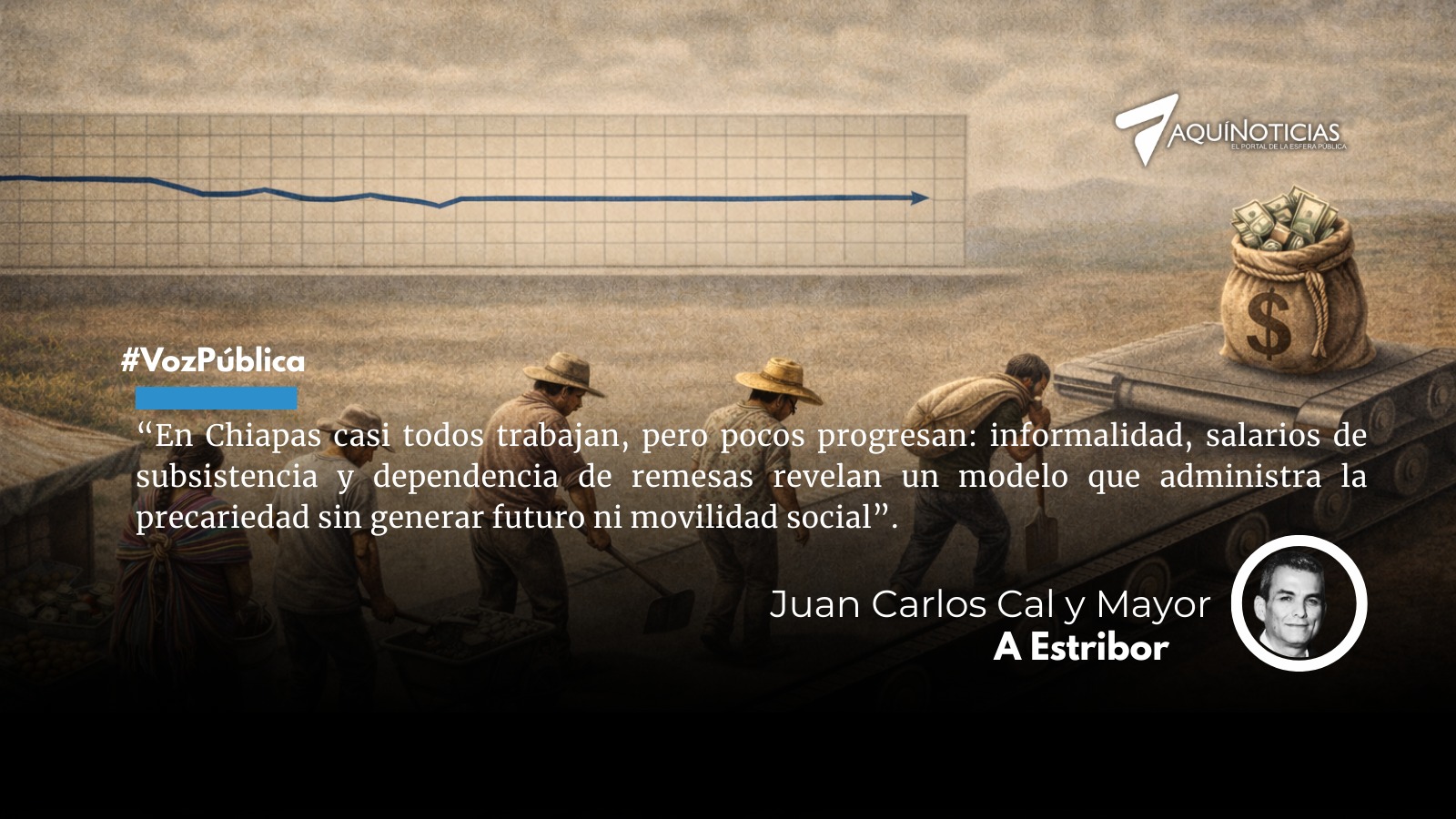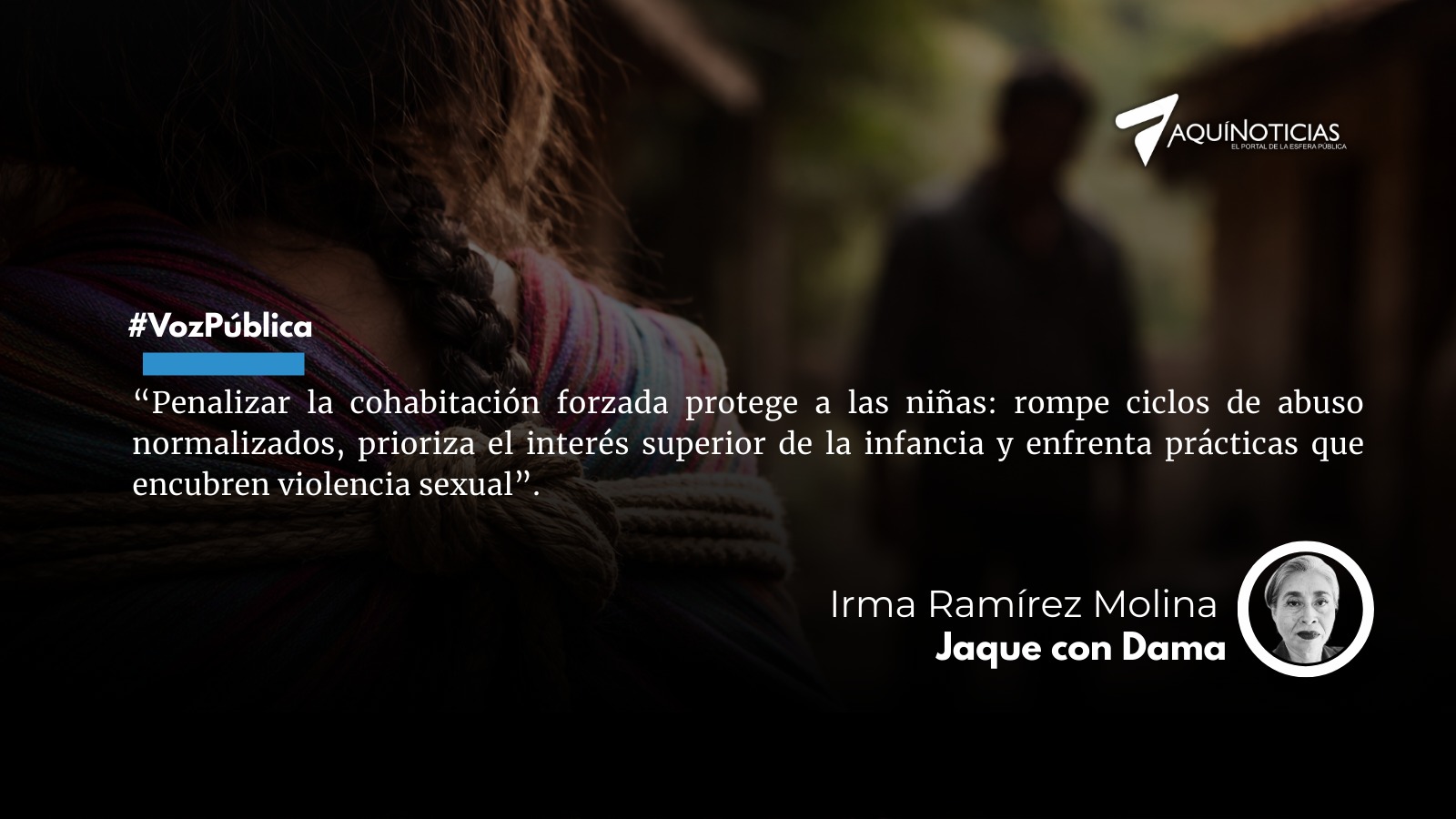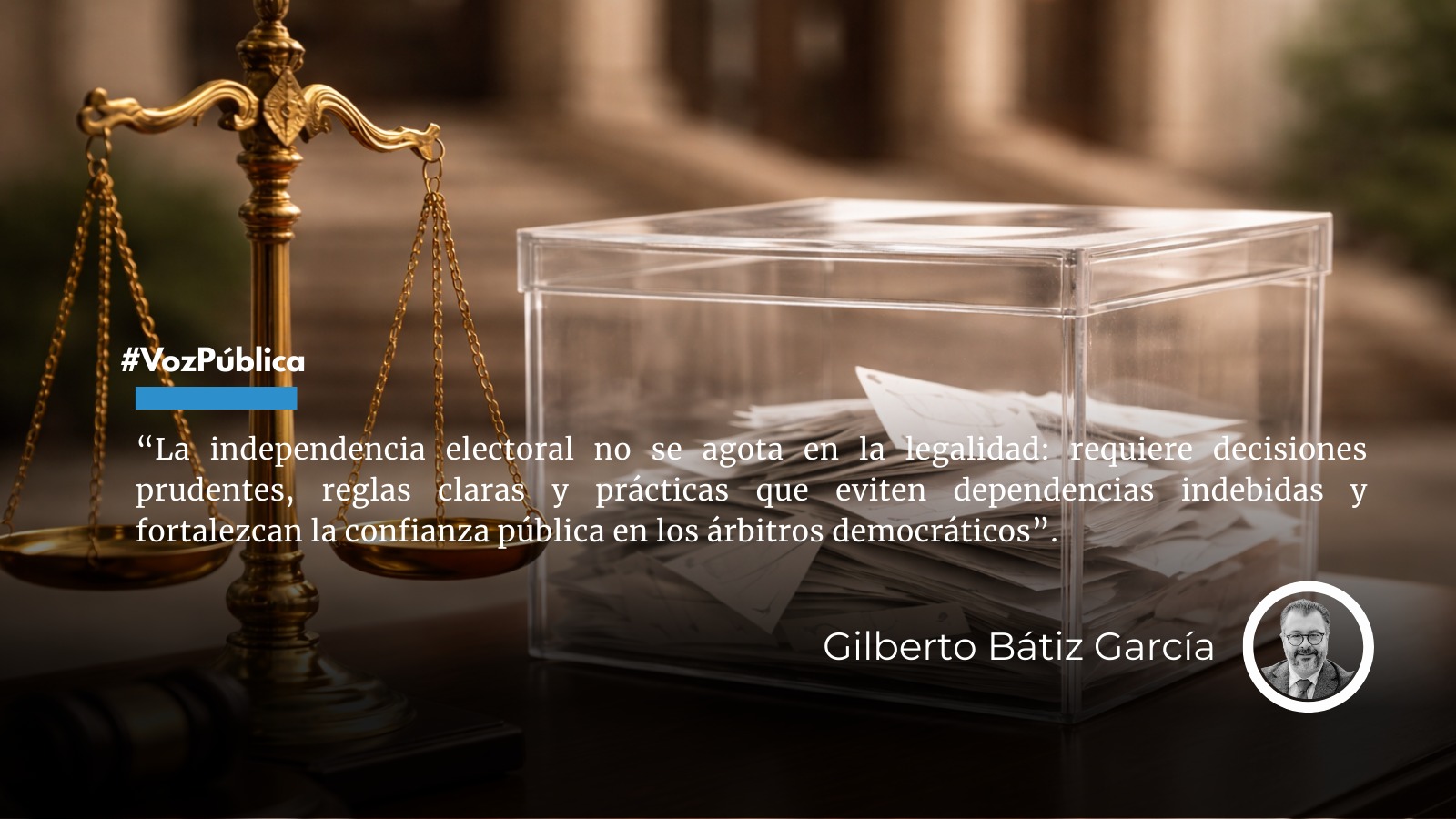Durante su sexenio, el presidente Luis Echeverría Álvarez buscó un acercamiento con los sectores sociales agraviados en 1968, aunque, también, con otros grupos que habían sufrido represión: la comunidad médica, los ferrocarrileros y los maestros. Un espectro de la sociedad mexicana estaba recelosa, con razón, de su gobierno. Frente a ello, se impulsó la «apertura democrática», como una estrategia para contener los conflictos, restablecer los lazos rotos entre autoridad y ciudadanía, y dar un paso hacia adelante en la democratización del país; al mismo tiempo, como medida adicional, se emprendió una acción de acoso y violencia contra disidentes.
Como parte de la «apertura democrática», se aprobó una reforma electoral que redujo la edad para ser legislador: de 25 a 21 años para ser diputado, y de 35 a 30 para ser senador, con el argumento de que fue la juventud quien hizo la Revolución de 1910; modificó los requisitos para obtener el registro como partido y amplió la representación política. Además, incorporó a jóvenes recién egresados a la administración pública. Había que calmar los ánimos. A pesar de estos hechos y de su frenética actividad, el presidente Echeverría seguía siendo visto como corresponsable de los sucesos del 68. La sombra del pasado oscurecía su presente, lastimado, además, por «El Halconazo».
Con todo, la efervescencia social no disminuía. Las organizaciones guerrilleras y clandestinas (las Fuerzas de Liberación Nacional, el Movimiento de Acción Revolucionaria, la Unión del Pueblo, la Liga Comunista 23 de Septiembre, entre otras) se multiplicaban en distintas partes del país y su operación resultaba evidente (robo a bancos –»expropiaciones», le llamaban los responsables–, secuestros, asesinatos, distribución de propaganda, en fin, infiltración en sindicatos y reclutamiento en universidades). Al advertir que la vía de la concertación no era suficiente, se recurrió al expediente de la represión selectiva a cargo de las Fuerzas Armadas y de corporaciones civiles (entre ellas, la temida Dirección Federal de Seguridad).
Decenas, cientos o miles de personas –no existe un número oficial– mayoritariamente jóvenes, fueros detenidos, torturados, asesinados o desaparecidos. Fue la «guerra sucia». Una de las víctimas de esta acción gubernamental, siendo considerado un objetivo estratégico tras el intento de secuestro y asesinato de Eugenio Garza Sada, miembro del Grupo Monterrey, era Jesús Piedra Ibarra, estudiante de medicina e integrante de la Liga. El 18 de abril de 1975 fue secuestrado y nadie más supo de él. Lo desaparecieron.
En ese momento, la historia cambió. Su madre, Rosario Ibarra de Piedra lo empezó a buscar sin descanso. No quería un cadáver. Ella murió sin encontrarlo el 16 de abril de este año, dos días antes de la fecha de desaparición de su hijo. Habló con Echeverría Ávarez y con Miguel Nazar Haro (el torturador del régimen) y negaron cualquier información. Abrazó el activismo.
Fundó el Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, y el Frente Nacional contra la Represión. Se manifestó con otras madres de personas desaparecidas. Pronto, ese grupo de mujeres empezó a ser conocido como «Las doñas», las madres de la Plaza de Mayo mexicanas. Fue candidata al premio Nobel de la Paz en tres ocasiones y a la Presidencia de la República en 1982 y 1988.
Doña Rosario se volvió ejemplo dignísimo de la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Hoy, grupos de madres buscadoras y rastreadoras nos recuerdan que su reclamo de hace 47 años sigue vigente: en México hay casi 100,000 personas desaparecidas.