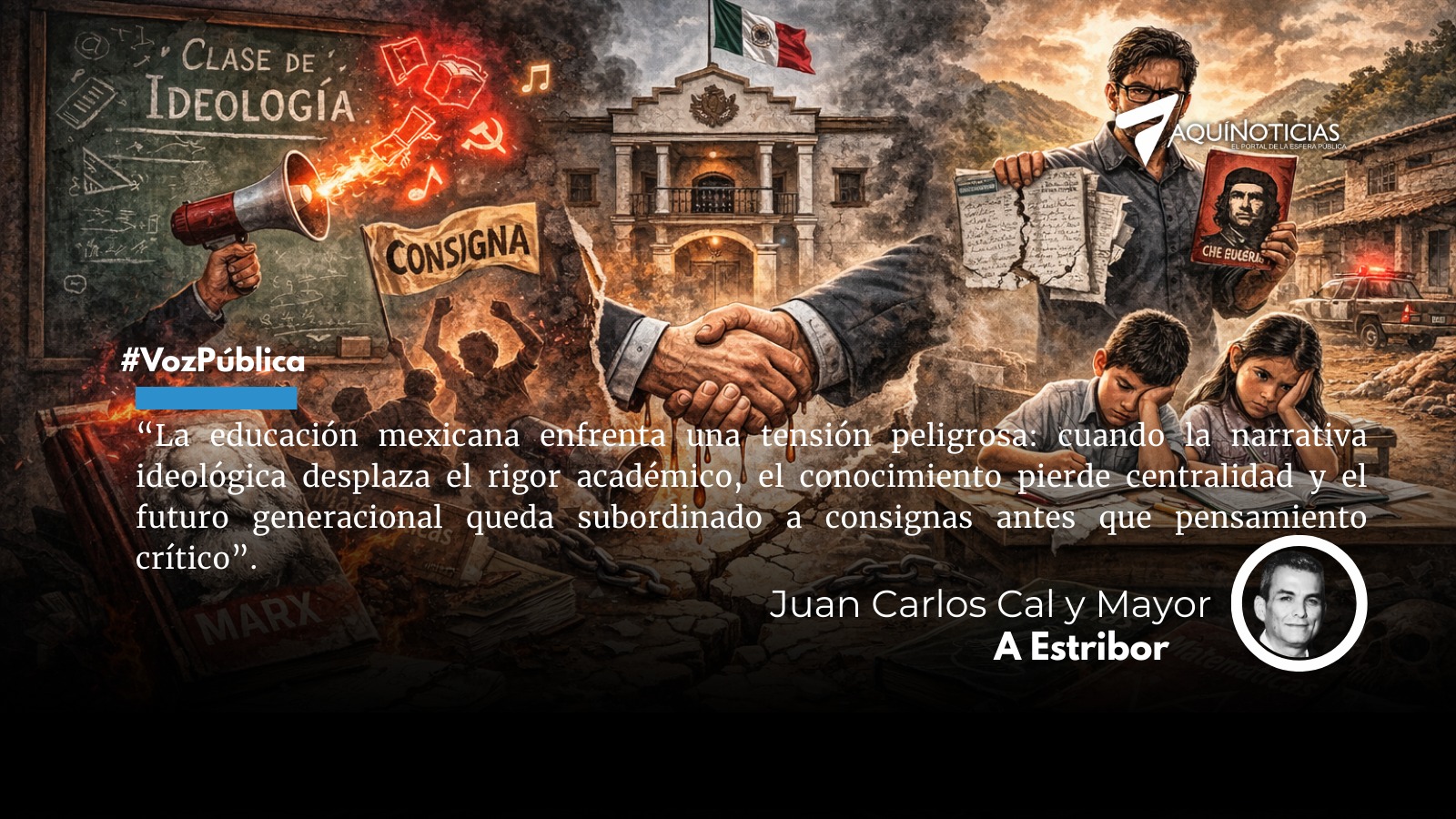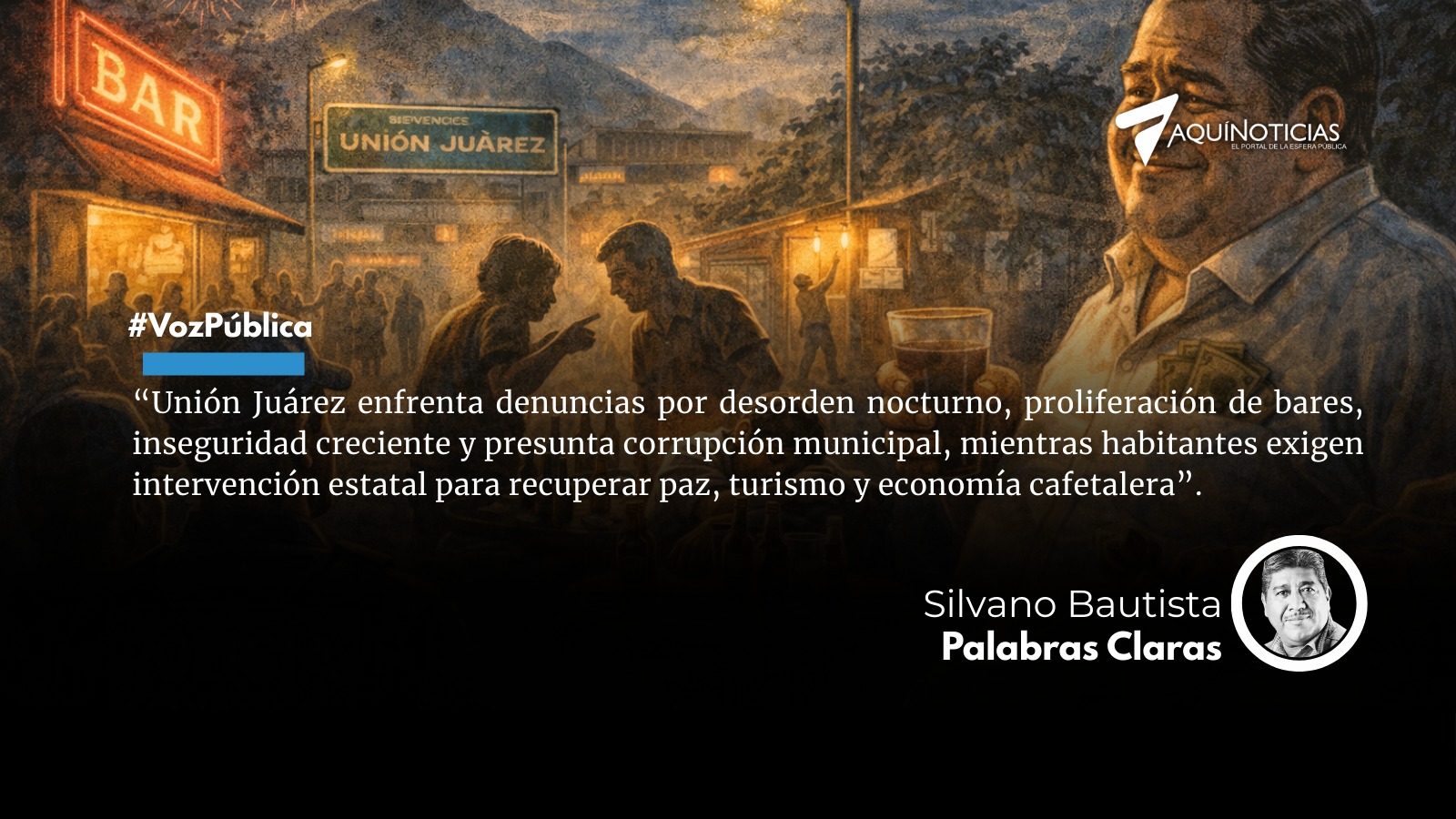Por Mario Escobedo
Inicia un nuevo año, y con él, la ingenua esperanza de que algo cambiará por el simple hecho de que el calendario avanzó. Pero, ¿es realmente así? Me gusta pensar que sí, aunque no siempre estoy seguro.
Hace unos días, mientras comía con amigos, tomé una decisión simple pero significativa: guardar el celular y no tocarlo durante toda la comida. No es que no me guste responder mensajes —mi trabajo depende mucho de ello—, pero esa tarde decidí darle prioridad a las conversaciones reales. Más tarde, al llegar a casa, me encontré con otro fenómeno curioso: todas mis plataformas de streaming estaban vencidas. Sin Netflix, HBO o Prime, me vi forzado a buscar otra cosa que hacer. Pasé el tiempo revisando redes sociales, pero nada logró capturarme. Entonces abrí un libro. Tres horas después, me di cuenta de que no había mirado el celular ni una vez, salvo para poner mi alarma antes de dormir.
Sin embargo, al final del día, me asaltó una extraña sensación: “Hoy perdí el tiempo.”
Vivimos en una época que celebra la hiperproductividad y el vértigo como virtudes. Nos hemos acostumbrado a ritmos acelerados, a llenar cada minuto con tareas, estímulos y distracciones. Desplazarnos de casa al trabajo o de la oficina al gimnasio se ha convertido en un acto automático, acompañado de un sinfín de notificaciones que buscan mantenernos enganchados. Redes sociales como Instagram o TikTok nos ofrecen una promesa constante de novedad, pero ¿cuánto de eso es realmente nuevo? ¿Y cuánto es solo una repetición disfrazada?
Días después, con otros amigos del doctorado, tuvimos una conversación que me dejó pensando. Nos quedaba un año para terminar el programa, lo que significaba también un año más de beca. La charla rápidamente giró en torno a qué haríamos después, los planes que cada uno estaba trazando, los trabajos que buscábamos o los caminos que imaginábamos tomar. No me malinterpreten: es importante pensar en el futuro. Pero estábamos en enero, aún faltaban más de 350 días para que ese «después» llegara. En lugar de disfrutar este último año como parte del proceso, nos vimos atrapados en la ansiedad y la desesperación por lo que vendría, como si el presente fuera apenas un trámite hacia el mañana.
Hoy nos empujan a pensar que cada momento de lentitud es un momento perdido. Aplicaciones para escuchar resúmenes de libros, entregas exprés de comida, podcasts educativos para «aprovechar mejor el tiempo». Todo está diseñado para hacernos creer que debemos hacer más, más rápido y mejor. Pero, ¿qué pasa si hacemos lo contrario?
Leer despacio, pensar despacio, amar despacio. Pasear sin prisas, tomarnos un café mientras admiramos el atardecer, dejar que las conversaciones se alarguen sin mirar el reloj. Estas son las cosas que, paradójicamente, nos enriquecen y nos devuelven el tiempo.
El hiperaceleracionismo no solo afecta nuestro ritmo de vida, también está transformando la manera en que nos relacionamos. Las conexiones humanas se han vuelto fugaces, efímeras. Estamos tan obsesionados con la inmediatez que dejamos de profundizar en el otro. Nuestras relaciones corren el riesgo de convertirse en meros intercambios superficiales, donde cada interacción es una chispa que se apaga rápidamente, incapaz de encender un fuego duradero.
La verdadera batalla de nuestro tiempo no se libra en campos físicos ni en debates ideológicos; ocurre en nuestra atención. Cada notificación, cada algoritmo, cada «like» busca monopolizar nuestra capacidad de concentrarnos. Y a medida que aceleramos el ritmo de nuestras vidas, nuestra atención se dispersa. Hacemos más, pero vivimos menos.
Elegir la lentitud puede parecer subversivo en esta época. Decidir guardar el celular, pasar una tarde con amigos sin mirar la hora, leer un libro sin interrupciones, puede ser un pequeño acto de rebeldía. No se trata de detenerse para llegar más rápido a una meta, sino de darse el lujo de disfrutar el camino.
Como en la memorable frase de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: «Te borraría de mi mente, pero a mitad del proceso, vería de uno en uno los recuerdos que tuvimos. Y mientras más te quiera olvidar, más querré que te quedes». Así sucede con la vida: los detalles más significativos no están en el destino al que corremos, sino en los momentos que vivimos cuando decidimos detenernos.
Porque al final, no es el tiempo lo que perdemos, es nuestra capacidad de saborearlo.