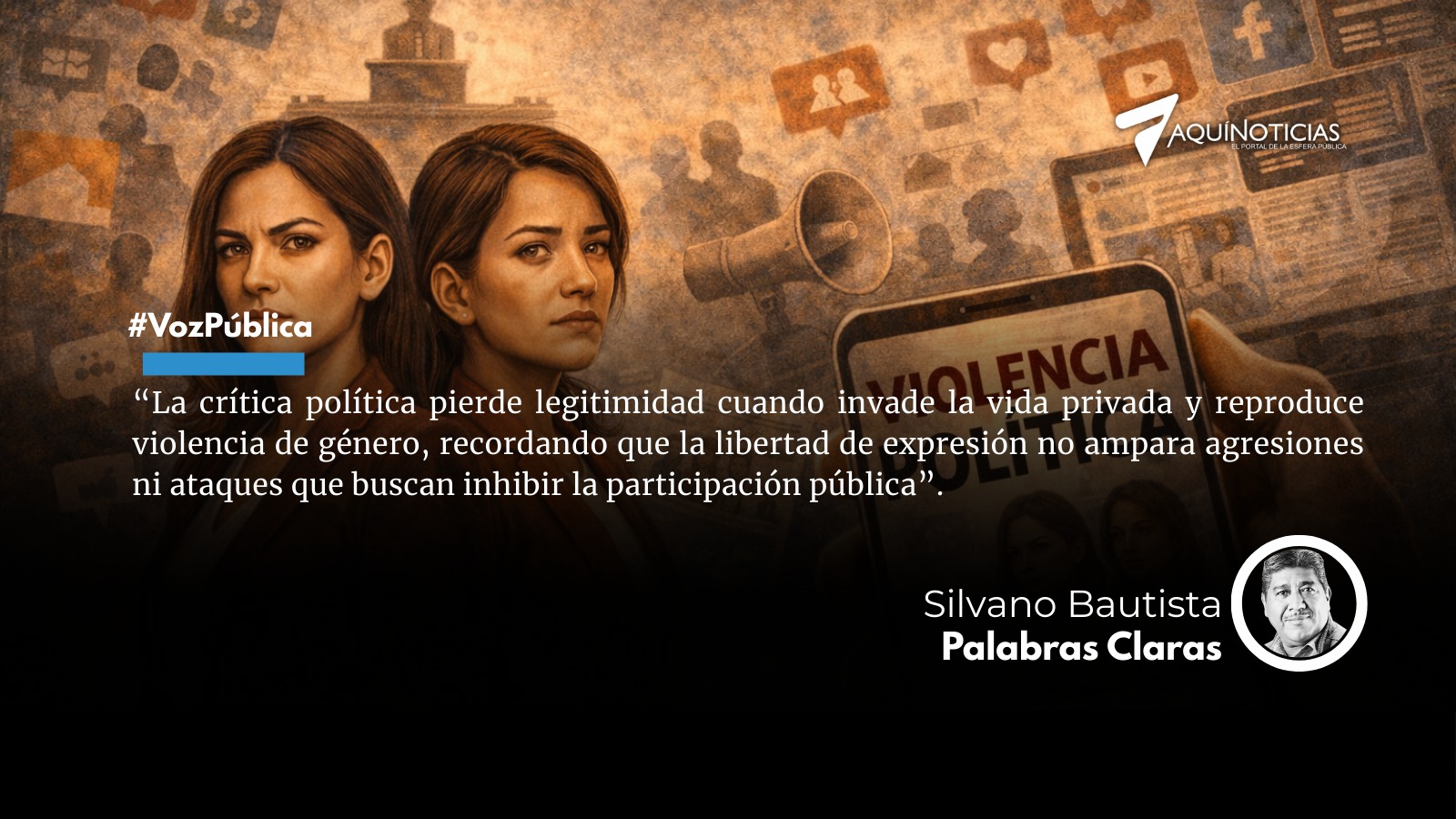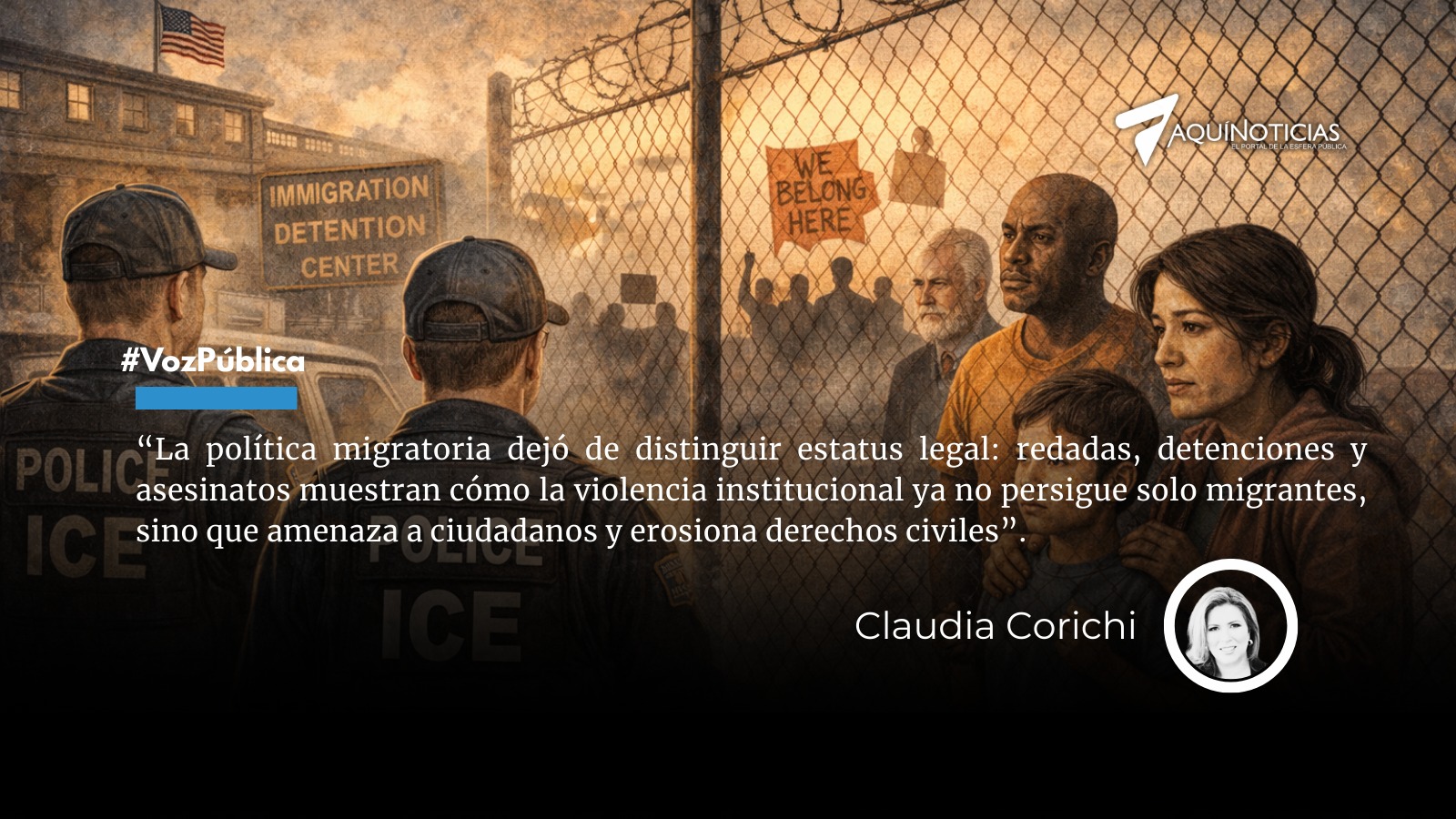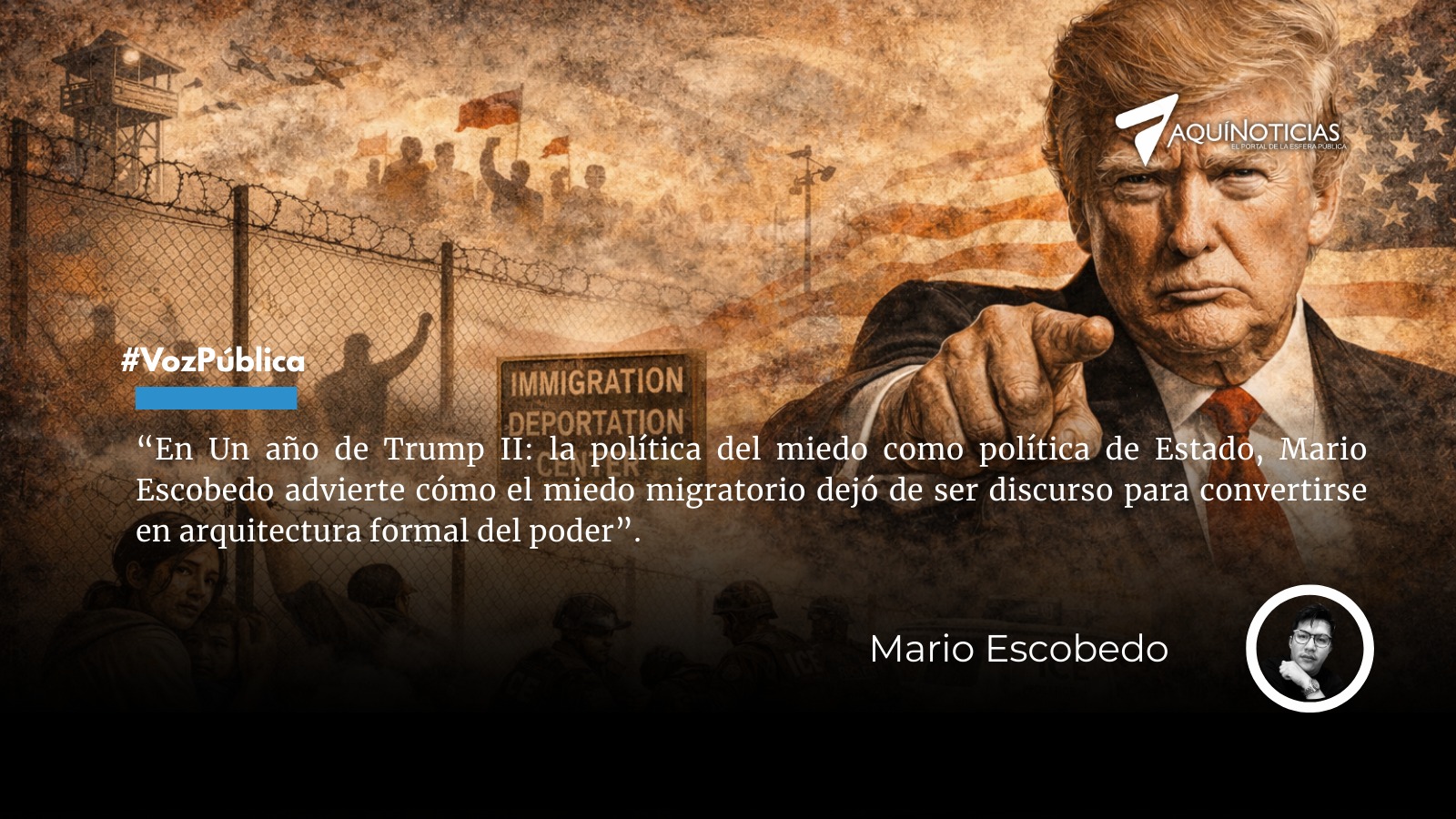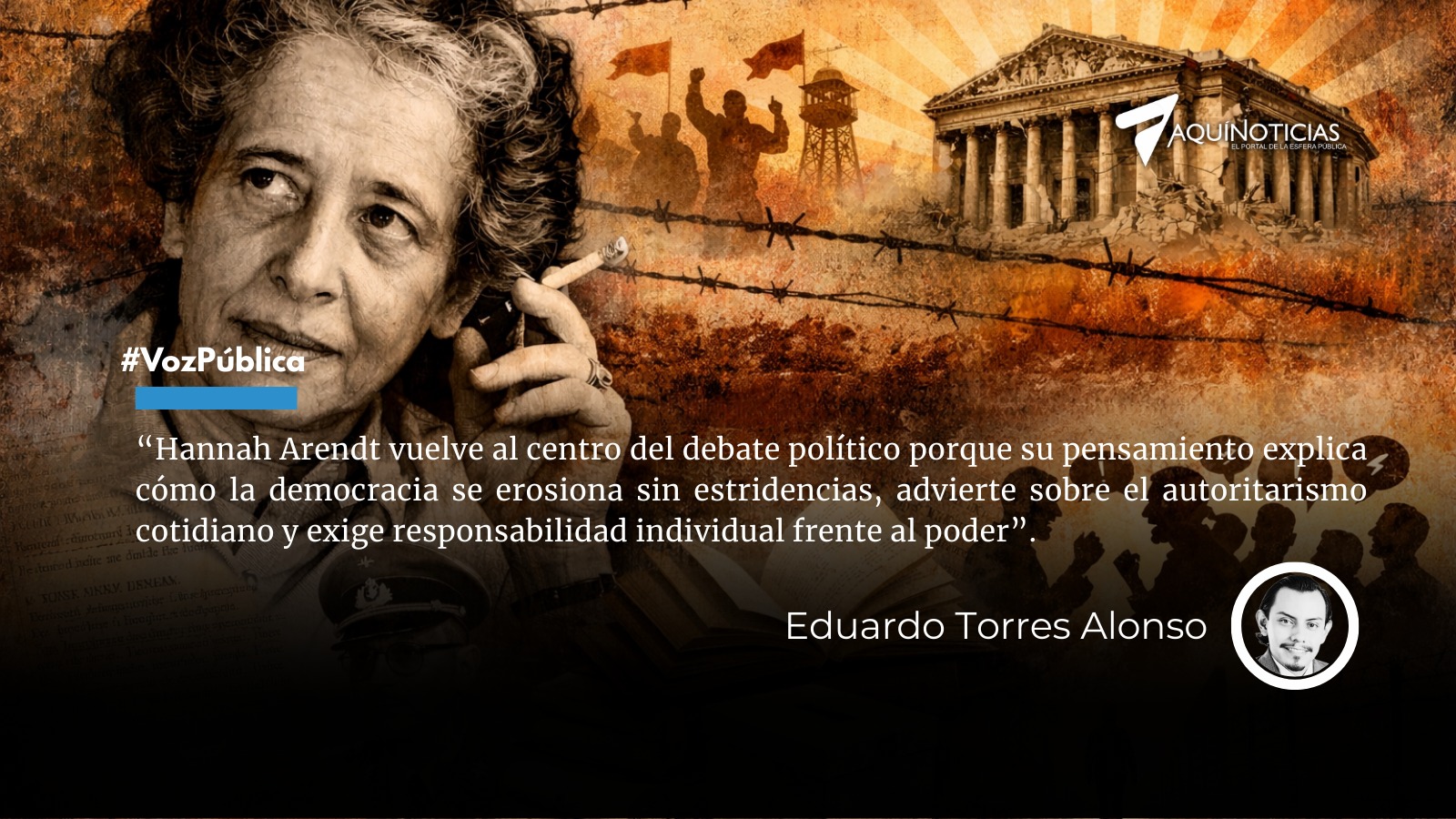Por Edgar Monribot
Para millones de personas, los animales de compañía no son un accesorio ni una posesión, sino parte de su vida cotidiana. Los datos son contundentes. De acuerdo con el INEGI, casi siete de cada diez hogares mexicanos conviven con al menos un animal de compañía, lo que representa alrededor de 80 millones de animales en el país: más de 43 millones de perros, 16 millones de gatos y cerca de 20 millones de aves y otros animales. Esta convivencia masiva contrasta con una realidad alarmante: se estima que alrededor de 30 millones de perros y gatos viven en situación de calle, víctimas del abandono, la reproducción sin control y la ausencia de políticas públicas eficaces.
Esa distancia entre lo que sentimos por ellos y lo poco que a veces los protegemos se vuelve evidente en historias concretas. Por eso, el caso de Lobita llama particularmente la atención: una perrita mestiza que, desde hace tiempo, vive dentro del Hospital Infantil de Morelia y que se convirtió en parte del entorno cotidiano del personal médico, de pacientes y de sus familias. Su permanencia fue puesta en riesgo cuando autoridades administrativas del propio hospital intentaron retirarla del inmueble, argumentando razones de orden interno y disposiciones sanitarias, sin valorar el contexto, el vínculo generado ni el impacto de una medida de desalojo inmediato.
Frente a ello, una resolución judicial protegió su estancia. Desde el punto de vista jurídico, el alcance del caso es profundo: la decisión que impidió su desalojo no solo revisó la legalidad formal del acto, sino que aplicó criterios de razonabilidad y proporcionalidad, obligando a ponderar el bienestar animal frente a decisiones administrativas rígidas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, en diversos criterios, que los animales son seres sintientes y que el Estado tiene obligaciones positivas para prevenir el sufrimiento injustificado, así como para promover una cultura de respeto y protección. Además, ha establecido que el interés legítimo no se limita a afectaciones patrimoniales, sino que puede surgir de vínculos sociales, comunitarios y afectivos, especialmente cuando se trata de proteger bienes constitucionales emergentes. Bajo esta lógica, la protección otorgada a Lobita se inscribe en una línea interpretativa coherente con el mandato constitucional de ampliar —y no restringir— el alcance de los derechos.
Las repercusiones jurídicas del caso son claras: abre la posibilidad de que el bienestar animal sea considerado de manera expresa en juicios de amparo, en la adopción de medidas cautelares y en el análisis de determinaciones administrativas, decisiones institucionales y resoluciones emitidas por entes públicos, particularmente cuando se trate de espacios de uso público como hospitales, escuelas o centros comunitarios. Obliga a las instituciones a dejar atrás decisiones automáticas e incorporar análisis de contexto, impacto y proporcionalidad. Además, refuerza la idea de que la protección animal no es una concesión moral, sino una obligación jurídica del Estado, hoy respaldada por reformas constitucionales y penales en prácticamente todo el país.
Pero lo que realmente deja esta historia es una reflexión ética que no podemos ignorar. Nos recuerda que la justicia no se debilita cuando incorpora empatía; al contrario, se fortalece. Que el Derecho no solo organiza normas, también expresa valores. Y que una sociedad se mide no sólo por cómo protege a los más fuertes, sino por cómo trata a quienes no pueden defenderse por sí mismos.
Lobita no solo ganó un amparo. Nos recordó que la justicia de hoy ya no puede ser indiferente al sufrimiento ni a los vínculos que dan sentido a la vida. Su historia deja de ser una excepción y se vuelve un símbolo: el de millones de animales que sienten, acompañan y esperan que, como sociedad, sepamos estar a la altura de su lealtad.