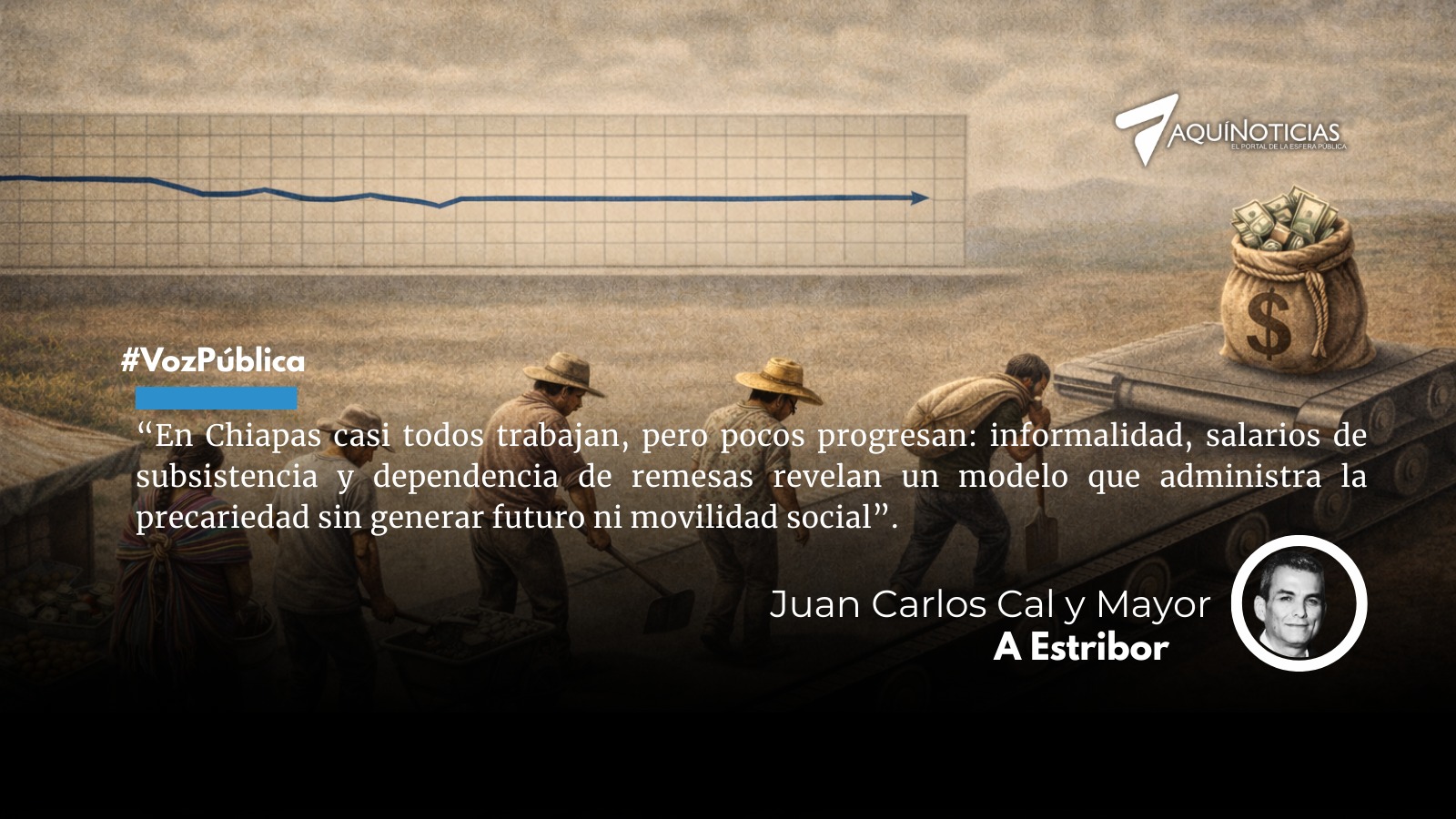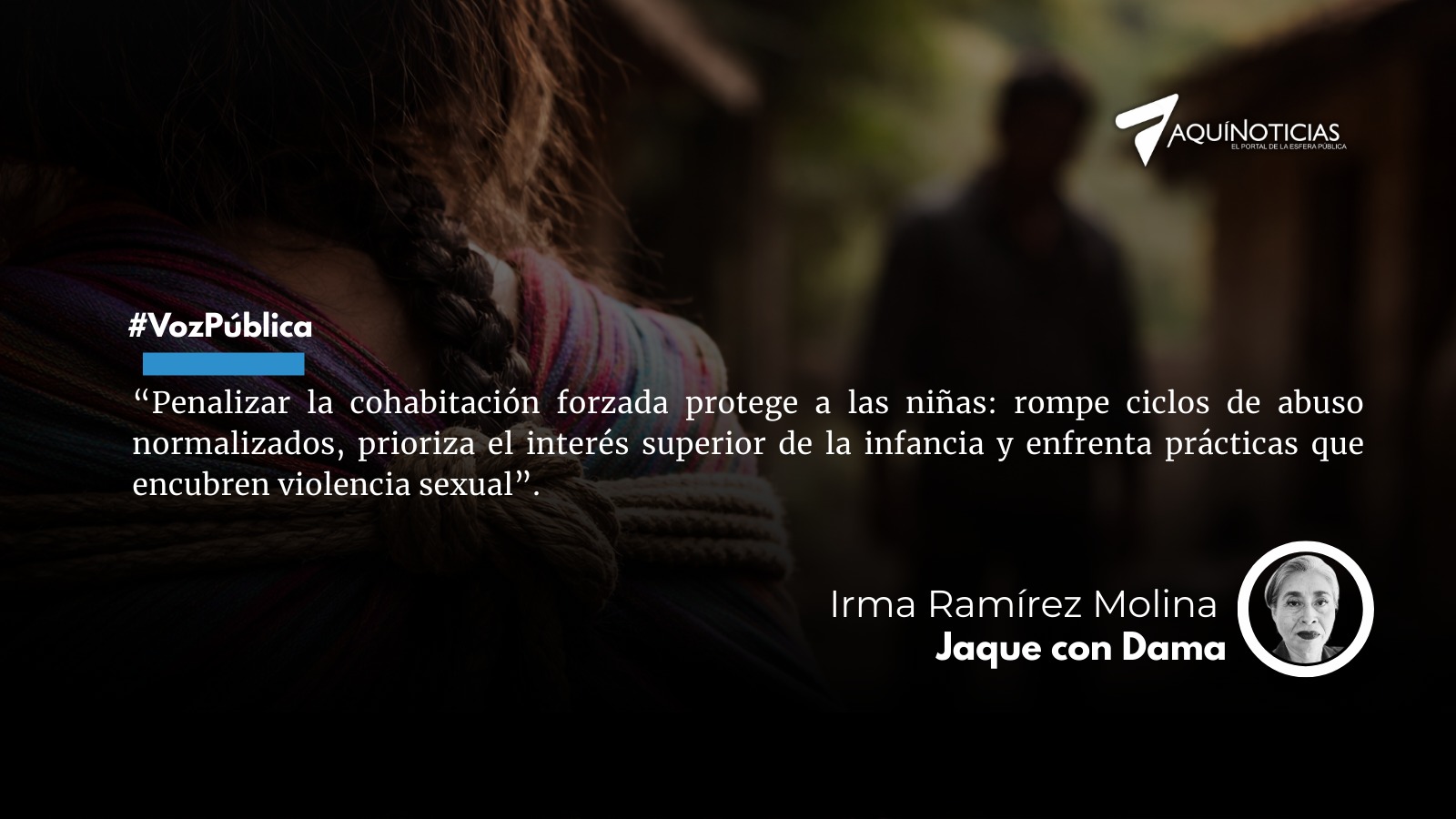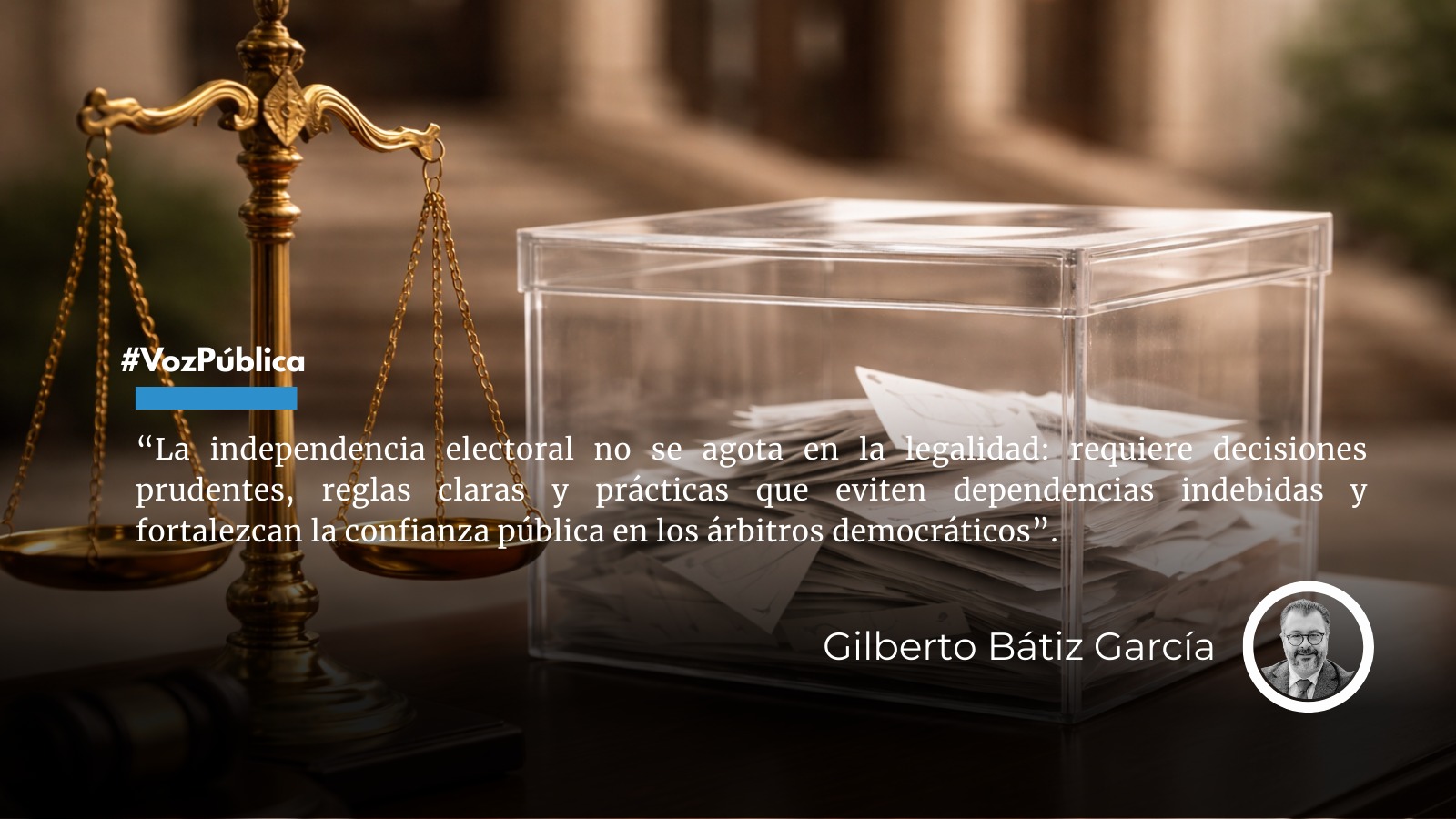En el libro Plan Chiapas Transformador de la autoría de Eduardo Ramírez Aguilar, publicado poco antes de la jornada electoral del 2 de junio, aparece una palabra peculiar: “chiapanequidad”, misma que ya salió de las páginas a la plática cotidiana. Su potencia es real, pero ¿se trata de un invento, una noción, un concepto?
En principio, se trata de una referencia directa a la identidad. Concepto, este último, cuya discusión es de largo aliento y no por ello se ha agotado. Distintas disciplinas académicas y humanísticas se han dedicado al examen de lo que significa ser parte de algo o sentirse integrante de un grupo. La antropología, en particular, ha dado cuenta de las reflexiones que ocurren en su propia comunidad epistémica sobre aquella y de los acuerdos y las desavenencias que en torno a la identidad se han generado.
No obstante, uno de los aspectos en donde la discusión mengua es sobre la relevancia de la subjetividad en el proceso de construcción del sujeto, dejando a un lado la ideas positivistas y objetivas. Traigo esto a cuento porque la identidad y la subjetividad, que van junto con ella, forman parte, aunque no dicho de manera abierta, de la labor de pensar la chiapanequidad en clave contemporánea.
La reflexión se cifra en este tiempo, el del presente, porque para hacerle frente a los variados problemas se necesita de un asidero en donde las personas se sientan reconocidos y se reconozcan entre sí, a pesar del cambio de los modos de vida, de la modificación de las solidaridades y de la agudización de las diferencias. Es una circunstancia paradójica: en el siglo XXI, en donde la individualidad ha tomado su lugar como práctica cotidiana, una seña compartida es necesaria.
Entonces, chiapanequidad, asociado a la identidad, puede ser considerada como un concepto que identifica, describe y explica un estado de cosas, en este caso el de las culturas y sus relaciones entre sí, cuyo examen requiere cuidado porque se ingresa a un terreno que puede ser pantanoso si no se advierte la necesidad de distinguir y valorar la historia local que configura, a su vez, la nacional. La historia es herramienta para entender la razón o, al menos, una de ellas, de traer a la actual centuria una tarea de reconocimiento entre quienes son Chiapas, hayan nacido en la entidad o por decisión propia, sin otra motivación que la libertad y los sueños, se avecindaran en su territorio.
Este concepto, que aparece de forma cada vez más frecuente –porque si algo hay que reconocer es que en Chiapas la conversación ocurre a cada momento y en cualquier lugar–, está logrando una integración de territorios, de cosmogonías, de sentires y de imaginarios. Aunque también una serie de preguntas –como corresponde a un encuentro dialógico– sobre hacia dónde se puede ir, cómo y con quién, para qué y por qué.
La construcción o identificación del ethos chiapaneco, antecedente reciente lo que hoy se platica, se puede encontrar en la tetralogía del doctor Andrés Fábregas Puig: Pueblos y culturas de Chiapas (1992); Chiapas antropológico (2006); Chiapas: culturas en movimiento (2008), y El mosaico chiapaneco. Etnografía de las culturas indígenas (2012). Cada uno de estos trabajos es insumo para las ideas que se intercambian y para lo que se pretende. Existe una labor intelectual anterior a la que hay que volver.
Hay que ser menticulosos: no se trata de caer en la esencia de la cultura, porque como él mismo ha dicho, la cultura no es inamovible, permanente, sino que es un proceso.
En la chiapanequidad, el ethos chiapaneco o la chiapanidad (así llamado por el doctor Fábregas quien lo acuñó y luego lo repensó) descansa una experiencia común, un terreno compartido, que no persigue la homogeneidad cultural, sino que alienta la diversidad. Se puede ser igual en la diferencia (y no es un oxímoron abstracto, se ve a cada momento en las calles, plazas y mercados de cualquier municipio de Chiapas).
El futuro requiere comunidad (común-unidad). Algo se está empezando a construir.