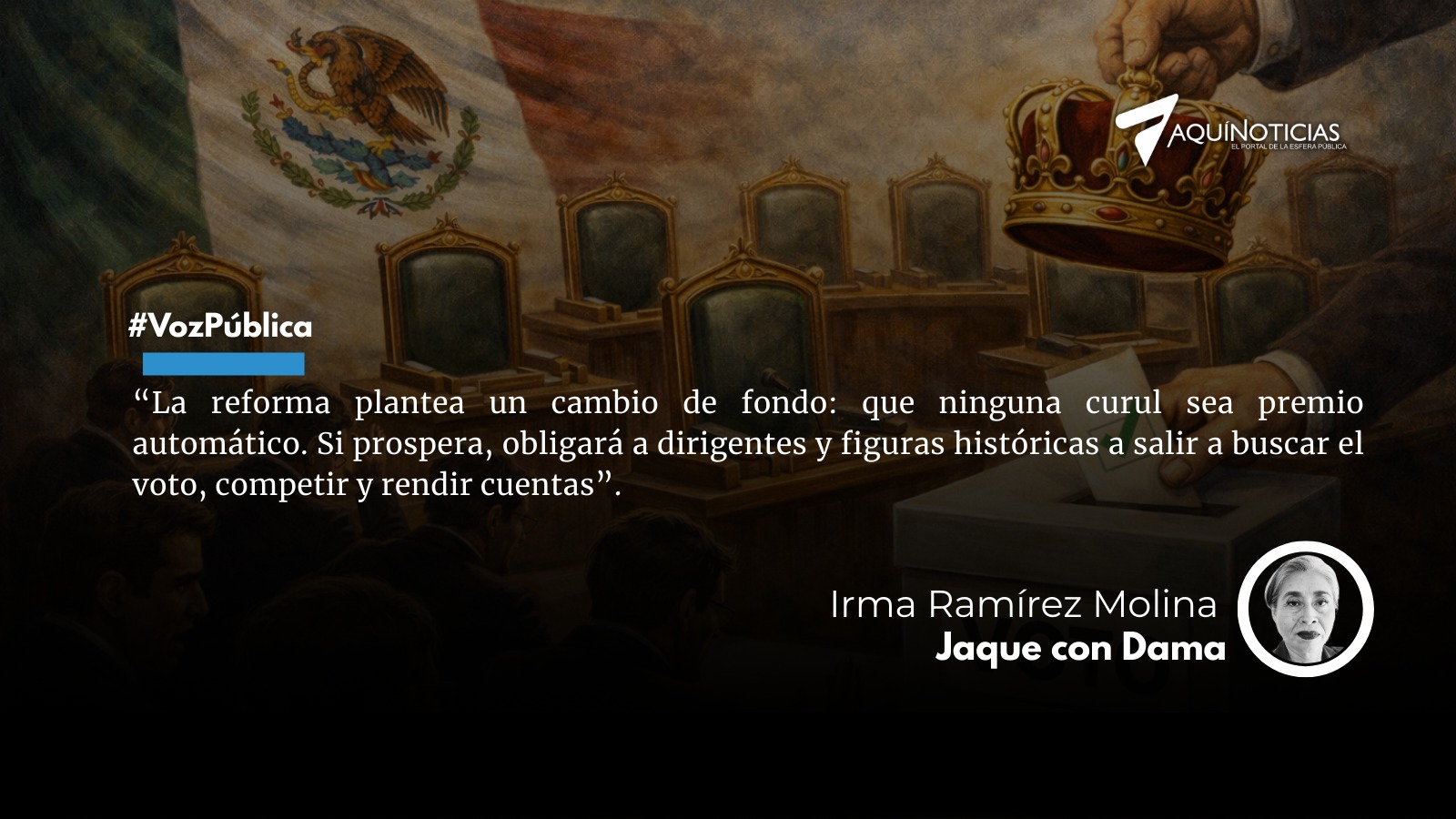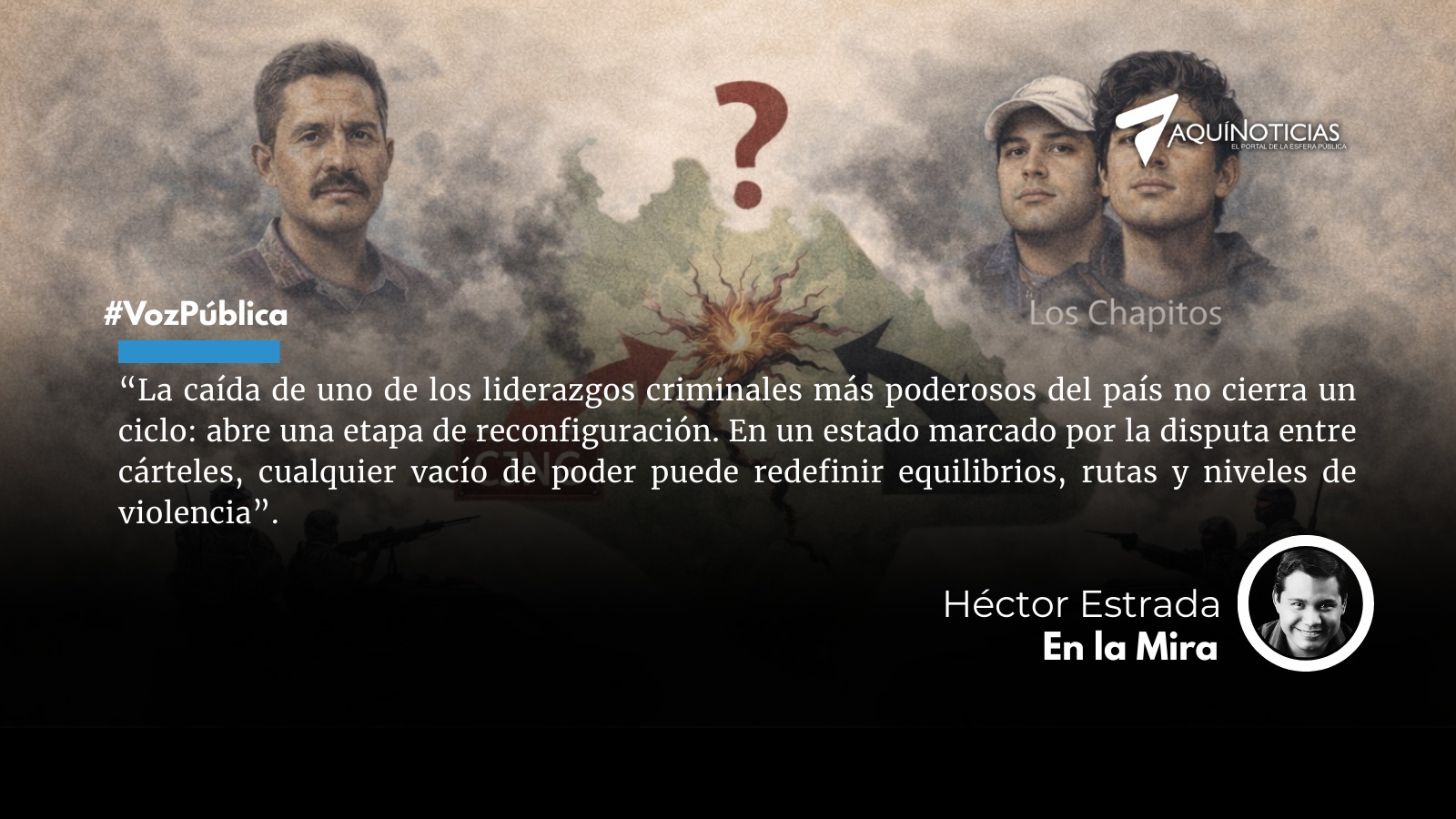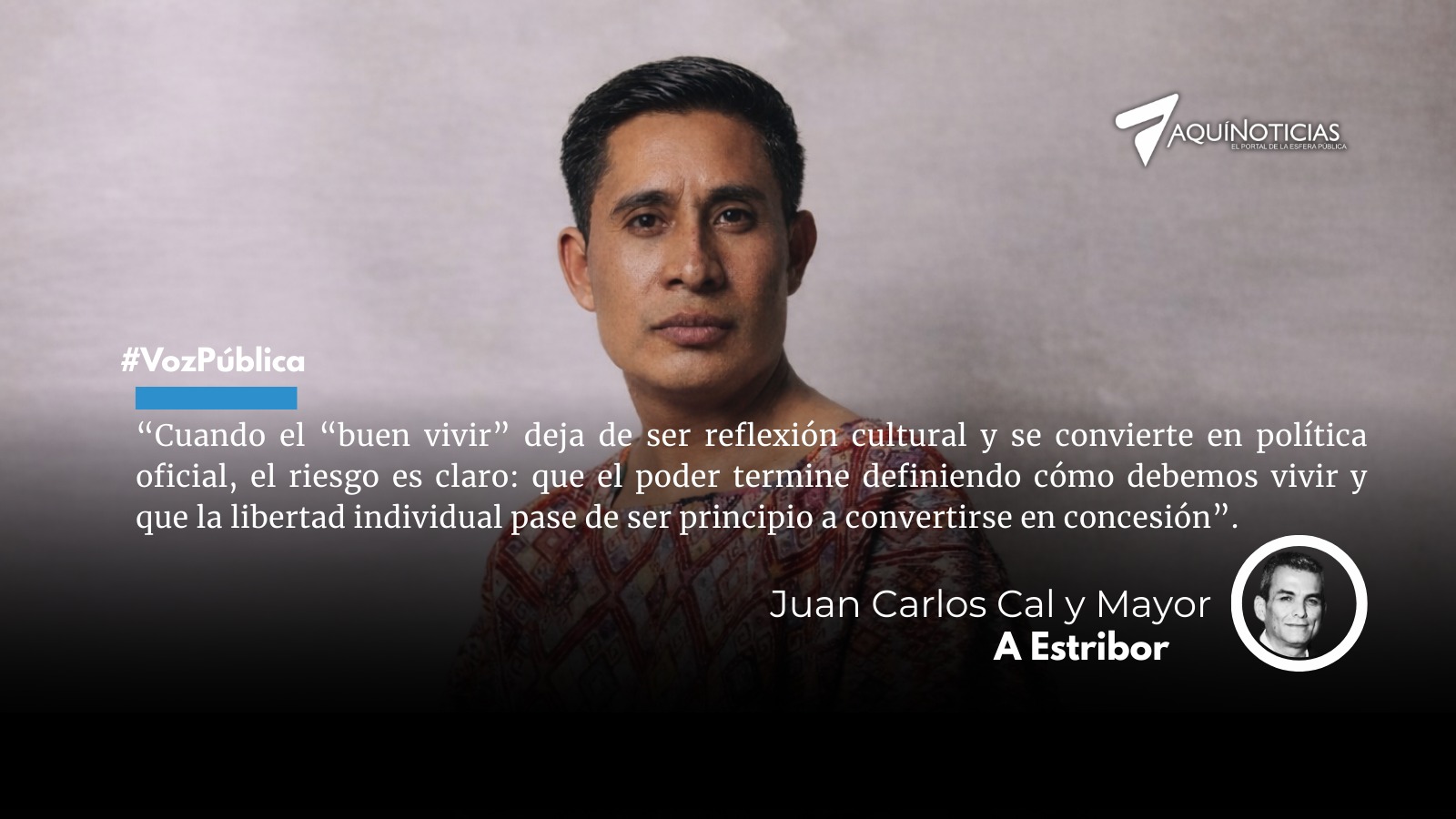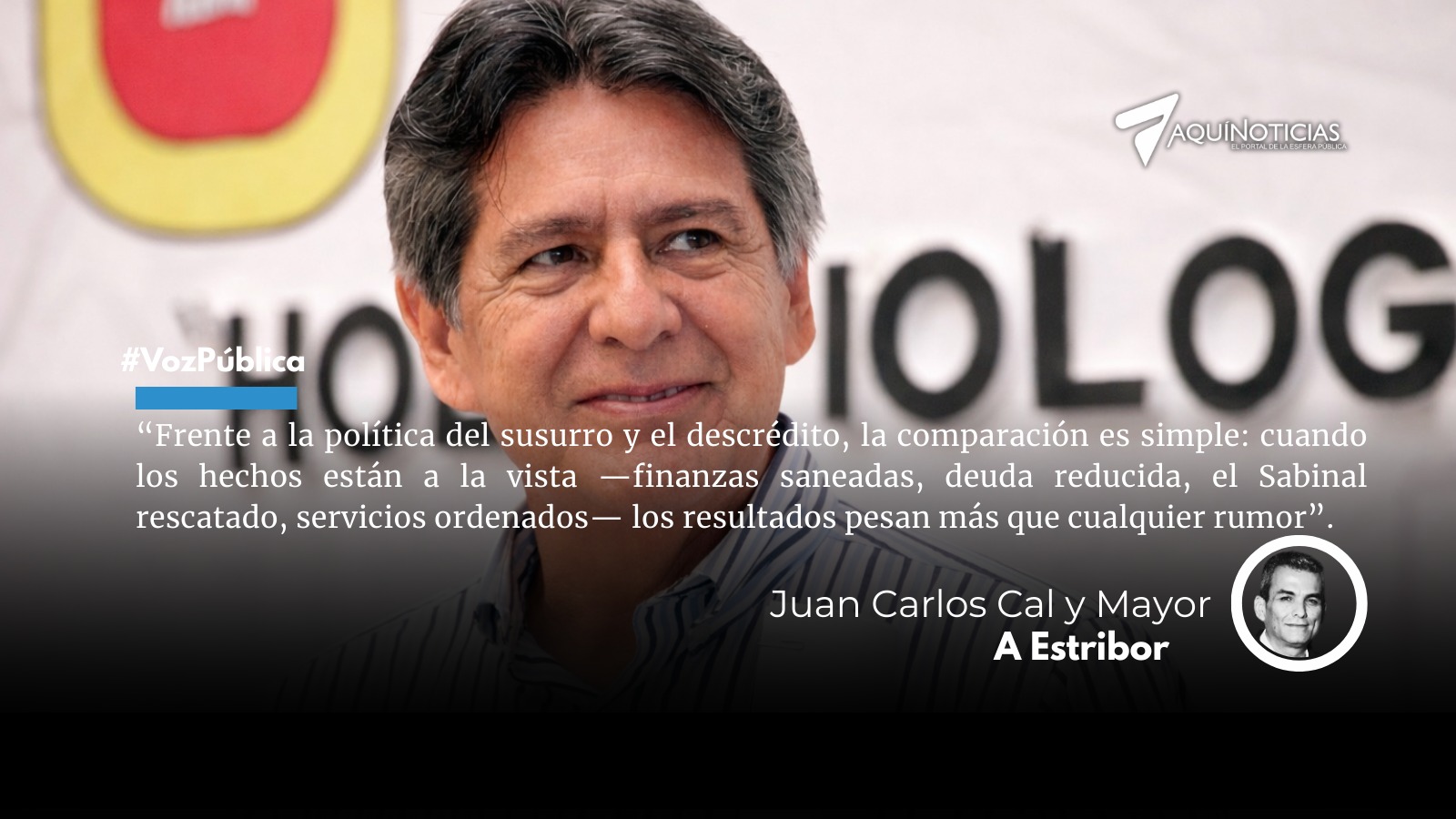Por Mario Escobedo
En este país, nos dicen que vivimos una crisis migratoria. Lo repiten los noticieros, lo subrayan los políticos en campaña, y se cuela en cada rincón de la conversación pública. La insistencia es tal que casi se siente coreografiada: una crisis que nos reiteran hasta el cansancio. Y, sin embargo, hay algo profundamente irónico y perturbador en cómo abordamos este fenómeno. Hemos reducido el debate a un frío intercambio de cifras y estadísticas. Los migrantes han dejado de ser personas para convertirse en simples datos, gráficos que ocupan breves segundos en nuestros televisores.
Para muchos, aquellos que vemos en las calles, en los parques o en los estacionamientos, son poco más que sombras incómodas, intrusos que afean nuestras ciudades y entorpecen nuestra rutina diaria. Se les percibe como seres ajenos, como los «otros», sin rostro ni historia, que solo están aquí para pedir, para molestar, para ensuciar. Hay quienes incluso sienten miedo o desprecio ante su presencia, alimentados por narrativas que los presentan como una amenaza. No faltan los discursos, sobre todo de líderes extranjeros como el candidato presidencial de Estados Unidos, que se encargan de recordarnos, una y otra vez, que los migrantes son el peligro inminente.
Pero, ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar quiénes son realmente esas personas a las que cruzamos de reojo por las aceras? ¿Acaso no tienen nombre, rostro, historia, sueños? ¿No vienen también de un hogar, de una patria? ¿No cargan con sus propios sufrimientos y esperanzas? Esta obsesión por deshumanizarlos no es más que un reflejo de nuestra propia incapacidad para enfrentarnos a la realidad, para reconocer en ellos lo que más tememos: que, en el fondo, podrían ser cualquiera de nosotros.
Ponerles rostros, nombres y un país a las personas migrantes es quizás una de las claves fundamentales para que el Estado y nosotros, como ciudadanos, podamos humanizar lo que hemos decidido llamar «crisis migratoria». El Estado receptor debería asumir la responsabilidad de otorgar a estas personas los elementos esenciales para vivir con dignidad, comenzando por una identificación oficial que les permita reconocerse y ser reconocidos como ciudadanos. Pero en esta reflexión no me dirijo a las autoridades, sino al ciudadano mexicano, a ese que observa desde la distancia, desde la comodidad de su entorno.
Ese ciudadano que, al detenerse en un semáforo, baja su ventanilla solo unos centímetros para dejar caer unas monedas en manos desconocidas. A ese que se incomoda porque su parque está más sucio, ocupado por gente que «no pertenece» allí. Y, en cierto modo, es comprensible. El cambio y la presencia del otro generan incomodidad. Pero debemos recordar que la gran mayoría de los migrantes no están aquí por elección, ni mucho menos por comodidad. Ellos conocen mejor que nadie los riesgos de cruzar la selva del Darién, de recorrer a pie la vasta República Mexicana, enfrentándose a peligros inimaginables. Aún así, están aquí, no buscando el sueño americano – como se decía antes – sino algo mucho más básico: vivir en paz.
Porque muchos de sus países no les ofrecen las condiciones mínimas para sobrevivir, para criar a sus hijos sin miedo, para salir de casa sin temor a la violencia. Y aun así, los tratamos como invasores, como si sus luchas no fueran tan reales como las nuestras. ¿Acaso no merecen algo más que una mirada fugaz y unas monedas al vuelo? Quizás sea hora de que, como sociedad, dejemos de deshumanizarlos y empecemos a verlos por lo que son: personas que, como nosotros, solo buscan una oportunidad para vivir dignamente.