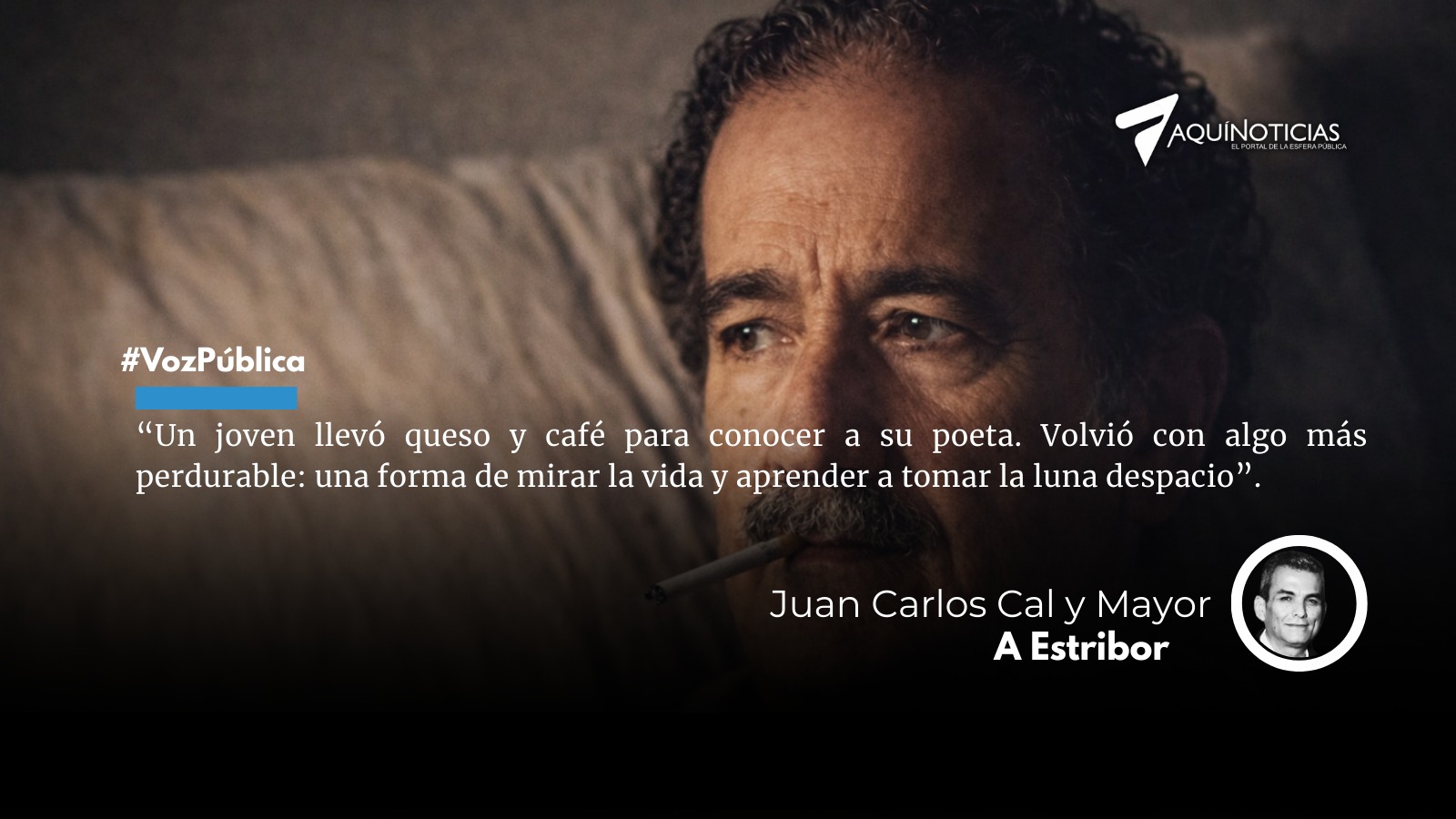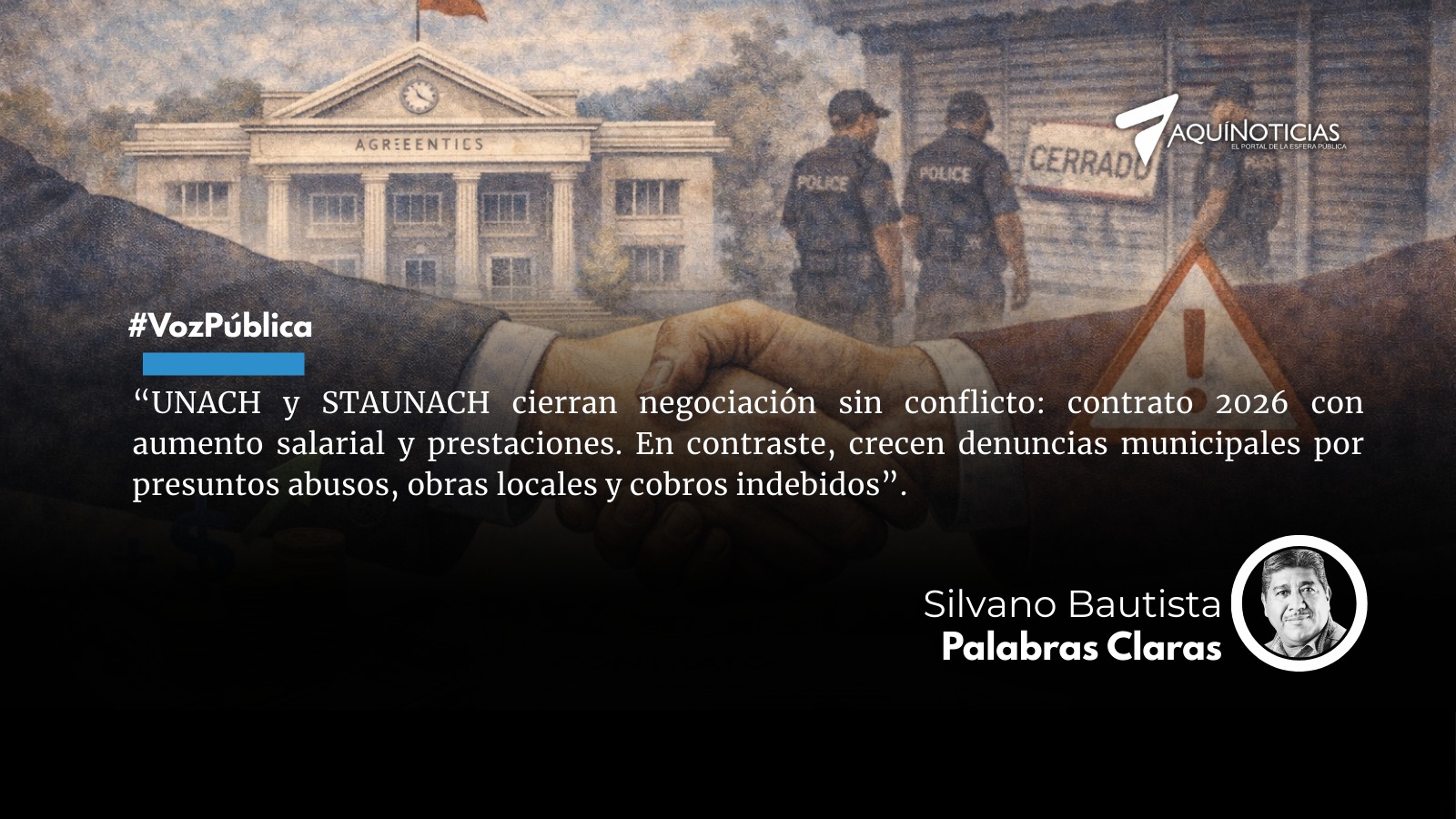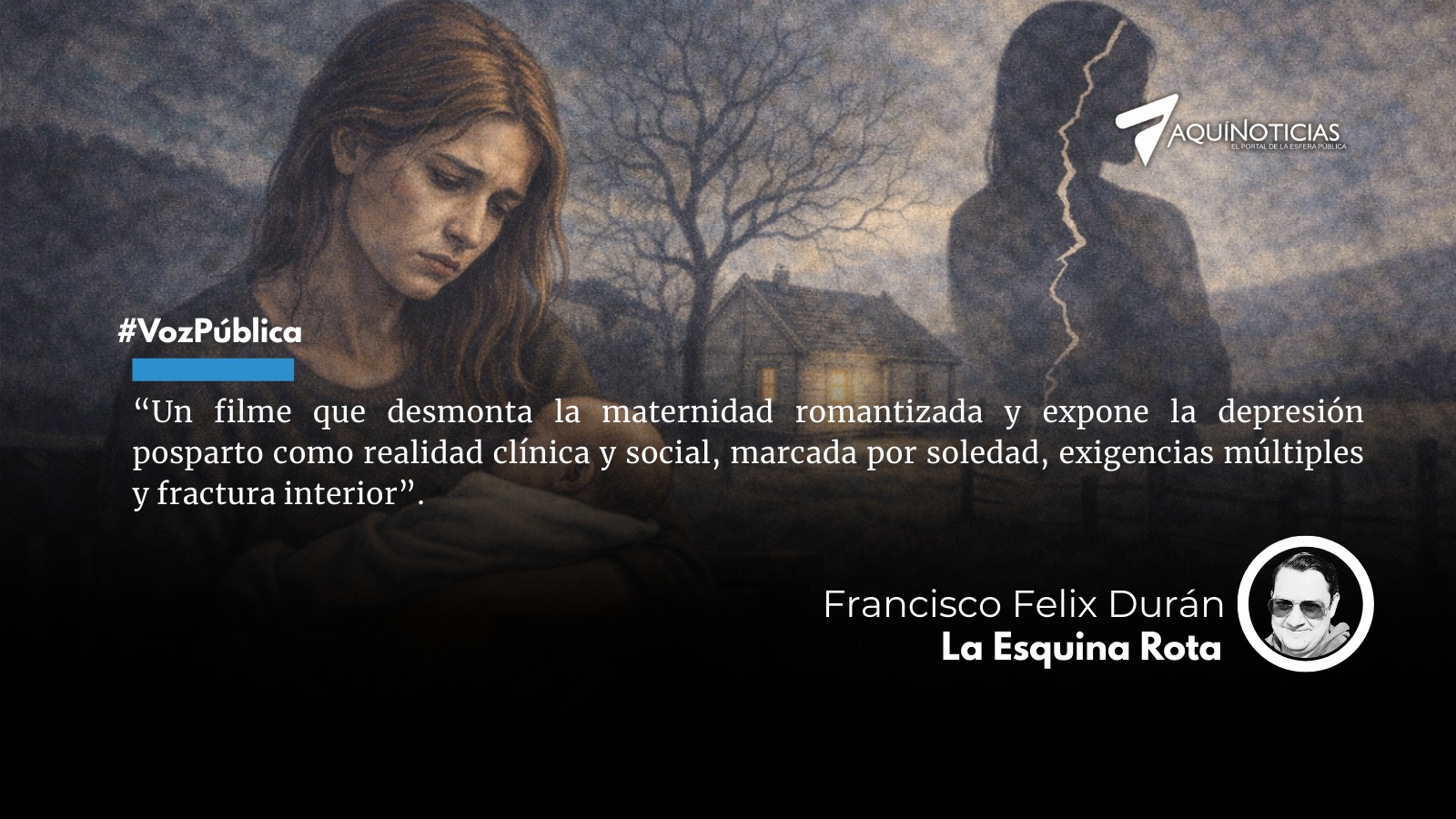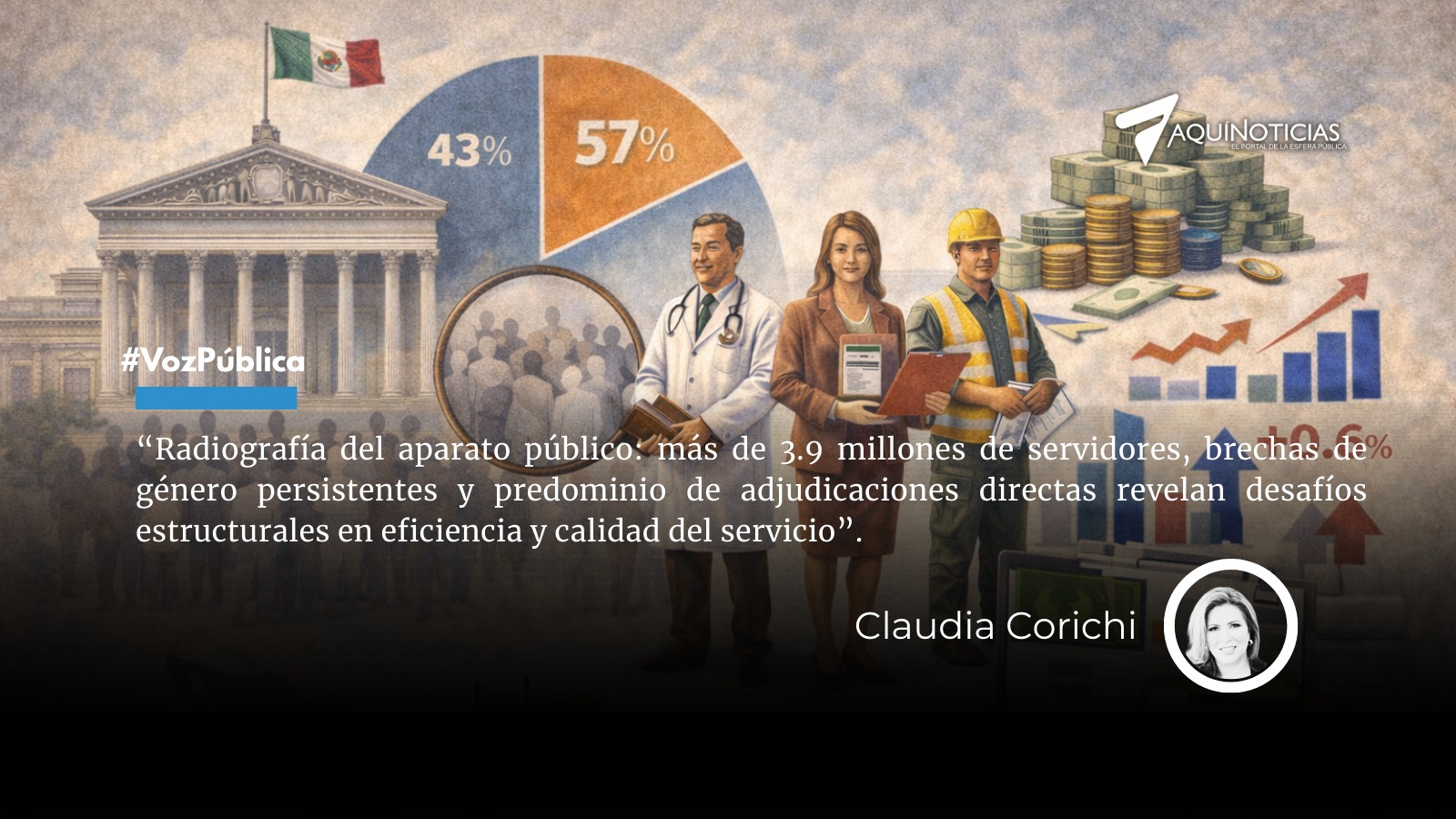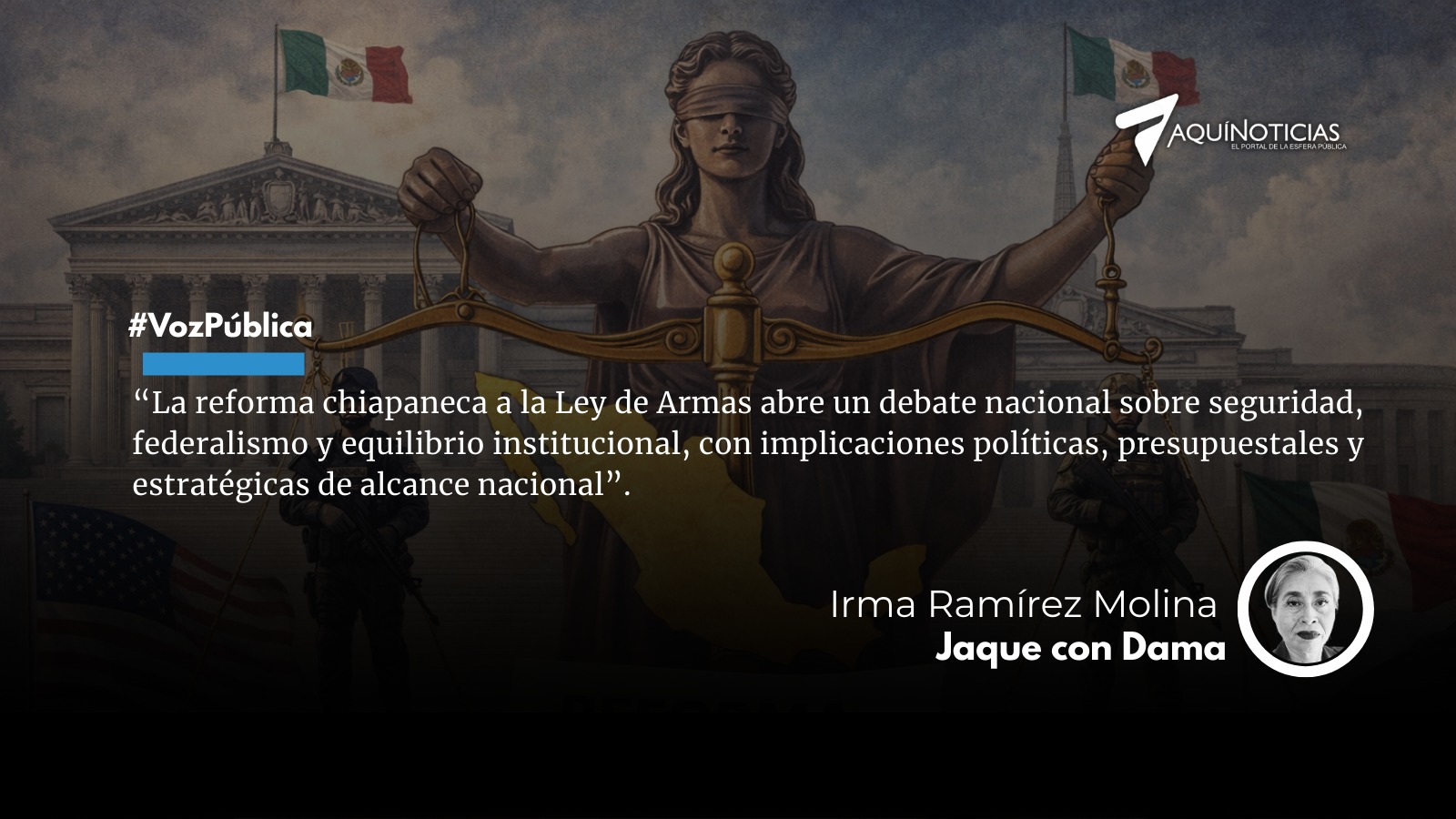Hay tres países que terroríficamente se parecen: bajo su cielo se desarrolla la lúgubre actividad de silenciar. Dos de estos países comparten fronteras políticas y hay vínculos culturales, similitud en lenguas y en religiones; el otro, se ubica a 13,000 kilómetros de ellos. Arena y mar es lo que está en medio, pero no es suficiente para alejarlos. Los acerca la sangre y la impunidad. El asesinato de personas que se dedican al periodismo en Irak, Siria y México es moneda corriente.
De acuerdo con el estudio «Libertad de expresión en riesgo. Periodistas asesinados en México», de Enkoll, esta fatal realidad, exceptuando el estado de guerra y de gravísima crisis social de Irak y Siria, no es concebible en un país, teóricamente en paz, como México, que integra la zona económica más dinámica del mundo, vive un régimen democrático y –cosa no menor– forma parte de la zona de influencia estadounidense. Lo que sucede en México tiene repercusiones más allá de sus fronteras. Entonces, ¿por qué los años que van del siglo XXI han sido de luto para el periodismo mexicano? Al menos, 142 periodistas han sido asesinados en el país.
La indignación no basta y las declaraciones de las autoridades tampoco. Gobiernos, programas especiales, fiscalías ad hoc, en fin, reuniones de alto nivel, pasan y el problema no termina; más aún, se agrava. Tal vez, esto ocurre porque el diagnóstico no es el adecuado. El problema es el problema, dijeran los expertos en políticas públicas. La agresión contra el periodismo es síntoma de una situación real, una reacción de los involucrados.
El crimen ha expandido sus brazos a todos los niveles del poder público y también en el sector privado. Esto, que es verificable por medio de los hallazgos publicados en investigaciones rigurosas y en reportajes periodísticos de gran calidad, y la vox pópuli lo comenta, pareciera no ser aceptado por quienes tienen la obligación de cuidar la vida de la sociedad por estar revestidos de autoridad. Si ellos cierran los ojos –por sus redes de complicidad y contubernio, por desinterés o por falta de capacidad–, la ciudadanía queda expuesta a la maldad y quienes se dedican al periodismo, más. No hay condición alguna de seguridad.
Asesinar a periodistas es la manifestación extrema de cancelar las libertades de expresión y de información. La víctima no sólo es quien muere, sino también lo es su familia y, en último momento, la sociedad. Si no se persigue el delito, ocurrirán otros y la autocensura se volverá normal, como ya sucede en diversas entidades federativas que tienen «zonas de silencio» porque los medios de comunicación han dejado de cubrir lo relacionado con el crimen organizado, como lo ha documentado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2010.
Detener los asesinatos no será una decisión unilateral que vendrá de los criminales, sino que requiere de la fuerza del Estado y de la exigencia ciudadana. El miedo se contagia y es lo que buscan quienes recurren al salvajismo de arrebatar la vida. En la barbarie, ellos, los que pagan, deciden y jalan el gatillo, se creen los más aptos para sobrevivir; lo cierto es que no es así: saben que su tiempo está medido y disminuye con cada ocaso. Por eso usan el arma. Sin ella desaparecen.
Hacer periodismo en México es peligroso. Son los criminales más los arreglos con los malos servidores públicos quienes hacen que la vida de quien lo ejerce peligre. La violencia no debe quitar la verdad a las sociedades.