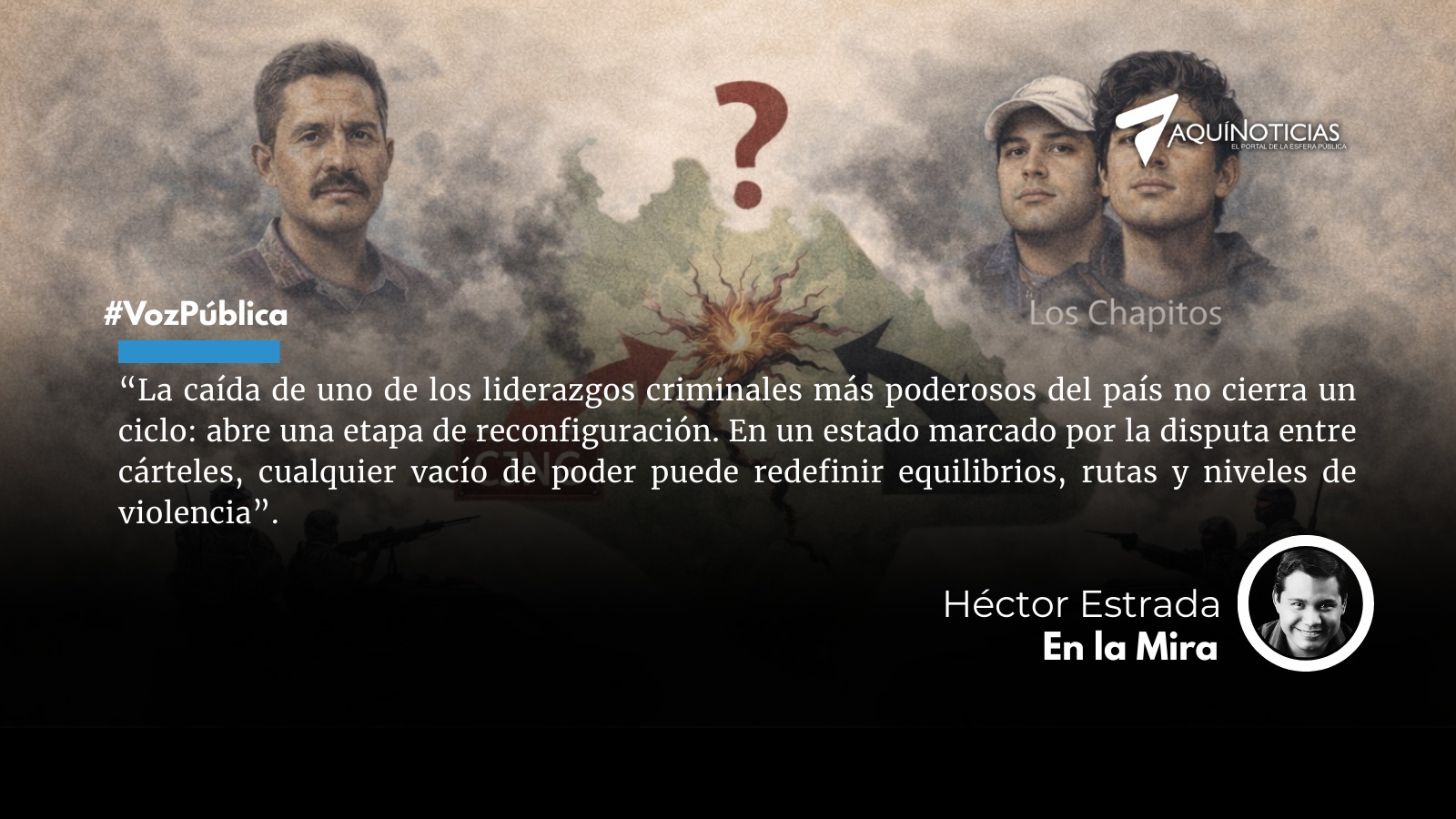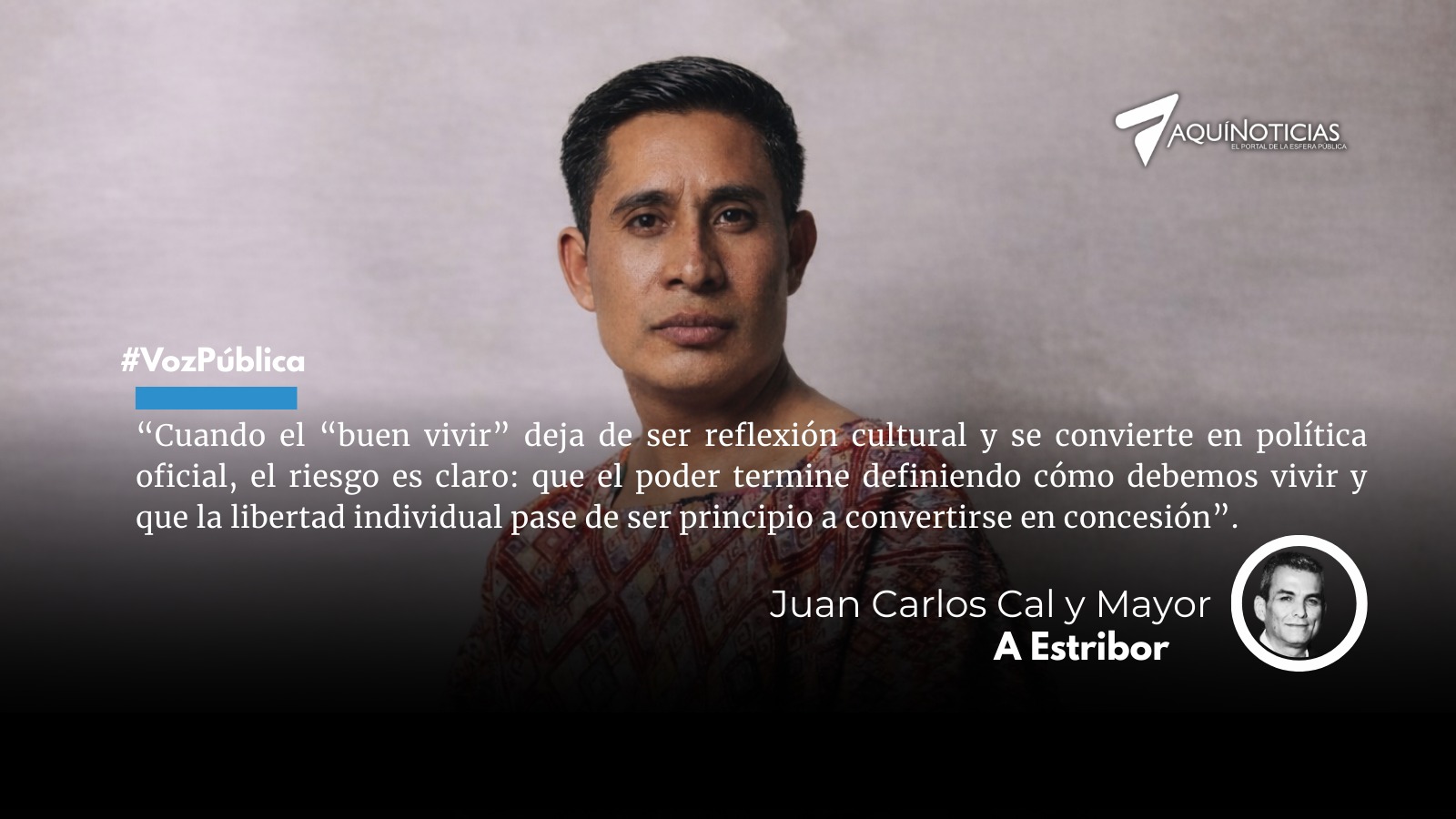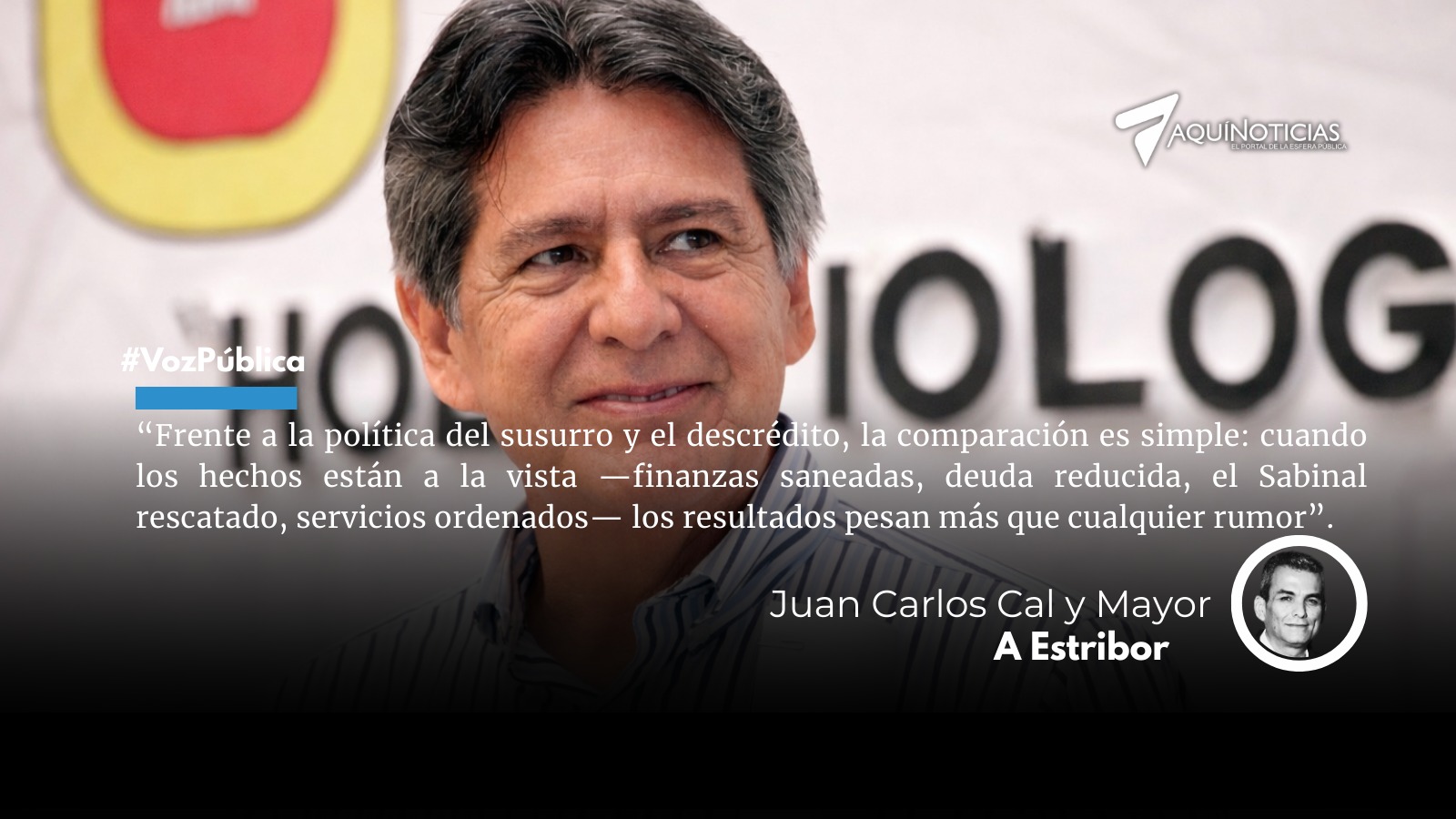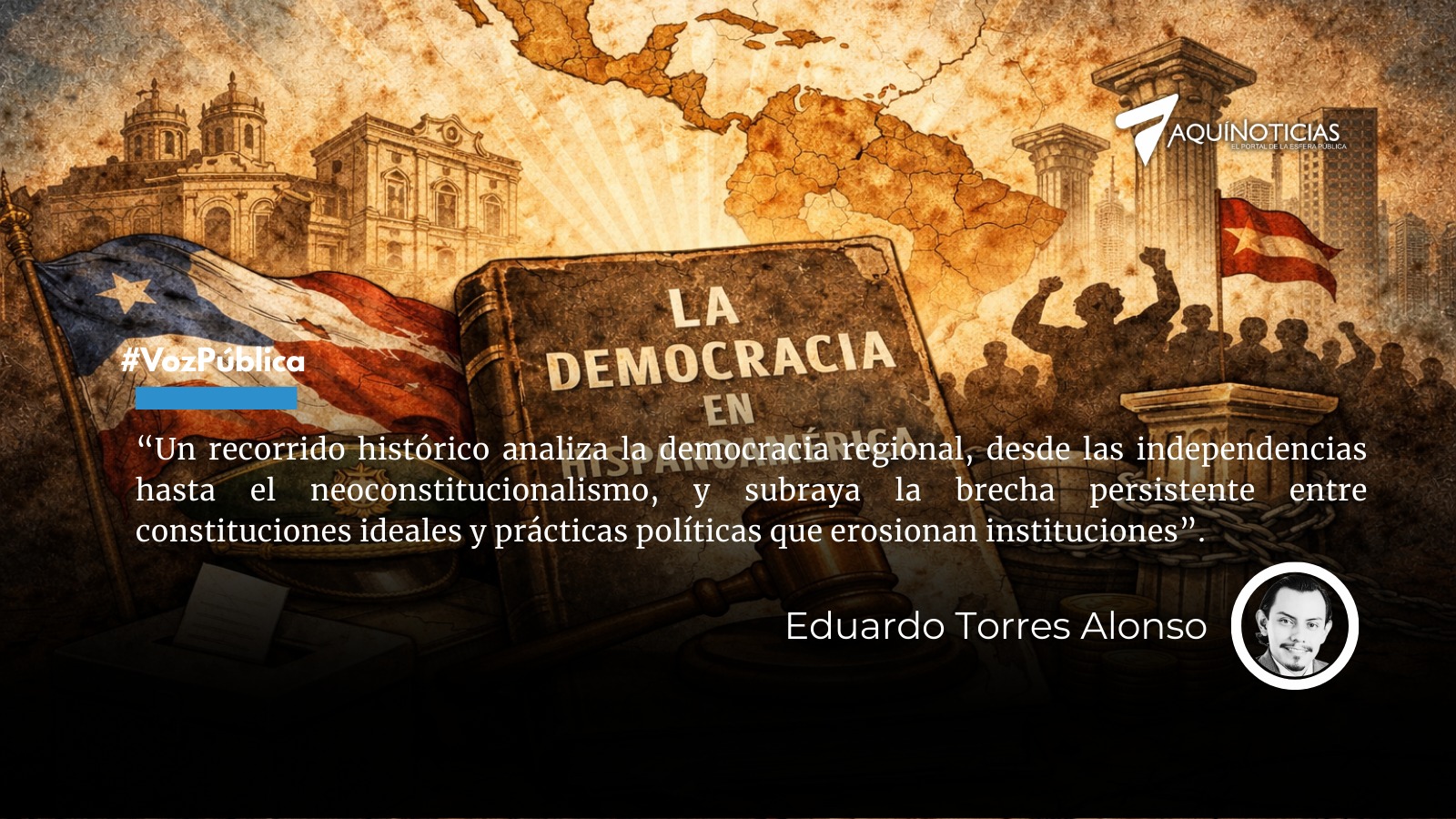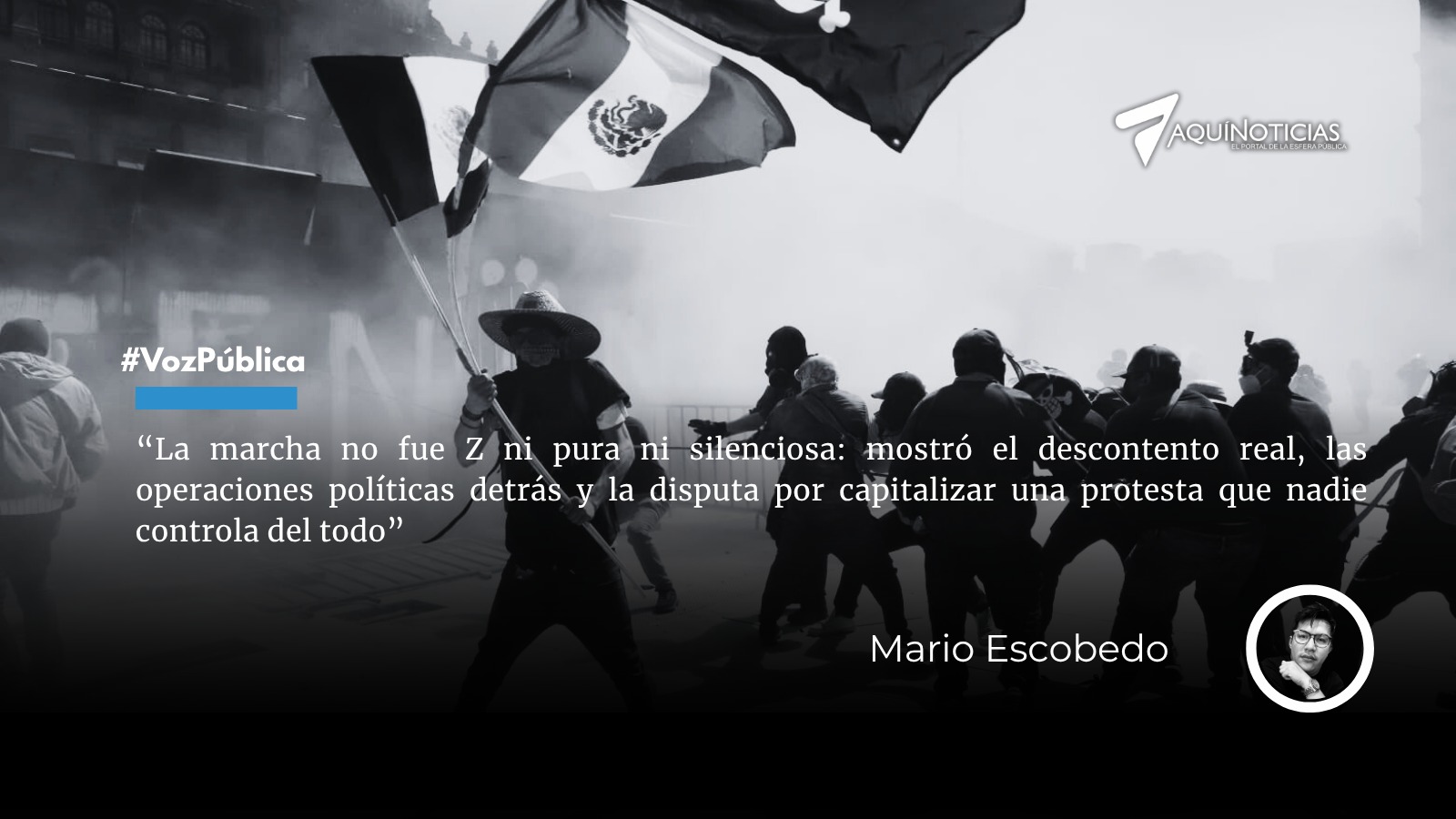Por Mario Escobedo
A veces olvidamos que las generaciones no son solo etiquetas; son narrativas que usamos para explicar cómo participamos en lo público. Los boomers, nos dicen, defienden lo conocido; los millennials, sobreviven entre la precariedad y la ironía; y la generación Z, según el estereotipo, es la que marcha, se organiza y toma el espacio público a punta de TikTok. Pero lo que vi hace unos días en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y que también se replicó en otras ciudades del país desmonta ese cliché tan cómodo como impreciso.
Lo digo desde mi experiencia personal: la marcha no fue de la generación Z, ni tenía una vibra estudiantil disruptiva, ni se escuchaba el pulso de las juventudes urbanas que imaginamos siempre a la vanguardia. Y tampoco fue una marcha apartidista, aunque se quisiera presentar así. Y no tiene nada de malo. En un país que aspira a ser democrático, manifestarse, incluso desde una identidad política abierta o disfrazada, es parte del juego. El problema no es quién protesta, sino quién intenta apropiarse de esa protesta.
A mí lo que me hizo ruido no fue que los asistentes no fueran “la chaviza”, sino la operación silenciosa que se movía detrás. Porque, aunque hubo personas genuinamente ciudadanas, también se veía una maquinaria política articulando, guiando, empujando. Ya lo habíamos visto antes: partidos de oposición que se montan en causas legítimas, igual que lo hizo en su momento la izquierda partidista cuando marchaba para llegar al poder. En México, la inconformidad siempre ha tenido padrinos, colores y operadores… aunque estos se disfracen de espontáneos.
Lo peligroso, pienso, no es que un partido marche. Eso es normal. Lo inquietante es cuando se manipulan los motivos, se oculta quién convoca y se empuja a “la gente” esa masa que históricamente ha puesto el cuerpo por causas ajenas a defender batallas que no entiende o que nunca le beneficiarán.
Por eso miro con escepticismo cuando veo marchas donde cada quien va en lo suyo, sin una demanda unificada, sin un horizonte mínimo compartido. Unos protestan por la inseguridad razón totalmente legítima, otros contra el gobierno federal, otros por un enojo difuso, otros por disciplina partidista. Y mientras tanto, la oposición esperando “un héroe, una señal” para articular un descontento que, hasta hoy, no logra capitalizar.
Y lo más irónico es que, si la marcha tuvo cierta relevancia, no fue por su fuerza intrínseca, sino por la atención que le dio el poder. Es casi de manual: si quieres inflar un movimiento, denúncialo, sospecha de él, ponle lupa desde la presidencia. Así pasó: la conferencia matutina señaló convocantes, personalizó, buscó responsables, como si organizar una marcha fuera un delito. Ese exceso de celo terminó fortaleciendo la movilización más de lo que la propia estructura que la convocó hubiera logrado sola.
Pero lo que pasó después la polarización en redes, la crispación, los empujones, los lesionados evidencia lo que ya sabemos: estamos en un país donde protestar se vuelve un riesgo porque tanto ciudadanos como autoridades reaccionan desde la entraña. Y aunque en algunos estados hubo respuestas prudentes, en otros vimos excesos. Nada nuevo, pero sí alarmante.
Lo cierto es que, mientras unos se disputan quién capitaliza el enojo y otros celebran haber llenado calles con consignas prestadas, la vida cotidiana sigue igual: la violencia, la precariedad, las decisiones que realmente nos afectan… todo permanece. La gente regresa a su lucha diaria sin guaruras, sin privilegios, sin reflectores. Para la clase política es un día más en la batalla por el poder; para la ciudadanía es un día más sobreviviendo a las consecuencias.
¿Había razones legítimas para marchar? Claro. La inseguridad está allí. Las inconformidades con el gobierno también. Igual que siempre.
¿Era una marcha “despertada por la generación Z”? No.
¿Era apartidista? Tampoco.
¿Eso la invalida? En absoluto.
Lo que la invalida, cuando ocurre, es la deshonestidad. La falta de claridad. El uso de la inconformidad ajena para agendas particulares. Y esa práctica, en México, nunca ha tenido una sola cara: la han hecho unos y otros. Ayer y hoy.
No sé si la marcha cambiará algo. No sé si anunció un despertar ciudadano o solo un episodio más del desgaste político. Pero sí sé que, si queremos un país donde la protesta importe, debemos reconocer quién marcha, por qué marcha y qué intereses la atraviesan… sin disfraces, sin etiquetas generacionales que no explican nada, sin glorificaciones que nadie pidió.
Porque al final, más que preguntarnos quién salió, la pregunta es:
¿quién decide qué hacemos con ese descontento? y ¿quién lo capitaliza?
¿Nos movilizamos por convicción, por miedo, por hartazgo… o porque alguien más, una vez
más, decidió que era la hora de usar “a la gente”?
Y entonces, inevitablemente, surge la pregunta más incómoda:
¿de quién es realmente la protesta… y quién termina pagando su costo?