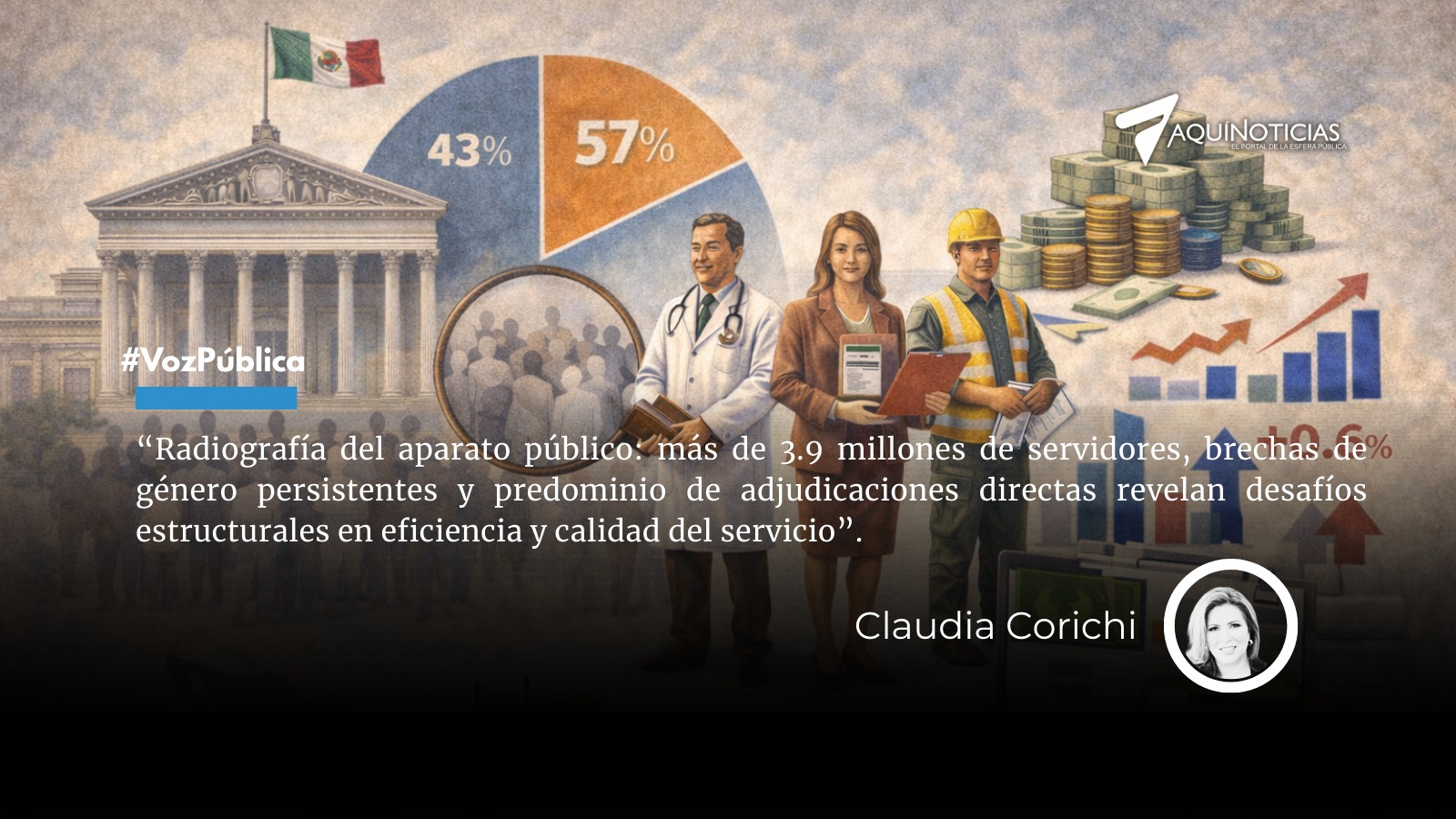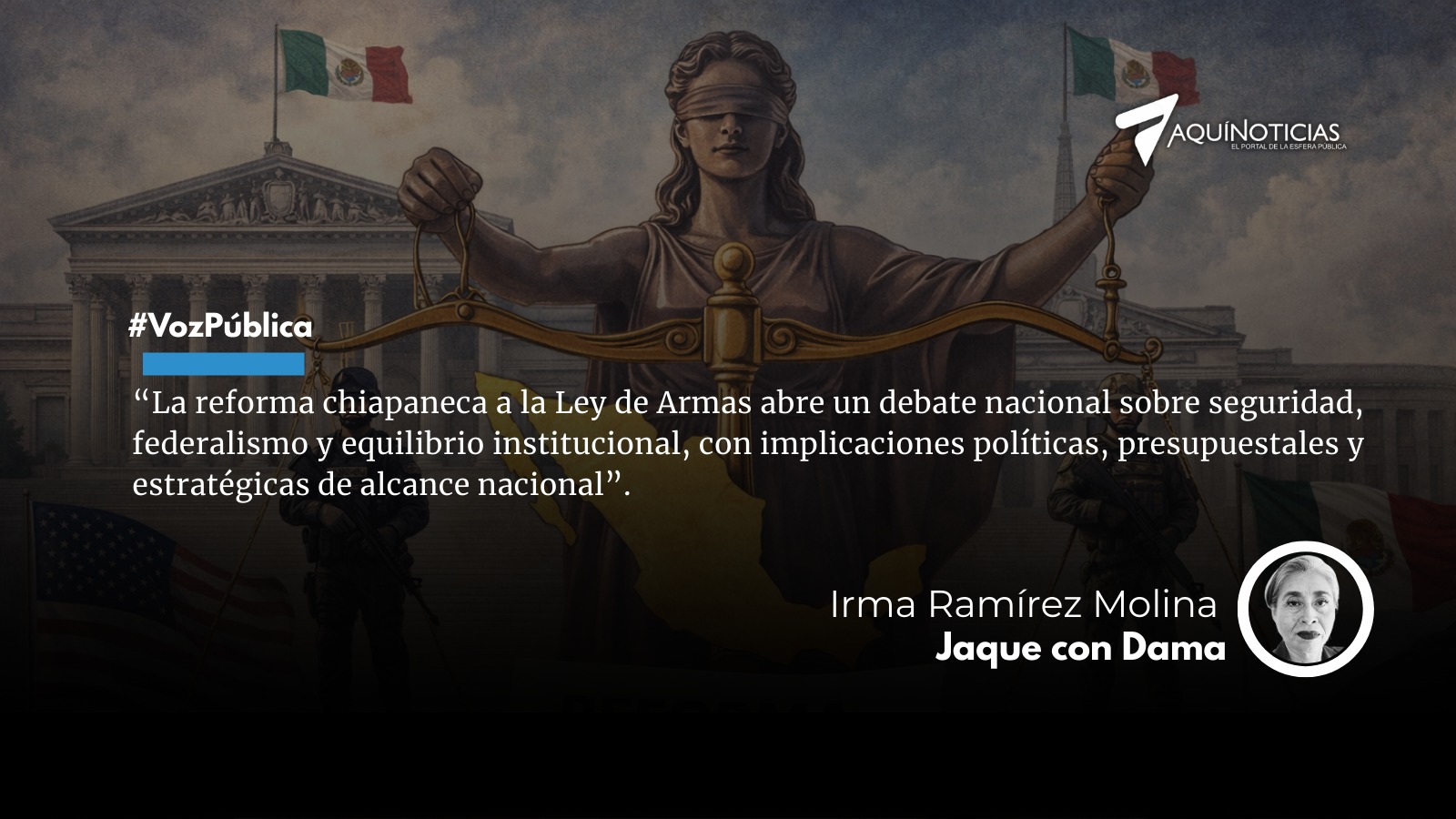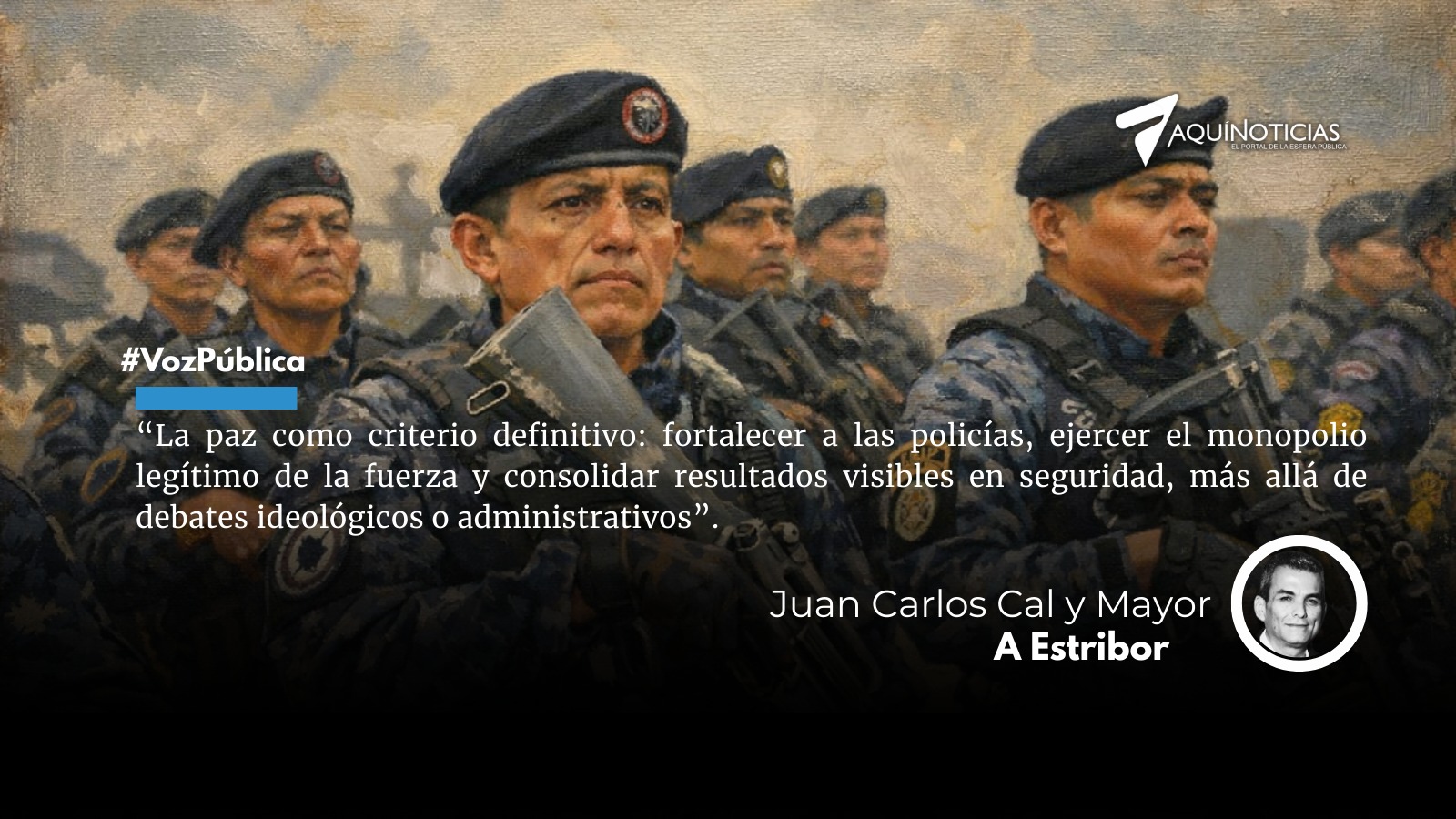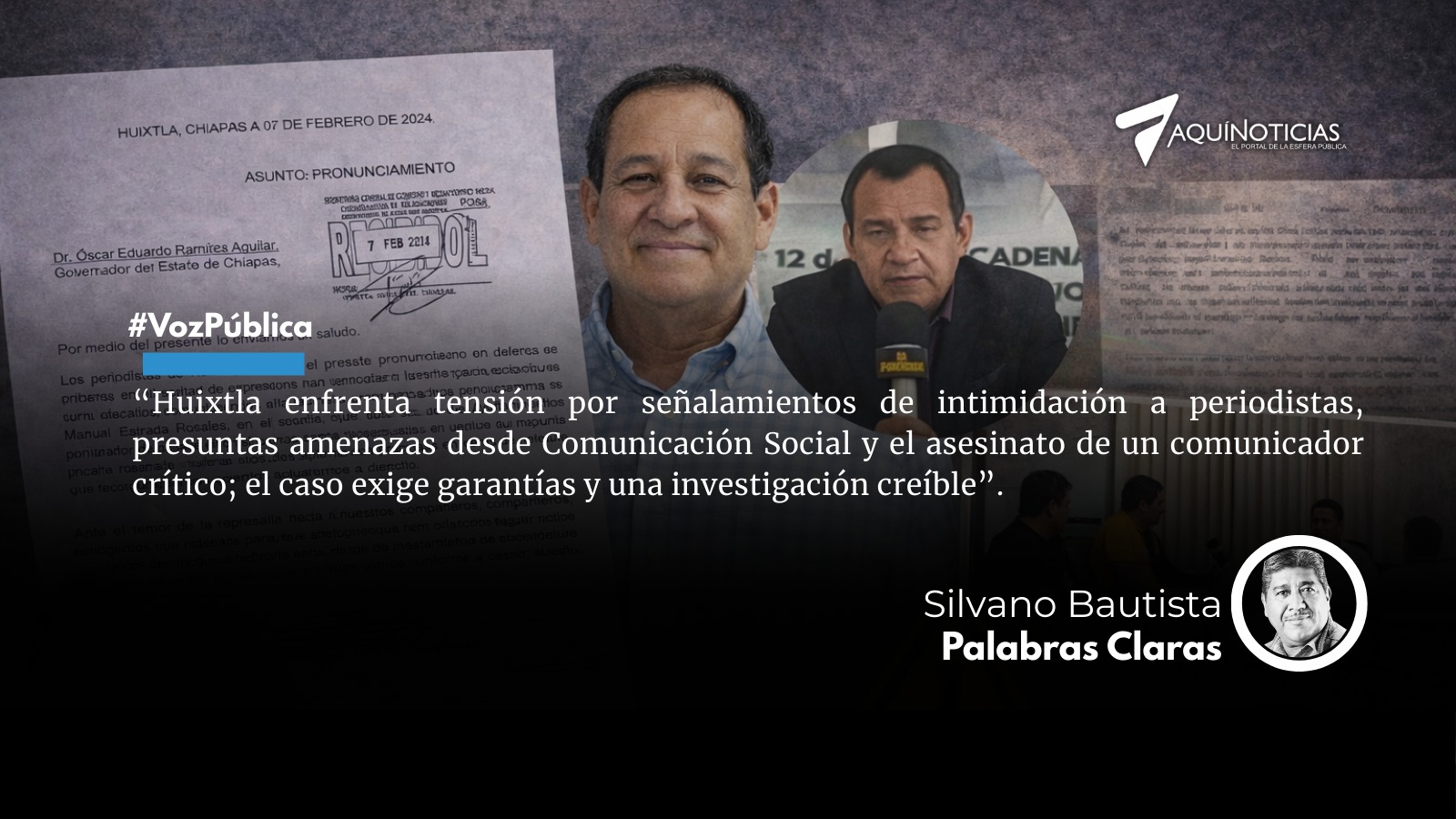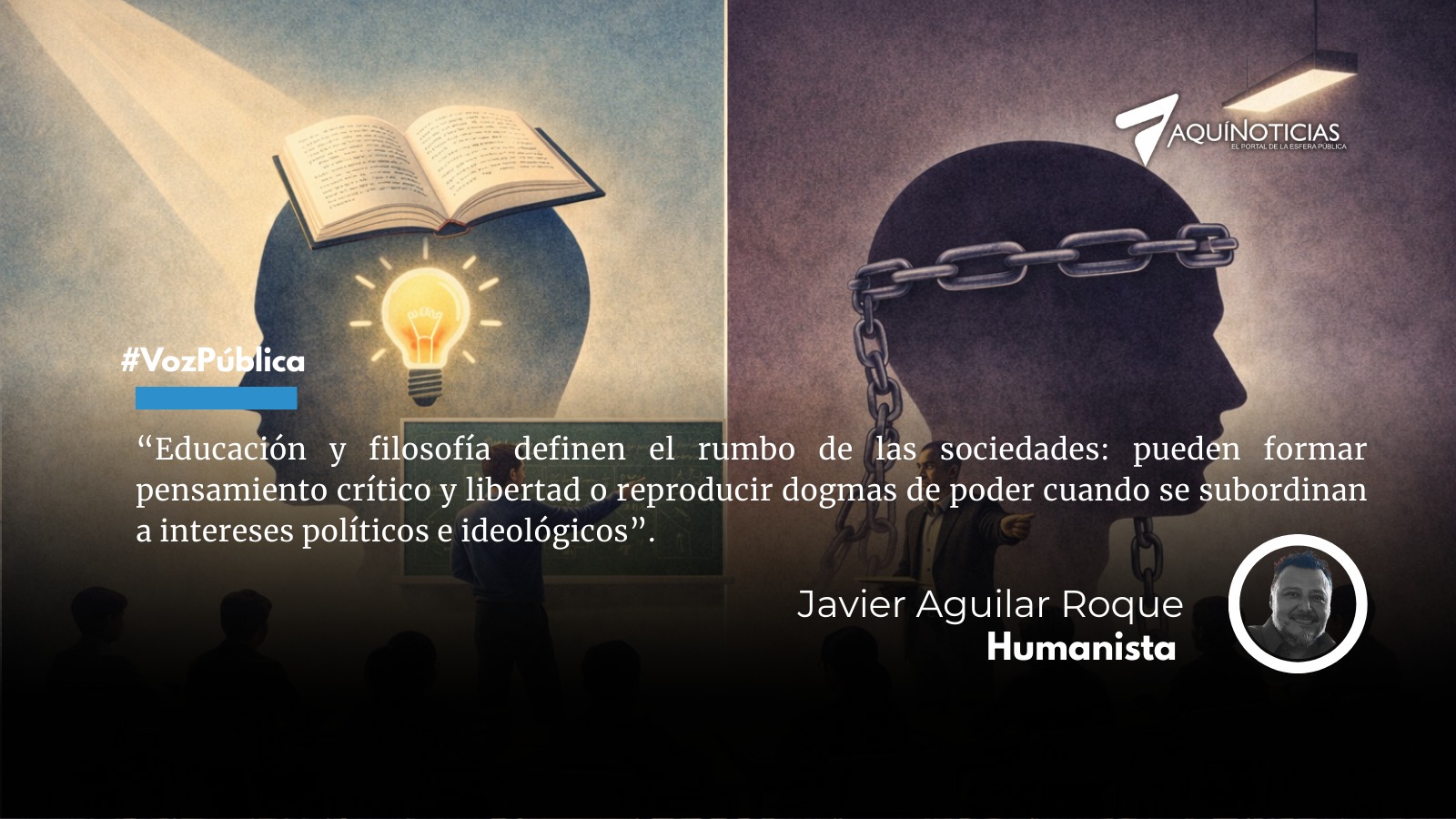A la mitad del sexenio, como se esperaba –merced la certidumbre democrática–, ocurrieron elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Distinto al cálculo festivo, el partido gobernante no arrasó, aunque tampoco sufrió una pérdida mayúscula, lo que significa que la negociación y el intercambio racional e inteligente deberán marcar la pauta de conducta tanto de quienes conforman la coalición gubernamental como de aquellos que representan a la oposición. Si se quería regresar a los tiempos de unanimidad en las votaciones de las iniciativas de reforma constitucional o legislativa, mejor sentarse porque no aparecerán en los próximos tres años.
La agenda del Congreso ya ha sido propiedad de una sola expresión política, al menos, entre los años 1934 y 1988, periodo en el cual inició la formación del nuevo Estado mexicano posrevolucionario y en el cual se diseñaron y consolidaron las instituciones que conocemos: la Presidencia de la República, en primer lugar, como centro irradiador del poder.
La literatura politológica y de la historia política registra con mucha claridad el devenir de la competencia electoral y su impacto en los órganos colegiados, particularmente, en el poder Legislativo. En efecto, la competencia partidista y la democracia mexicana no fueron productos de una sola elección, sino de un proceso de largo aliento impulsado por la sociedad civil –diversa y confrontada, en ocasiones–, las expresiones de la izquierda partidista y no partidista, y por algunos actores del propio sistema político.
Sin las reformas electorales que abrieron de manera muy tímida la Cámara de Diputados no podría explicarse que hoy ningún partido tenga la capacidad de hacer lo que quiera con la Constitución. Los primeros diputados de oposición fueron resultado de la reforma de 1963 que buscó matizar el rostro autoritario del sistema por uno más flexible. Como consecuencia de ese cambio, el Partido Acción Nacional obtuvo veinte diputados partido; el Partido Popular Socialista, nueve, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, cinco. Junto con el Partido Revolucionario Institucional, convivieron en esos años cuatro partidos. Por supuesto, la aplastante mayoría del PRI hacía que la oposición sólo tuviera impacto en los debates mas no en el contenido sustantivo del trabajo legislativo.
Las reformas políticas subsecuentes que buscaron, a veces sin pensarlo, construir una agenda amplia de reforma del Estado, fueron impulsando una mayor presencia de la oposición en el Congreso al tiempo que la sociedad adviertió la importancia de su voto y empezó a castigar a los partidos políticos en su ejercicio de gobierno. Durante los sexenios de los presidentes José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, se aprobaron cambios a la legislación electoral que buscaron mayor gobernabilidad –que no es lo mismo que más concentración de facultades en un poder o individuo–, con la consiguiente pérdida de distritos ganados por el partido hegemónico. Gobernabilidad significa, entre otras cosas, reconocimiento de la pluralidad.
Tres años antes de la primera alternacia presidencial en el 2000, el PRI, vio perdida su mayoría legislativa y el Presidente no tuvo un Congreso disciplinado. Nada más natural en una democracia. Desde entonces, ningún presidente ha tenido un Congreso integrado sólo con sus correligionarios o con un número de ellos abrumadoramente mayor. Incluso, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en el cual se aprobó el paquete de reformas conocido como Pacto por México, fue preciso realizar una muy importante labor de negociación y el debate no estuvo exento de confrontación.
En la actualidad, hay siete partidos representados en la Cámara de Diputados: MORENA, PAN, PRI, Verde, PT, Movimiento Ciudadano y PRD. Ninguno de ellos tiene la cantidad suficiente de legisladores para hacer lo que quiera.
La Cámara de Diputados y el Congreso, en general, no puede seguir siendo «el gran bazar de Estambúl», como lo llamó Fernando Pérez Correa, en donde todo se negocia y se vende sin el menor pudor, puesto que los intercambios deben ir en dirección del beneficio colectivo y no en la vía de satisfacer los interéses de las cúpulas partidistas o gubernamentales.
Si en realidad se desea una transformación a profundidad de las prácticas de la vieja política, es preciso que las soluciones a las problemáticas en el ámbito congresional sean salidas negociadas ponderando el interés común, examinando con cuidado los asuntos, y poniendo atención al equilibrio de fuerzas, teniendo la mesura de no imponer un proyecto. La lógica legislativa no es la lógica electoral en donde el único escenario posible es el del triunfo.
Los acuerdos exigen prudencia, inclusión y tolerancia. El equilibrio institucional es frágil. Nadie gana cuando todos se vetan y descalifican, y la sociedad pierde cuando se aprueba todo lo que un grupo quiere. Discentir es necesario.