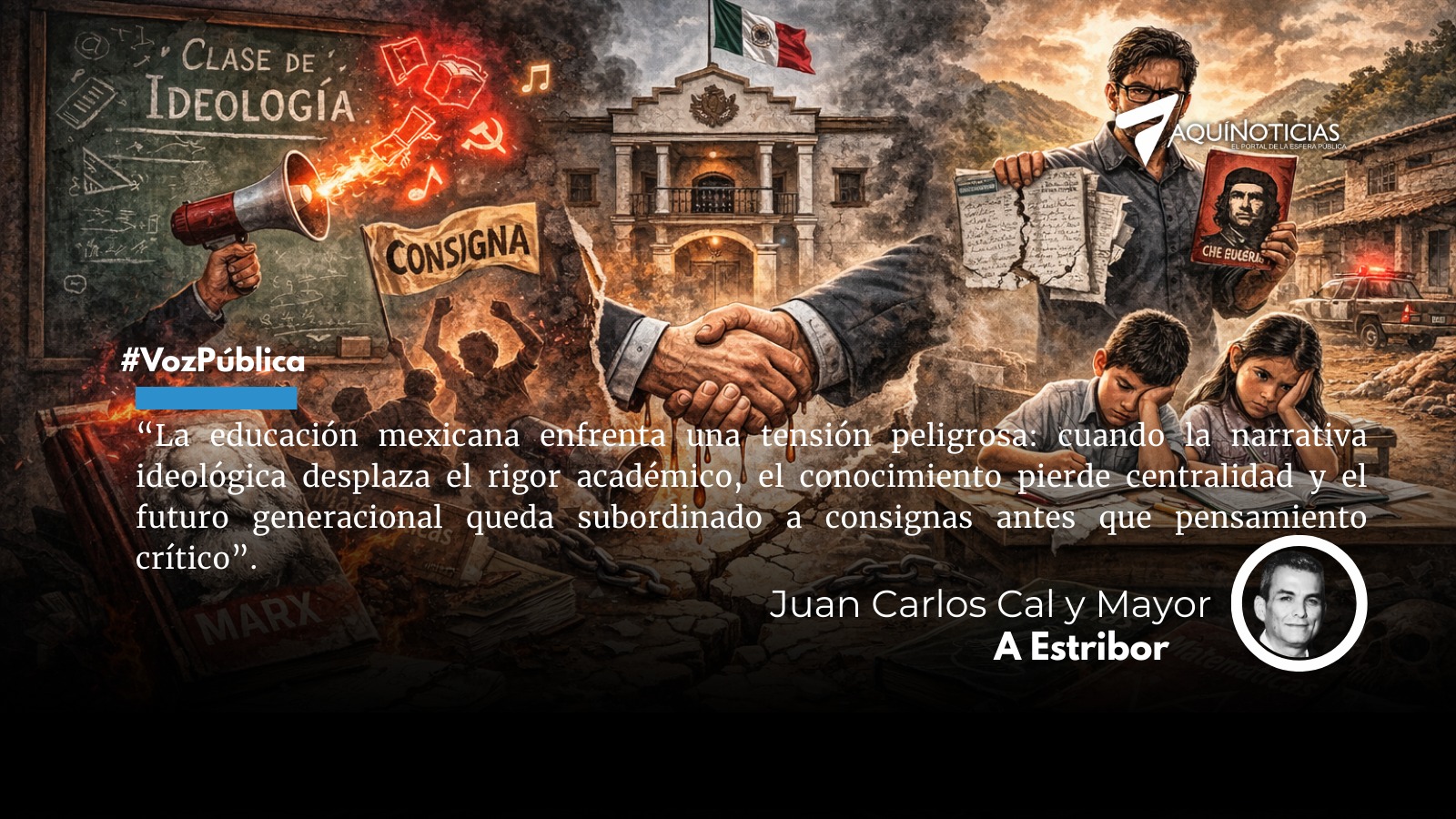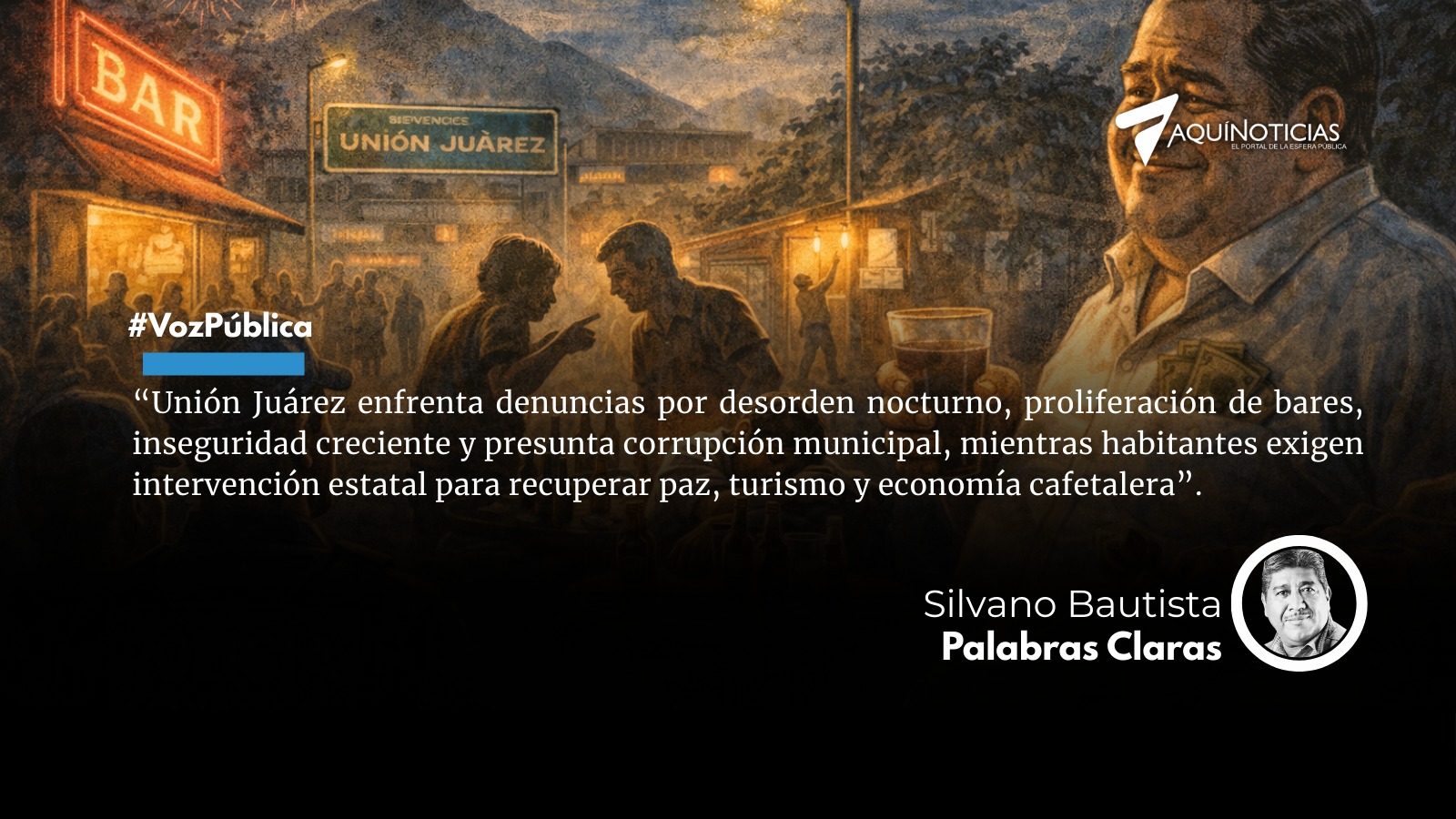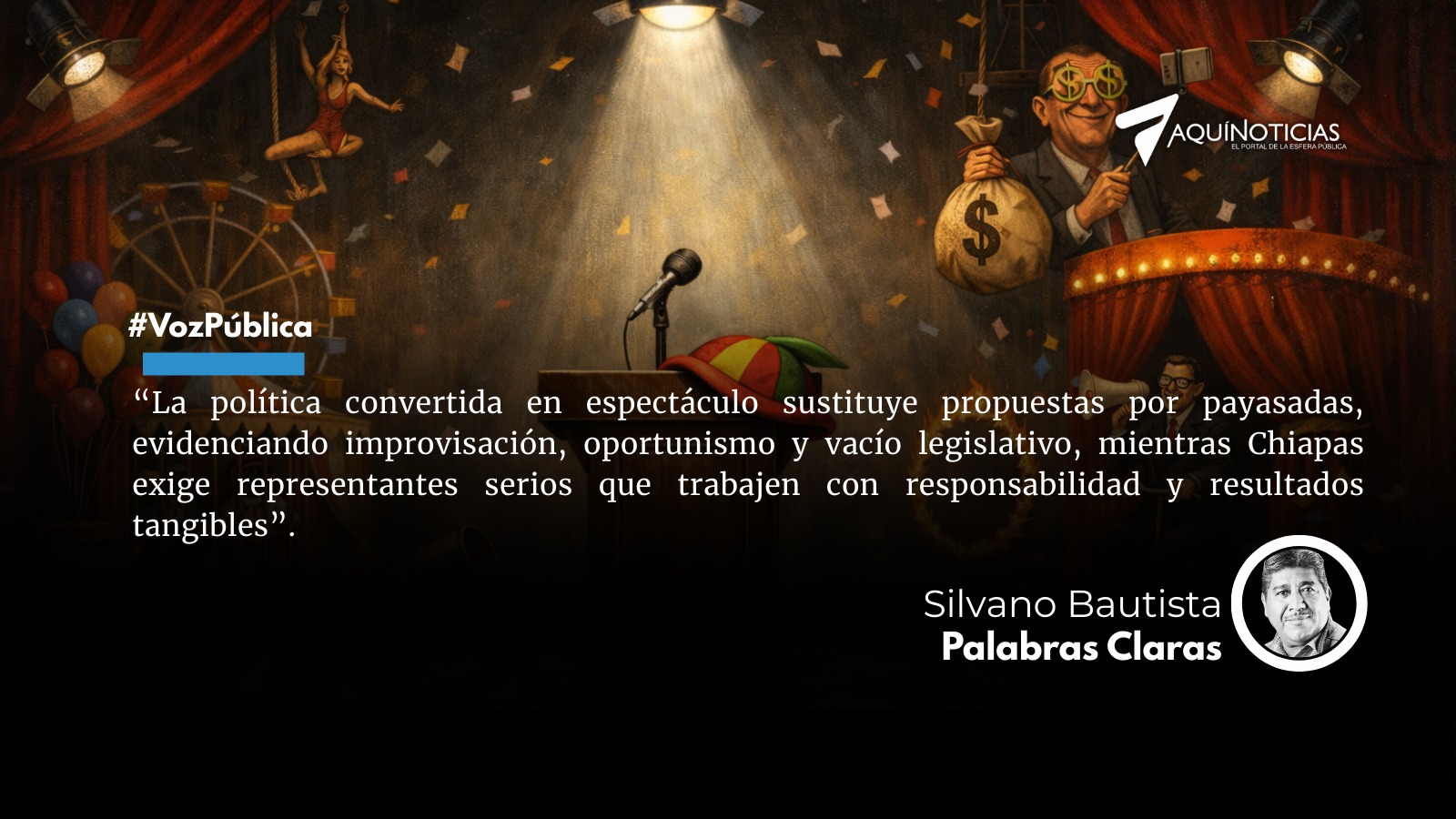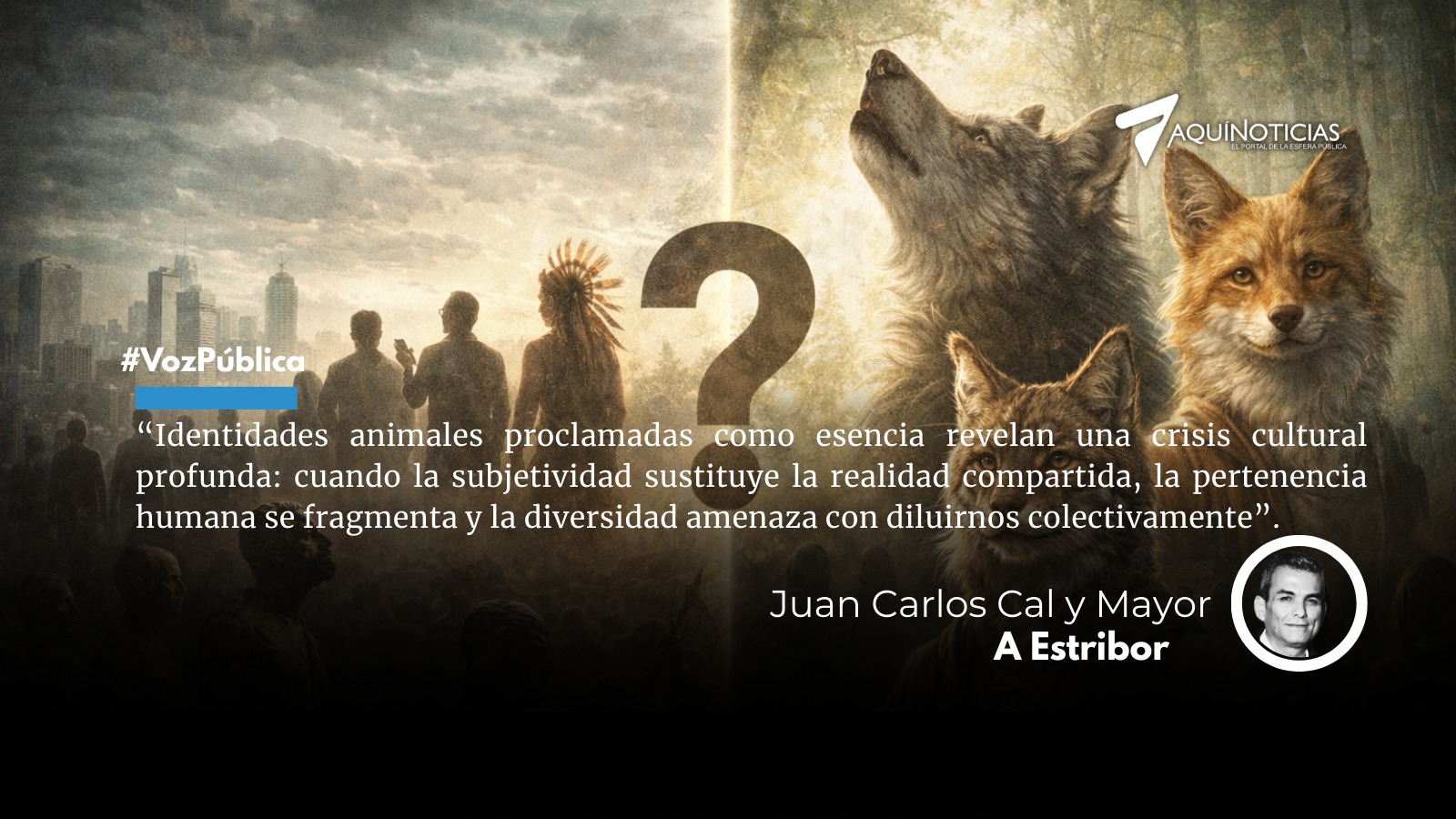Una de las conclusiones de la ciencia política, que se puede llamar realista, es que la conducta humana en la lucha por el poder no cambiará. La evidencia se encuentra en dos pistas: la de la historia y la del presente. La ambición por obtenerlo ha llevado a asesinar, traicionar y hacer guerras. En un momento en donde no todos eran considerados personas ni se reconocían los derechos humanos, sobresalía el más fuerte o el grupo más hábil. En la actualidad, en un contexto de reconocimiento de los derechos humanos, con el conflicto institucionalizado, la lucha por el poder, aunque sofisticada, sigue teniendo un juego de máscaras.
En la democracia liberal, la que existe en la mayoría de los países y la que permite la expresión del sujeto en el espacio público, alcanzar el poder político supone la participación de los interesados, a título individual o grupal, de conformidad con las reglas establecidas: proselitismo, difusión de las ideas, establecimiento de alianzas, en fin, respeto de la decisión ciudadana. Los partidos políticos son piezas claves y, al parecer, insustituibles de la democracia. Estas organizaciones, a pesar de la crisis, ahí están. Más aún, no se advierte su desaparición próxima ni con la incorporación de mecanismos directos de participación político-electoral como puede ser la candidatura sin partido o la iniciativa legislativa ciudadana, que tienen como objetivo incentivar la participación de la ciudadanía en la arena electoral, la primera, y en la congresual, la segunda, sin la mediación de organizaciones partidistas.
No obstante, al menos en el caso mexicano, ambas figuras no han tenido el éxito que se esperaba. Acaso una de las razones por las cuales no se ha potenciado su uso se deba a los requisitos que hay que satisfacer; en particular, el apoyo comprobable de una parte de la ciudadanía. El presentar evidencia de dicho apoyo, con independencia de que con ello se haya buscado hacer legítima la candidatura apartidista o la iniciativa de ley, es un candado establecido por los partidos políticos para no perder el monopolio de las candidaturas ni de la confección normativa. Cierto, los partidos son necesarios en las sociedades libres –aunque también existen en comunidades no democráticas y tienen un rol, fundamentalmente, legitimador de las decisiones tomadas desde el poder–, pero les hace falta más democracia; es decir, es una asignatura pendiente aceptar que la representación y la creación de la ley se puede materializar y realizar, respectivamente, sin ellos. Esto hacia fuera.
Hacia dentro, también les hace falta una dosis mayor de democracia. Se puede objetar esta afirmación al señalar que, de manera periódica, celebran procesos de renovación de sus direcciones y organismos, con la participación de sus militantes. No obstante, resulta claro que, en dichos procesos, en su mayoría resultan vencedores quienes tienen los elementos estructurales u orgánicos para el triunfo: capacidad de movilización, recursos económicos o estrategias clientelares. De manera excepcional, triunfa alguien sin estos resortes. De ahí que los partidos, nuevos o no, de izquierda o de derecha, estén en crisis.
La «ley de hierro de la oligarquía», formulada por Robert Michels, que señala el irremediable advenimiento de un grupo y líder en un partido que toma las decisiones desplazando a los otros, continua vigente, porque lo sigue siendo también el pensamiento patrimonial del poder y el desprecio a la ciudadanía.