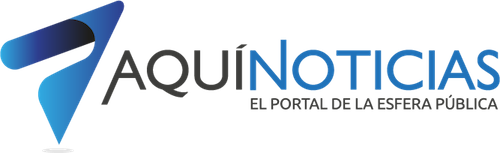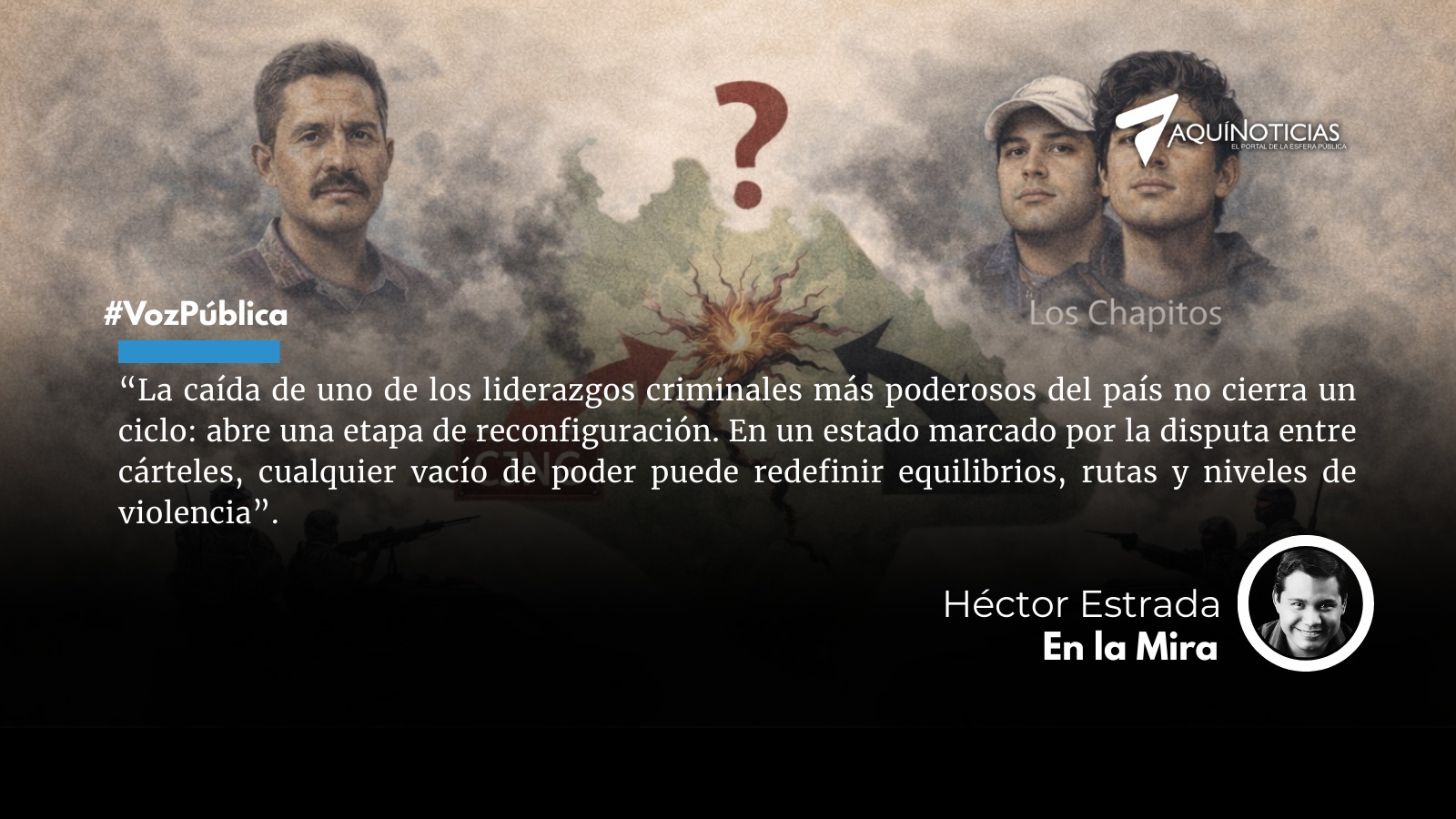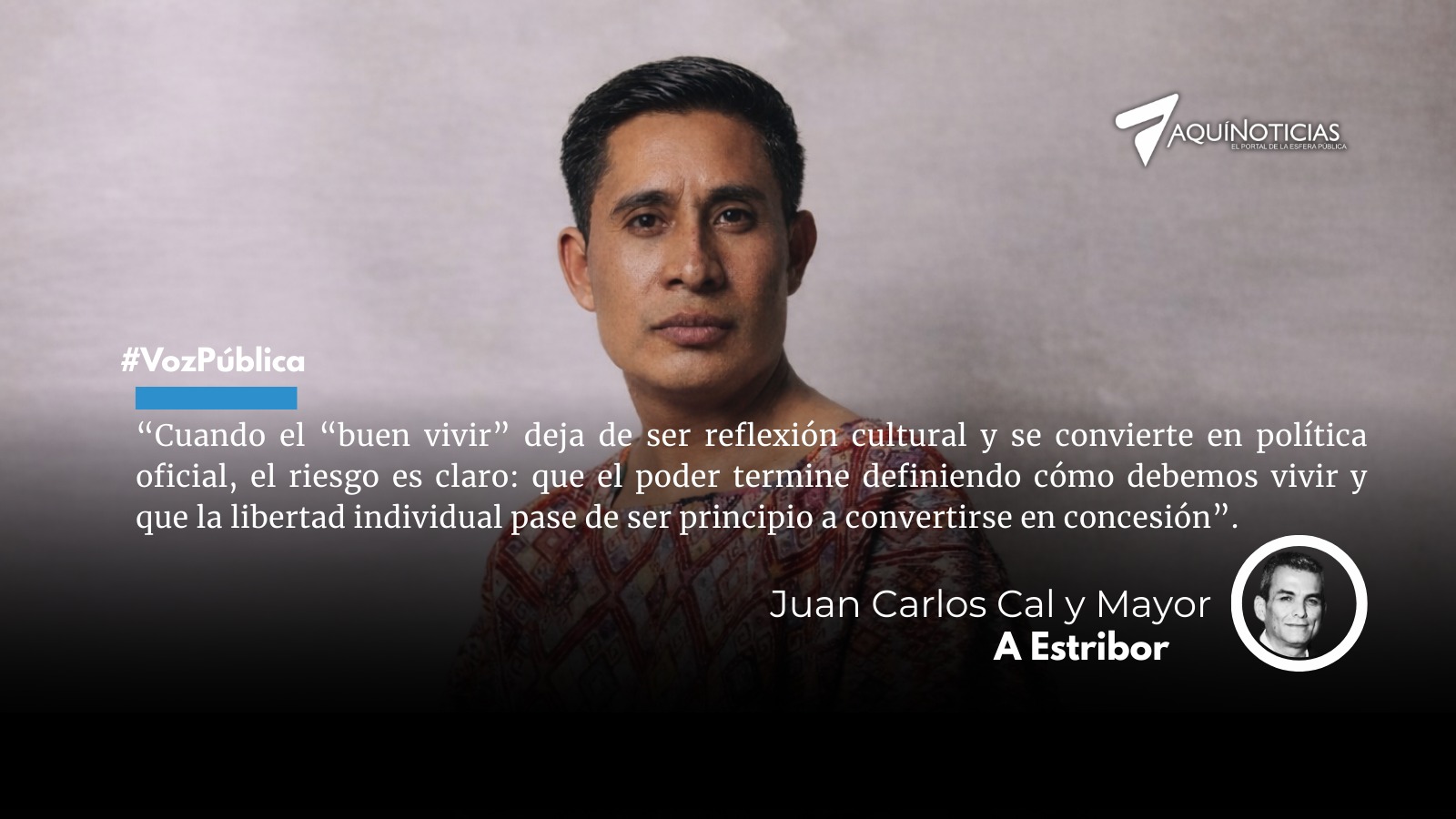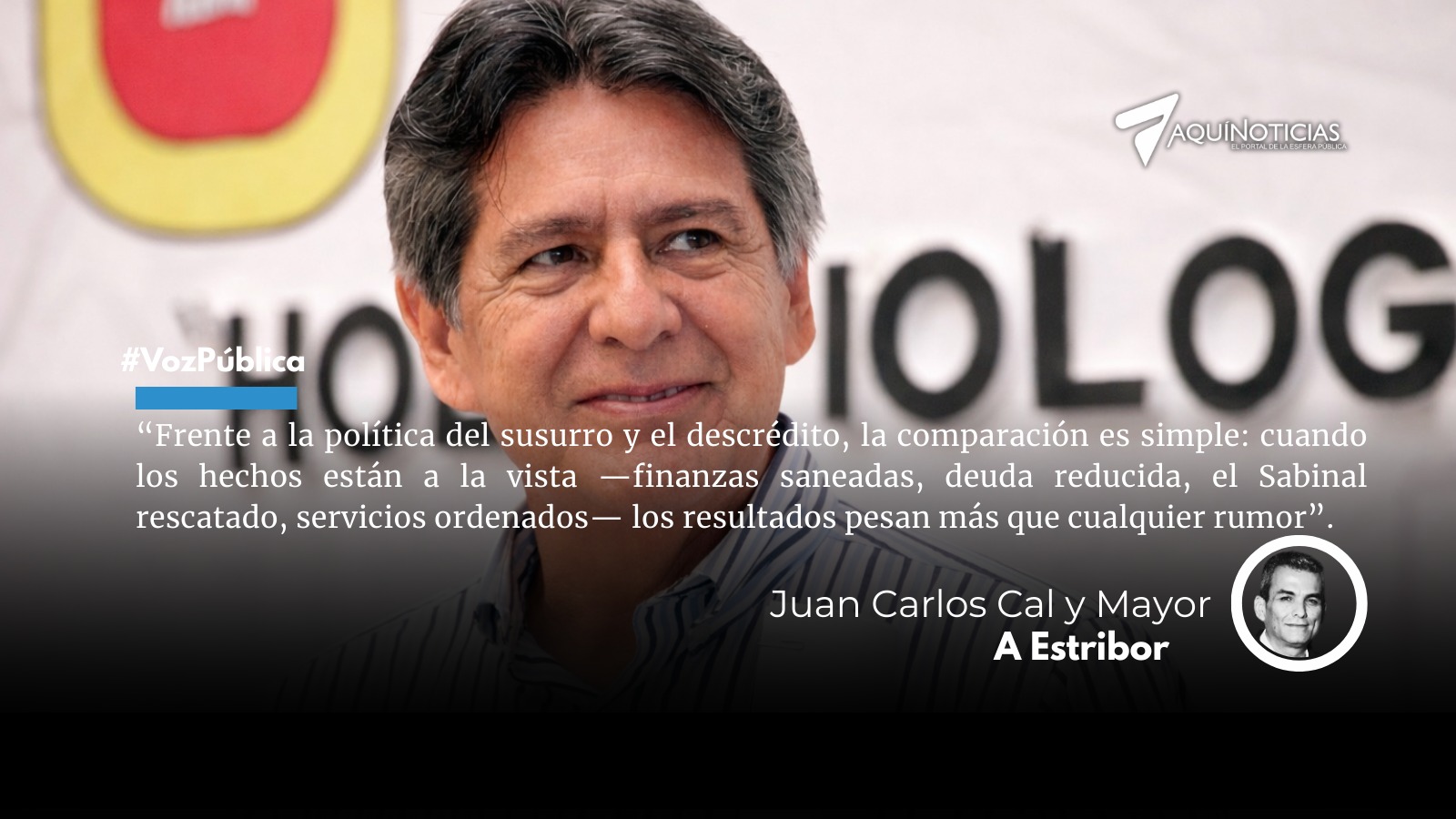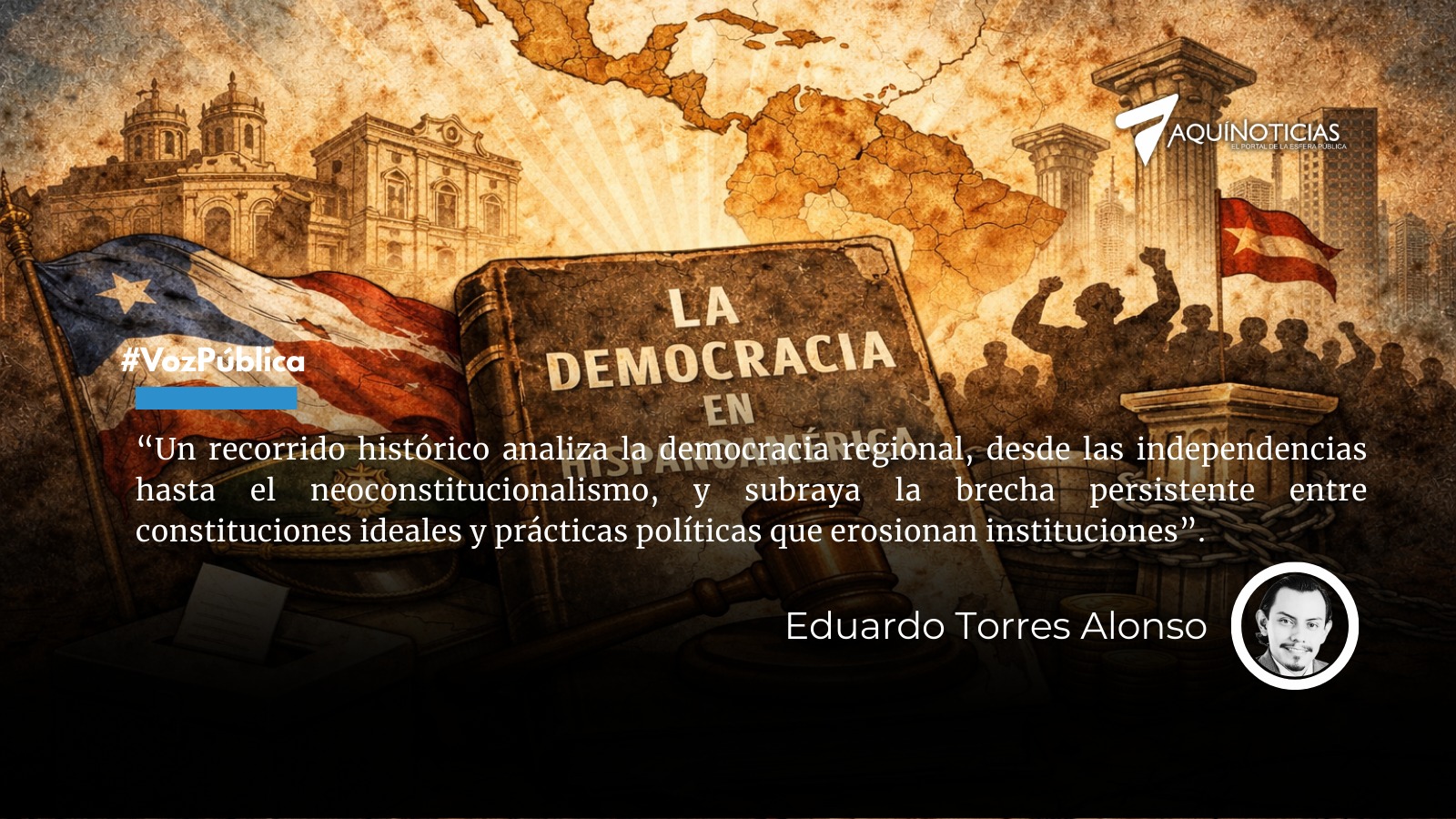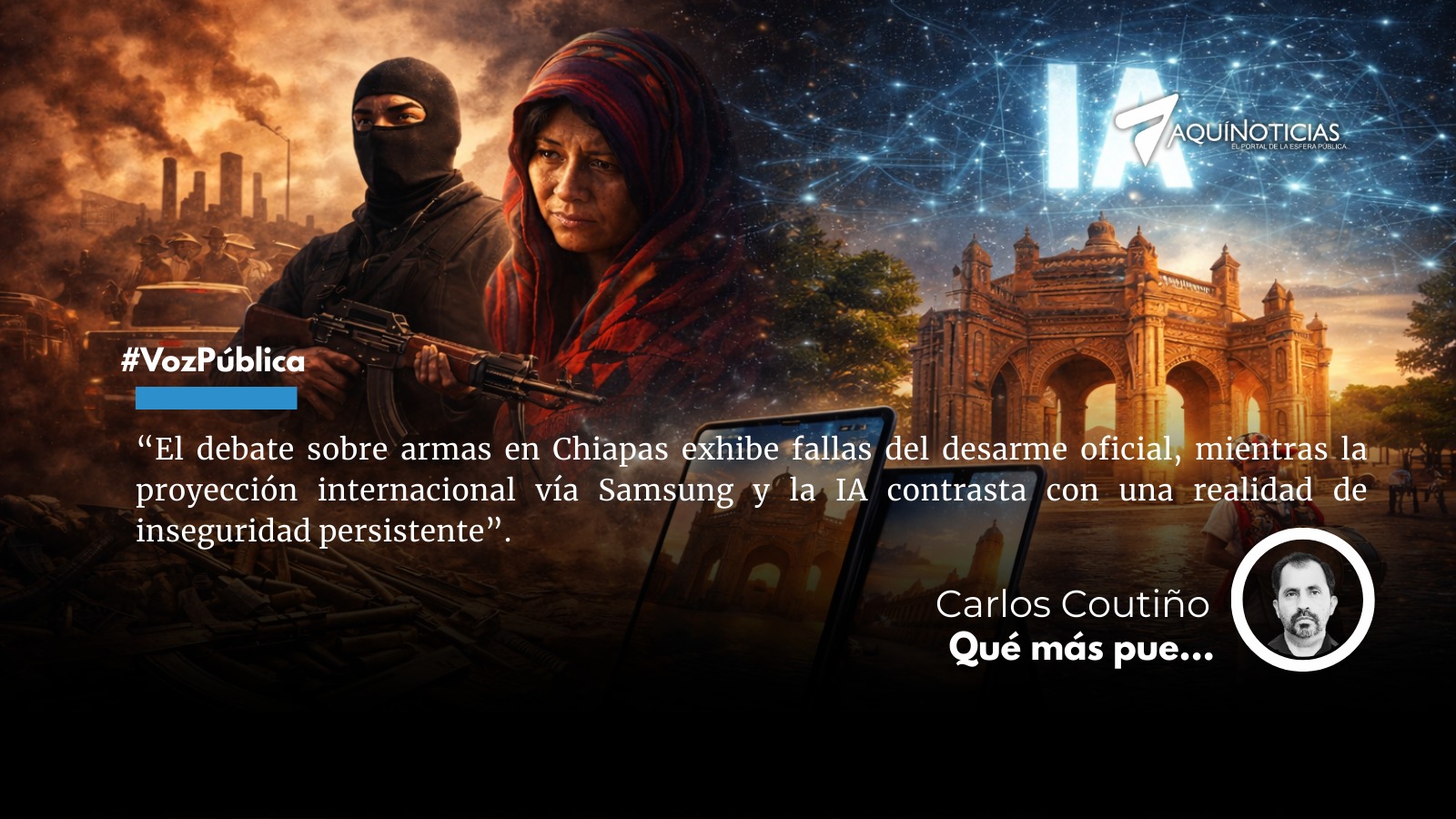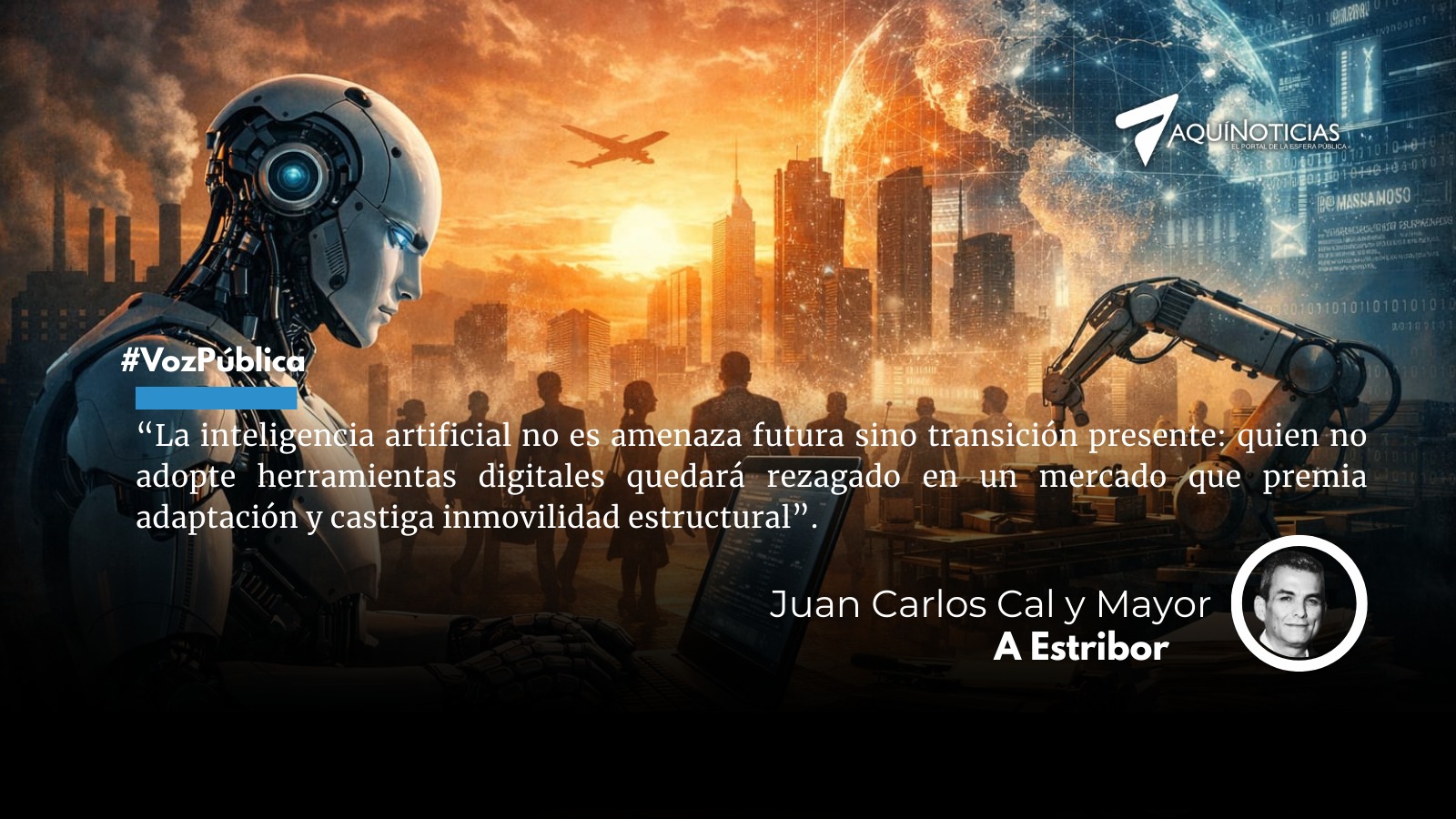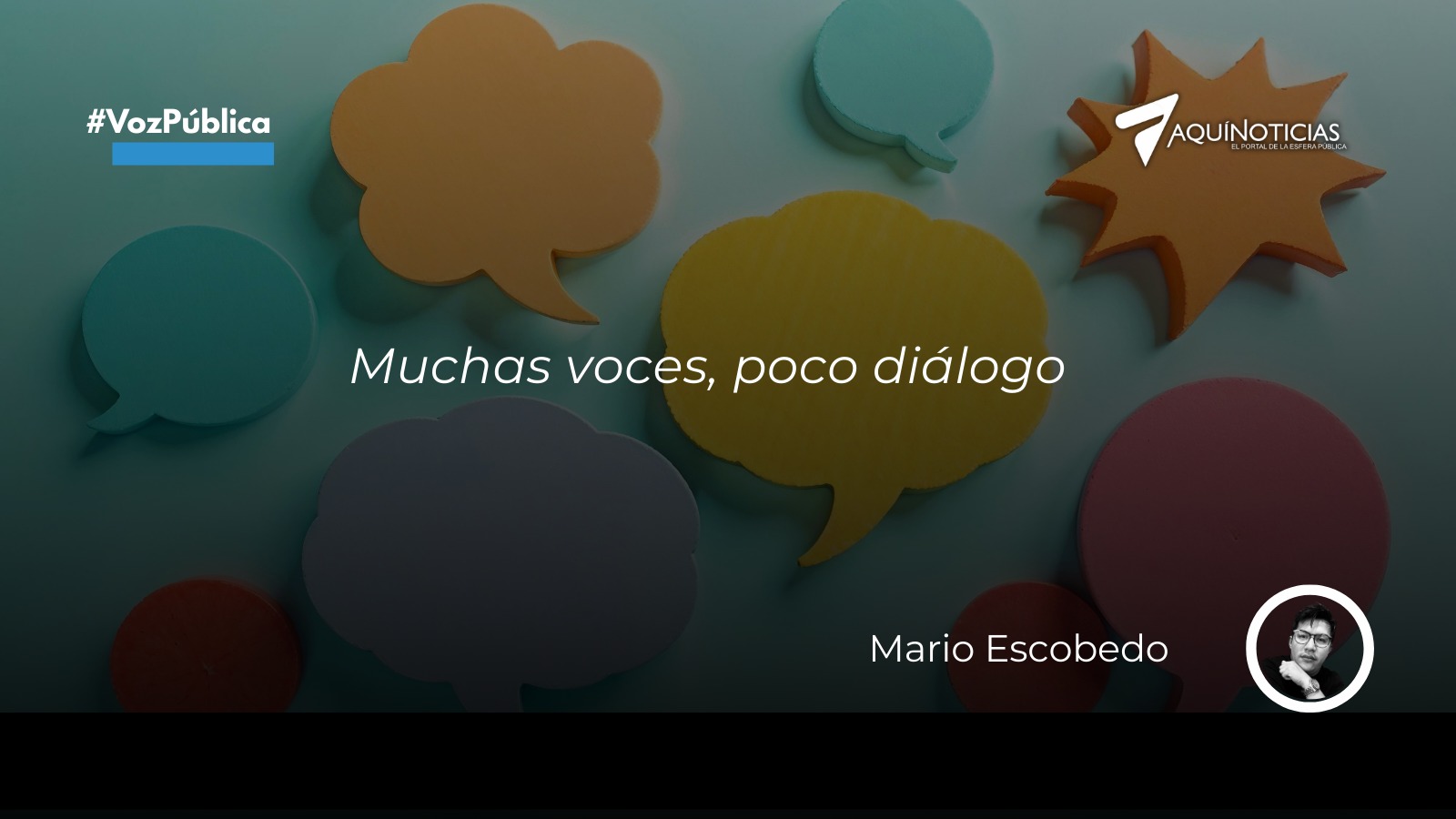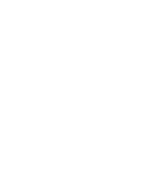Por Mario Escobedo
Las redes sociales han fragmentado la conversación pública, los algoritmos nos aíslan del espacio común y nos encierran en un cuarto de humo y espejos.
Antes de que Facebook, Twitter, Instagram o TikTok colonizaran nuestras rutinas diarias, la conversación pública tenía un marco común. Nos gustara o no, los grandes medios de comunicación periódicos de circulación nacional y cadenas de televisión establecían el tono y los límites del debate político. Había sesgos, manipulaciones y hegemonías, pero también un espacio compartido: todos comentábamos, discutíamos o nos indignábamos sobre lo mismo. Había, para usar el lenguaje de Habermas, una “esfera pública” en la que se confrontaban argumentos en busca de acuerdos racionales.
Hoy ese marco común se ha fracturado. Como advierte Sunstein, los algoritmos nos encapsulan en “cámaras de eco”, donde las opiniones divergentes desaparecen y el disenso se convierte en una molestia más que en una oportunidad de aprendizaje. Lo irónico es que esta fragmentación no ocurre solo en el espacio digital: también contamina las sobremesas, los cafés con amigos o los paseos por la ciudad.
Hace poco lo confirmé en dos conversaciones.
La primera fue con una amiga de Málaga, de derechas, que me hablaba de lo que consideraba una “crisis de identidad” en su país. Me decía: “no tengo problema con que vengan, el problema es que quieren imponer su religión”. Para ilustrarlo, me contó una anécdota cotidiana: un día iba en el metro con su novio. El vagón estaba casi lleno y tuvieron que sentarse separados. Su pareja intentó acomodarse junto a una joven musulmana, pero ella, con gesto firme, le indicó que no podía sentarse allí y colocó su mochila en el asiento vacío. Instantes después, un chico al parecer conocido de la joven reforzó la prohibición: “no se puede sentar un hombre a su lado”. Mi amiga, sorprendida, me dijo que en su cabeza solo alcanzó a pensar: “¡Ostias, pero qué es esto!”. Para evitar conflicto, decidió cambiarse de lugar, aunque se quedó con la idea de que esa escena era un ejemplo de imposiciones que, en su opinión, amenazan la convivencia.
Finalmente, cerró con un credo político-cultural que resumía toda su postura: “Yo soy España: Dios, derecha, papá y mamá, toros, matrimonio, familia, educación, respeto, iglesia, tradición”. Todo muy VOX.
Días después, entre sorbos de pozol en Tuxtla, una amiga más cercana a mis ideas de izquierdas me hablaba de los pendientes en materia de igualdad de género. Señalaba cómo el patriarcado obliga a los hombres a reprimir su fragilidad y a construir su identidad desde el control, lo que alimenta violencias de todo tipo: desde la vicaria hasta la de pareja. Su diagnóstico era profundo y necesario, pero también dejaba ver ciertos márgenes de exclusión. Por ejemplo, defendía que la marcha del 8M debía ser exclusiva de las mujeres, aunque el problema estructural del que se protesta la violencia machista involucra directamente a los hombres. Lo mismo ocurría con el lenguaje inclusivo: “debe usarse siempre, y por todos”, afirmaba, aunque muchas personas no lo acepten o lo vivan como una imposición. Ese carácter radical y a veces excluyente me hacía pensar que, incluso en causas que parten de la búsqueda de igualdad, se corre el riesgo de reproducir la misma lógica de cerrar la conversación.
Lo fascinante no fue solo la diferencia, sino el punto en común: ambas trincheras, desde polos opuestos, invalidaban la posibilidad de diálogo con quien piensa distinto. Mi amiga española decía que las charlas de VOX son solo para “los que piensan igual”. Mi amiga tuxtleca defendía que ciertos debates feministas debían ser exclusivos de mujeres. Dos discursos tan distantes en contenido, pero tan cercanos en la forma de excluir al otro.
Pongamos un ejemplo concreto: es casi imposible imaginar a Donald Trump sentado a conversar con Nicolás Maduro. Cada uno dispara desde su propia trinchera ideológica y simbólica, sin siquiera reconocer al otro como interlocutor válido. Paradójicamente, resulta más plausible ver a Trump dialogando con Vladimir Putin, a pesar de la larga lista de tensiones históricas entre ambos países. De igual forma, cuesta trabajo imaginar a Gustavo Petro dialogando con Javier Milei: sus visiones del mundo son tan opuestas que parecen pertenecer a universos políticos inconmensurables. Esas conversaciones, sencillamente, nunca van a ocurrir.
Y ahí está la paradoja: la conversación está rota.
¿Acaso no puede existir una tercera vía de convivencia entre pensamientos opuestos? Mouffe propone el concepto de agonismo: reconocer que el conflicto es inevitable, pero transformarlo en un terreno de disputa productiva entre adversarios legítimos, y no en una guerra de exterminio simbólico contra enemigos irreconciliables. El Subcomandante Marcos lo expresó con poesía: “crear un mundo donde quepan muchos mundos”. A esa imagen, yo añadiría una condición simple pero poderosa: mundos que convivan sin imponer al otro aquello que no quiere ser o hacer. Benito Juárez, desde otra época y otro contexto, lo sintetizó en una frase lapidaria: “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Dicho en términos coloquiales: hagan de su vida un papalote, pero no intenten amarrar a terceros a la cola de su vuelo.
El problema es que, en esta era de redes sociales, disentir ya no parece suficiente. Hemos entrado en lo que los más jóvenes llaman la época de la funa: basta un tropiezo verbal, una opinión disonante o un matiz incómodo para ser arrojado al escarnio digital, perder el trabajo o ver la reputación desplomarse en cuestión de horas. El miedo a hablar ha terminado por reemplazar la libertad de expresarse.
Y así, en tiempos en los que abundan las voces y proclamamos mayores libertades, paradójicamente tenemos menos conversación auténtica. Quizá la verdadera crisis de identidad de nuestras sociedades no esté en la migración, en las leyes de género o en las viejas tradiciones, sino en nuestra creciente incapacidad de dialogar con quienes piensan distinto. Sin un espacio común de palabra, no hay esfera pública. Sin conversación común no hay esfera pública, y sin esfera pública, difícilmente habrá convivencia.