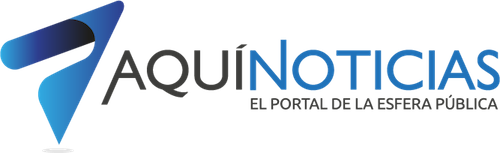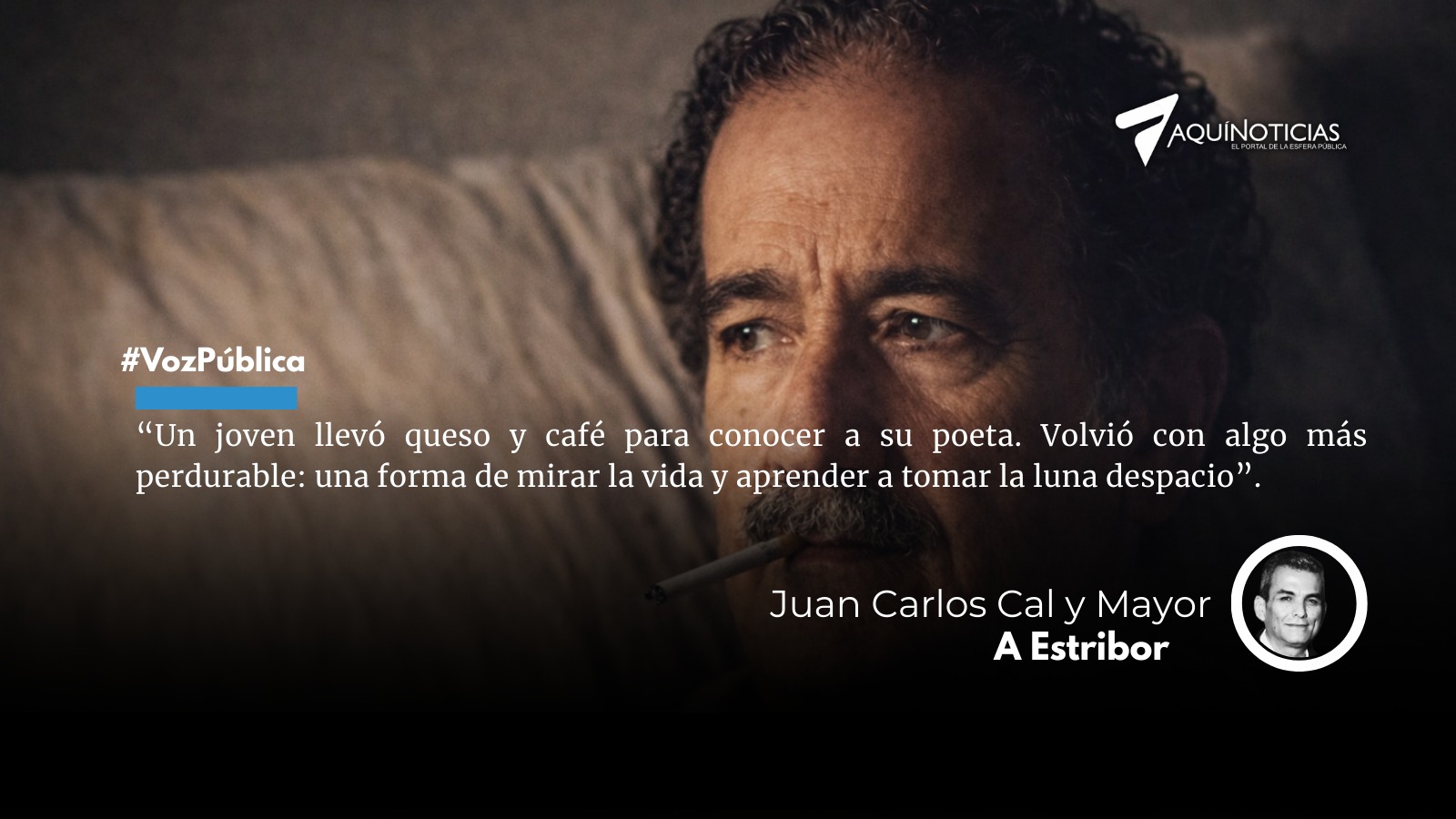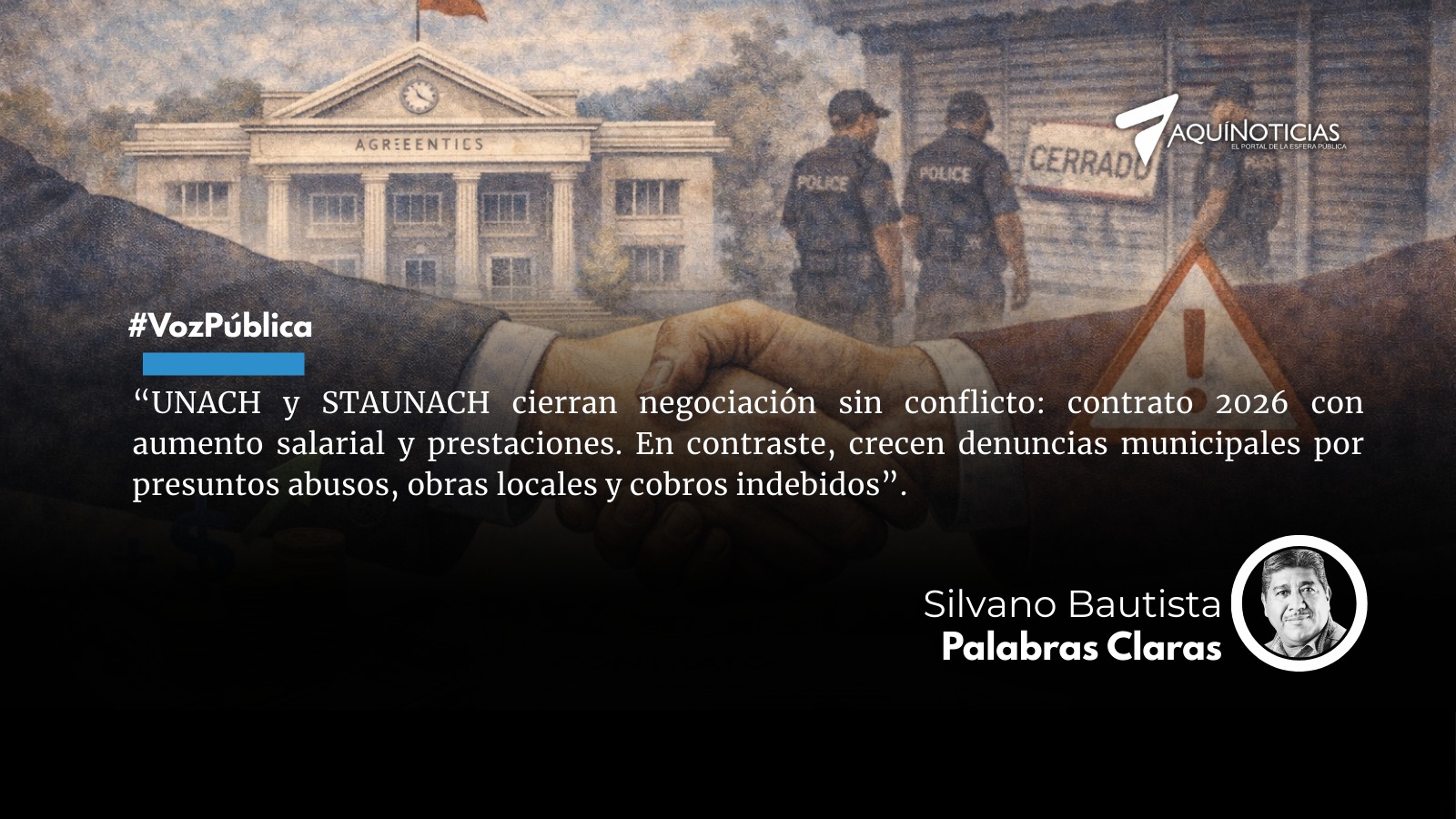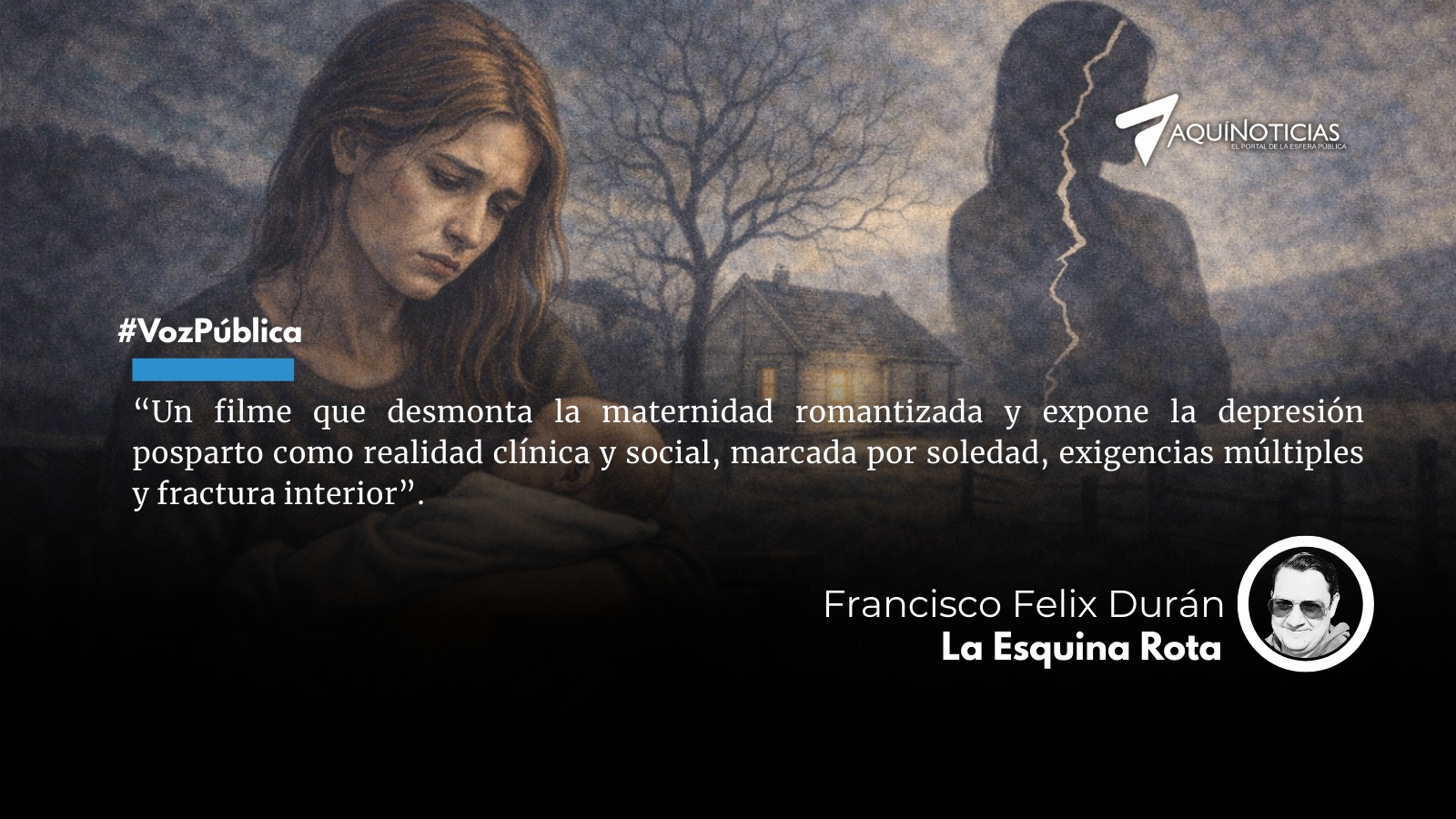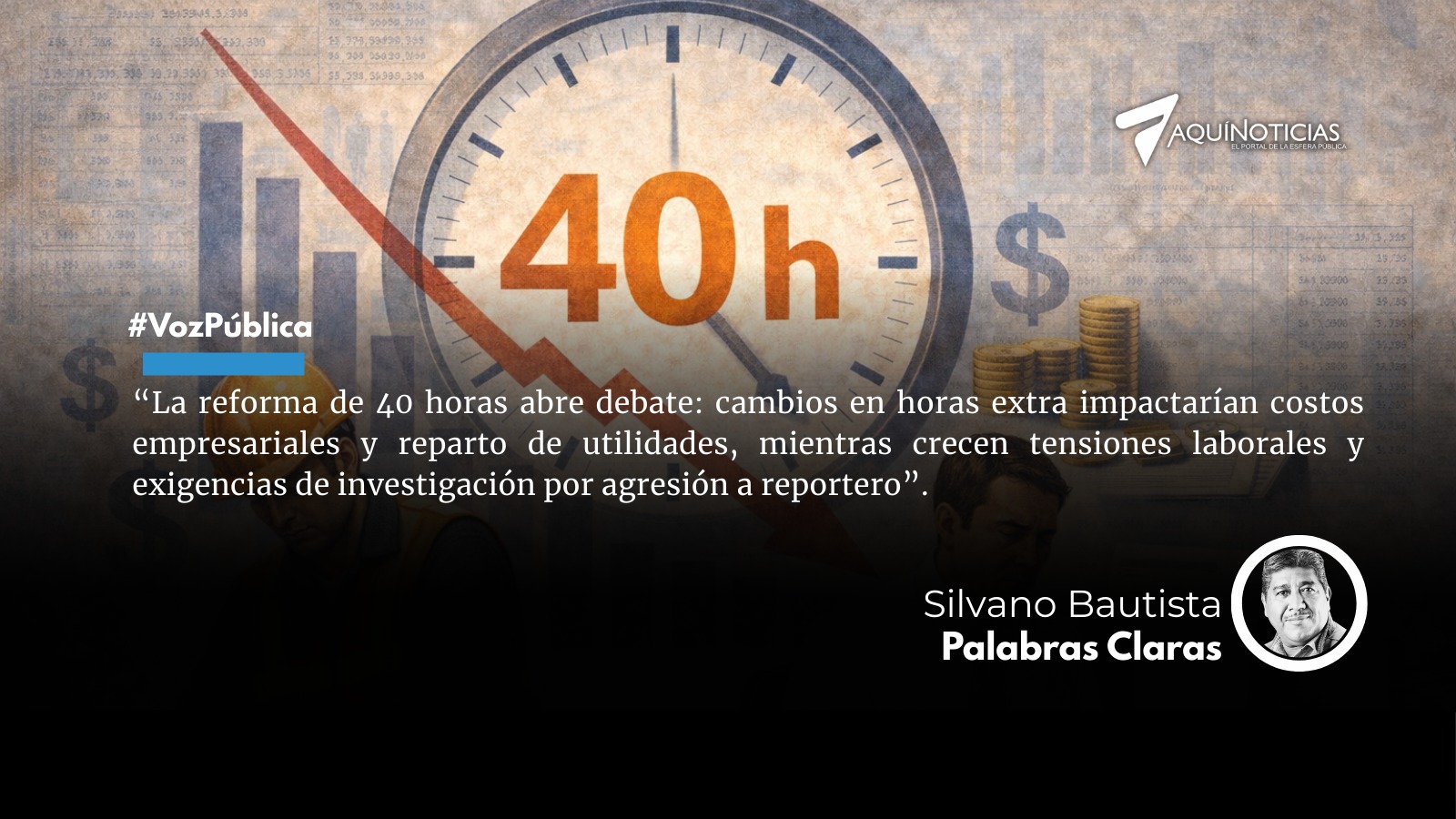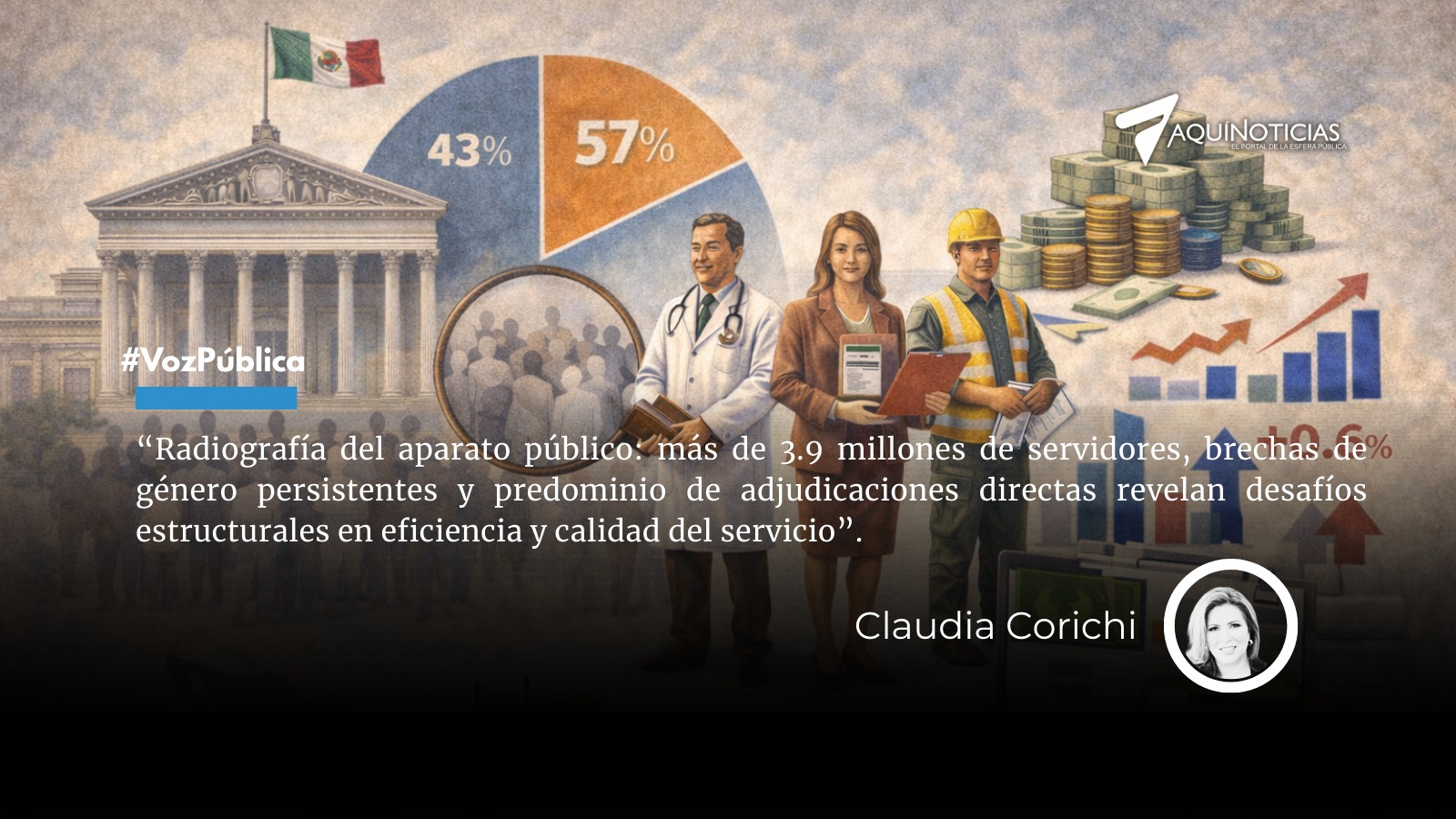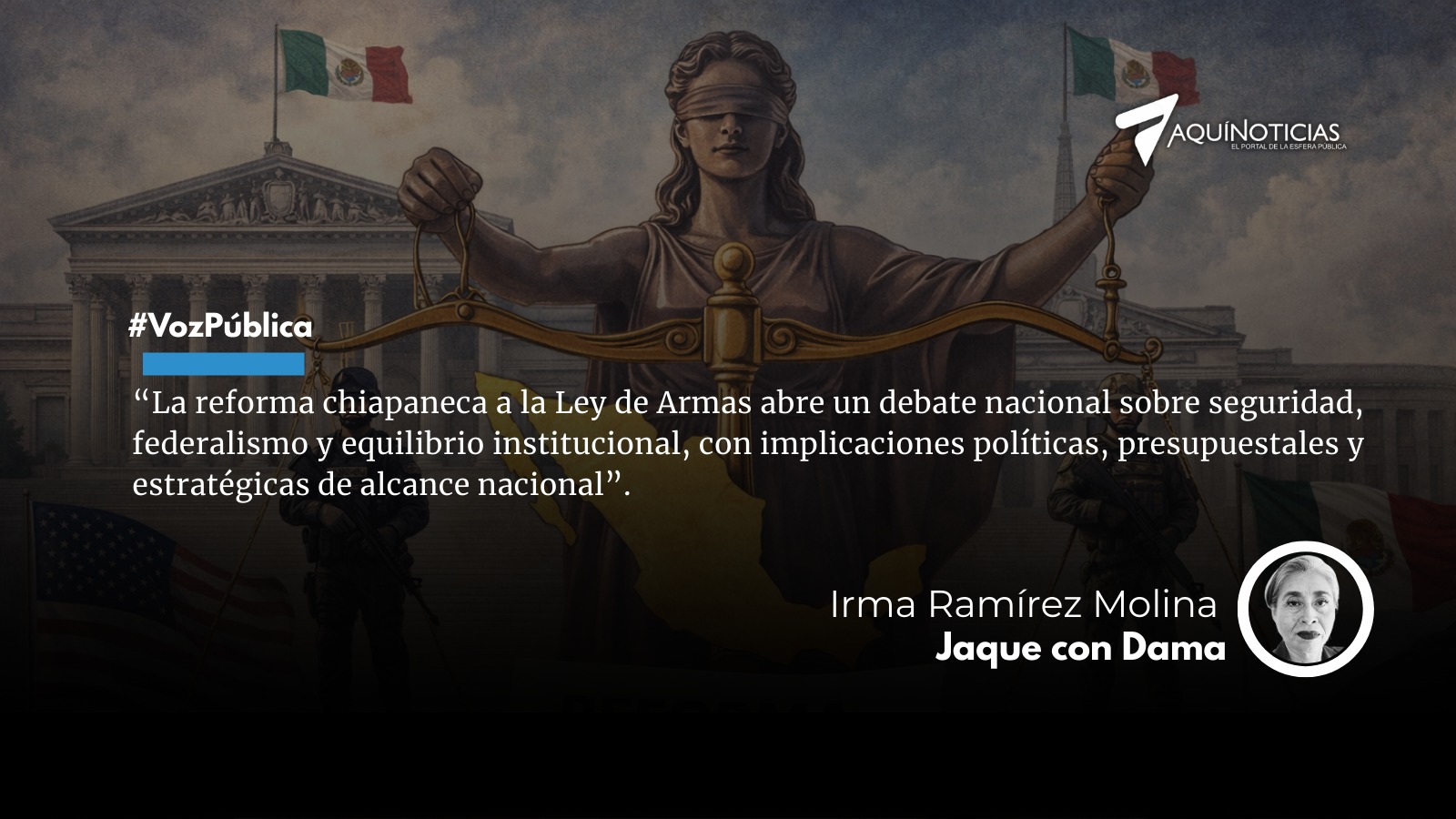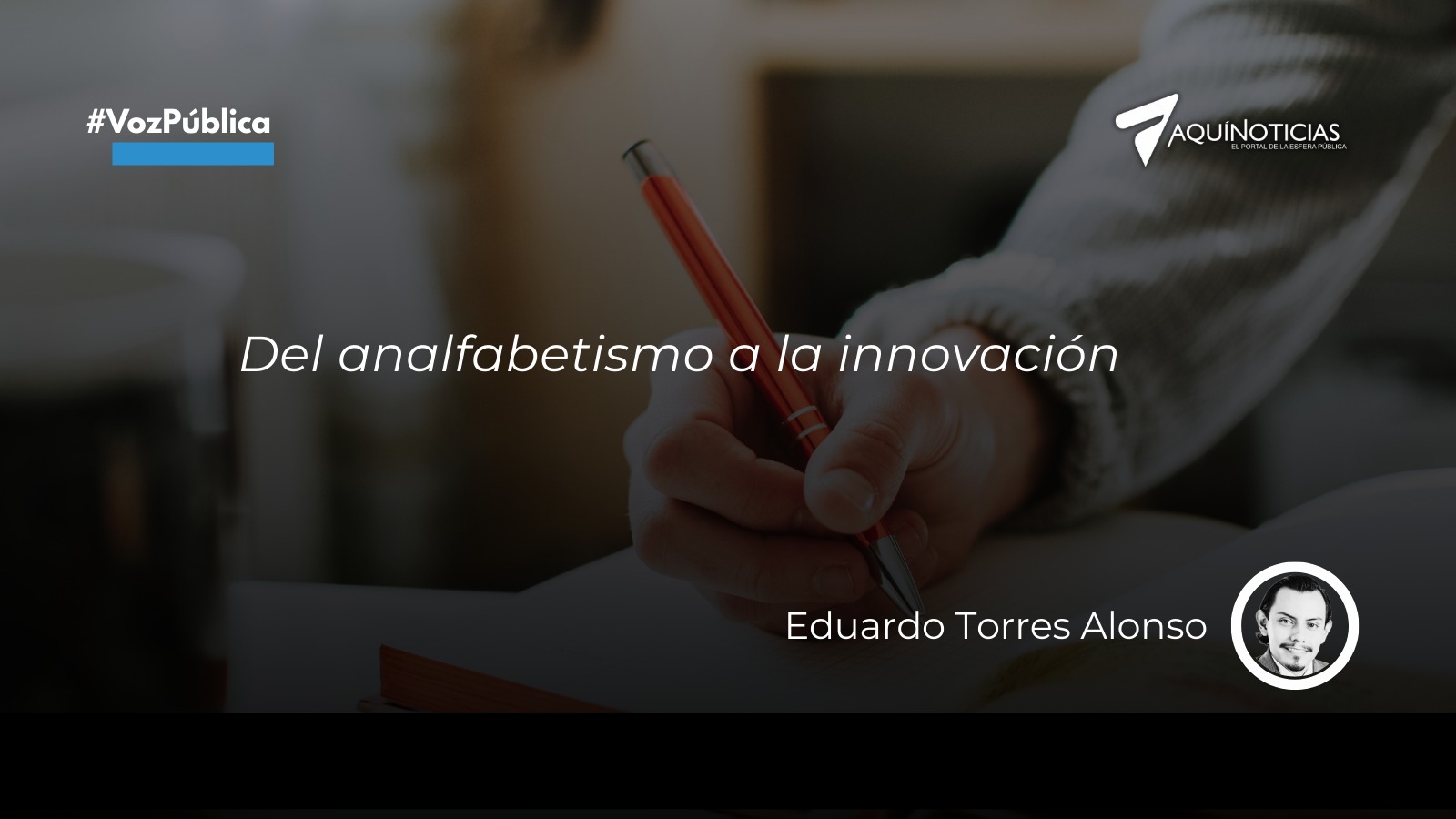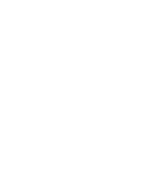Por Eduardo Torres Alonso
Apenas inició el gobierno estatal, se puso en marcha un ambicioso programa de alfabetización con el nombre de “Chiapas Puede”. El 28 de febrero de 2025 toda la administración pública y las fuerzas vivas de la entidad aplaudieron y se volcaron a enseñar a leer y a escribir a las personas que no sabían hacerlo. Fue la fecha del banderazo de ese programa. Su objetivo es noble. No sólo se trata de hacer que las personas tengan nuevas y necesarias habilidades, sino de hacer que se valgan por ellas mismas en un entorno que, lamentablemente, sigue excluyendo y agrediendo a quienes no cuentan con determinadas capacidades.
El PED coloca el diagnóstico de esta situación con claridad: en Chiapas el porcentaje de personas de 15 años y más que son analfabetas es de 13.69 por ciento, superior al 4.74 por ciento, que es la media en México. Esta circunstancia se concentra en tres municipios: Sitalá, Mitontic y Pantelhó. Además, es en el medio rural en donde existe mayor predominancia de personas en esta condición. Como se establece en el PED, el analfabetismo es resultado de varios factores, muchos de los cuales se intersectan, por lo que su abordaje y eventual solución debe tomarlos en cuenta: dispersión poblacional, sexo, pobreza, raza, etc.
Como casi todo en el gobierno, si no hay dinero, la buena voluntad no es suficiente y la lucha contra el analfabetismo es un ejemplo. De acuerdo con el PED, el presupuesto para la educación para adultos fue de menos del uno por ciento del presupuesto estatal y federal. Así, no se puede.
Por otro lado, la importancia del acceso, retención y egreso en los distintos niveles educativos es primordial para cambiar el presente y futuro de niñas, niños y jóvenes en Chiapas. En los niveles básico, medio superior y superior las cifras son desalentadoras. El promedio de escolaridad en la entidad es de 8.07 grados, mientras la media nacional es de 10.09 grados. Como bien se menciona en el PED, tanto el ausentismo como la deserción obedece a varios problemas: migración, pobreza, necesidad de trabajar, violencias, desplazamiento forzado o embarazo joven; además, la falta de atención a la diversidad cultural es un factor que también hace parte del estudiantado abandone las clases.
Paradójicamente, la educación superior tiene una presencia significativa en la entidad. Hay 177 instituciones que ofrecen estudios superiores y de posgrado: 43 públicas y 134 privadas. Uno consideraría que, si las cifras en los niveles educativos precedentes no son halagüeñas, el número de instituciones de educación superior (IES) no sería tan alto.
Llama la atención el alto número de instituciones privadas y más en una entidad tan deprimida económicamente. Una explicación del aumento de las escuelas particulares de nivel superior la ofrece Manuel Gil Antón en “El crecimiento de la educación superior privada en México: de lo pretendido a paradójico… ¿o inesperado?” (2005):
“El crecimiento del sector privado en la cobertura de los servicios educativos superiores, experimentado con una tendencia muy fuerte en la última década del siglo XX e inicios del XXI, resulta de las consecuencias no esperadas […] de políticas específicas sobre la oferta educativa pública tomadas con anterioridad.” Más adelante, dice: “Desde mediados de los ochenta […] las autoridades educativas federales, estatales e institucionales en el sector público orientaron sus políticas de crecimiento de la oferta de estudios bajo las siguientes consideraciones: hay carreras saturadas, que no ofrecen empleo a sus egresados, que no son pertinentes para el desarrollo nacional y, por lo tanto, es menester congelar o reducir su tasa de crecimiento. Entonces se abrieron opciones “innovadoras” y se detuvo el índice de crecimiento de la oferta pública de espacios para estudiar Derecho, Administración, Contabilidad, Ingeniería Civil, Medicina y otras especialidades muy demandadas por los usuarios potenciales.” “Esta política no previó varias cosas: que la mayoría de los estudiantes serían pioneros (no ʻherederosʼ) en sus familias al estrenar la condición de estudiantes universitarios y futuros profesionales; por ende, no advirtió la decisión que en el imaginario social las familias que colocaban por primera vez a un miembro de la casa en la universidad tenderían a impulsarlo a ser abogado, médico, contador, administrador, el propio estudiante pensaría en ese tipo de especialidades más que en Música o Ciencias de la Tierra, y que el país no generaría un desarrollo que implicase un alto contenido de conocimiento especializado en nuevas áreas y tecnologías de punta, sino que su poco crecimiento se afianzaría en los servicios, muchas veces informales o prestados fuera de las clásicas entidades productivas” (p. 12).
Esta extensa cita resume, en efecto, las causas de que haya tantas IES privadas, pero se puede agregar un par: el alto valor simbólico que tiene un título profesional en la cultura mexicana y la cantidad que cobran muchas de estas escuelas se puede pagar, incluso, a costa de deudas largas, aunque el prestigio de las mismas está en entredicho porque muchas de ellas pueden entrar en la categoría de escuelas patito.
En lo relacionado con ciencia, tecnología e innovación (CTI) en el PED no hay ninguna mención a la inteligencia artificial (IA), no porque sea una moda, que no lo es, sino por lo importancia que representa el uso adecuado de las aplicaciones de la IA a múltiples aspectos y en todos los sectores. Hacer como que no existe o mezclarla con el uso de dispositivos con acceso a internet es caer en un error.
Si como se dice, en Chiapas prácticamente las vocaciones científicas son inexistentes, el presupuesto destinado a la CTI es menor al uno por ciento del Producto Interno Bruto y hay un distanciamiento entre la comunidad científica con los sectores productos vista con el número de patentes registradas: 0.5 por cada 100,000 integrantes de la población económica activa (muy lejos de Jalisco que ocupa la posición 3 con 4.1 patentes, la Ciudad de México el número 2 con 4.1 patentes, y Guanajuato, que registra 4.6 patentes, es el estado con el mayor registro, con datos del Índice de Competitividad Estatal 2024, elaborado por el IMCO, y retomados por el PED), entonces la política de ciencia, tecnología e innovación debe ser agresiva, integral y multisectorial.
Las políticas en esta materia deben estar alineadas a los objetivos nacionales, a las realidades locales y regionales, y a las tendencias internacionales. No hay que encontrar el hilo negro. La evidencia demuestra que destinar dinero a este rubro impacta favorablemente en el crecimiento económico. El plan sectorial en esta materia debe tomar en cuenta la experiencia nacional y local, las recomendaciones de organismos especializados, y las buenas prácticas en los países y entidades federativas vecinos. Se hace necesario establecer un robusto sistema estatal de ciencias, tecnologías e innovación para aprovechar lo que se hace en la entidad, evitar la fuga de cerebros y atraer talento fuera del estado o en otros países para que aquí desarrolle sus proyectos.
El tema de la cultura también se encuentra en este apartado. Preservar y difundir la riqueza en esta materia es relevante para mantener y fortalecer la identidad como para mostrar al mundo lo que es Chiapas. Las políticas en este sentido deben alejarse del chovinismo y ser realistas y sensibles a las condiciones en las que viven, en particular, los pueblos originarios, herederos de culturas milenarias, y no se debe caer, además, en esencialismos, porque si algo imposible de negar en el siglo XXI es la condición mestiza de la población chiapaneca y la fértil producción cultural y artística que se ha originado de ella.
El contenido de este eje muestra los rasgos más generales a atender. El programa sectorial que habrá de realizarse para concretar lo expuesto tiene que ser más específico porque siendo el tema de la educación, en sentido amplio, uno de los más importantes –sino es que el más para transformar la vida de las personas–, se requieren acciones puntuales y con personal altamente calificado, haciendo a un lado la improvisación y el ensayo y error. Los indicadores mencionados dan cuenta del severísimo problema que han colocado a la entidad en el fondo de las tablas de acceso, permanencia y cobertura en la educación.
Este segundo eje tiene siete políticas públicas (Chiapas puede alfabetización para el desarrollo humanista; Eficiencia terminal en educación básica con humanismo transformador; Educación media superior con humanismo transformador para jóvenes con más y mejores oportunidades; Mayor acceso a la educación superior para el desarrollo sostenible; Fortalecimiento de la infraestructura física educativa con prioridad en municipios con mayor marginación; Desarrollo científico y tecnológico para la transformación humanista, y Preservación de las culturas e identidades de los pueblos) y 28 estrategias. Las entidades responsables de estas materias son, entre otras, la Secretaría de Educación, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, el Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, los colegios de Bachilleres de Chiapas, de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas y de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas, y las universidades.