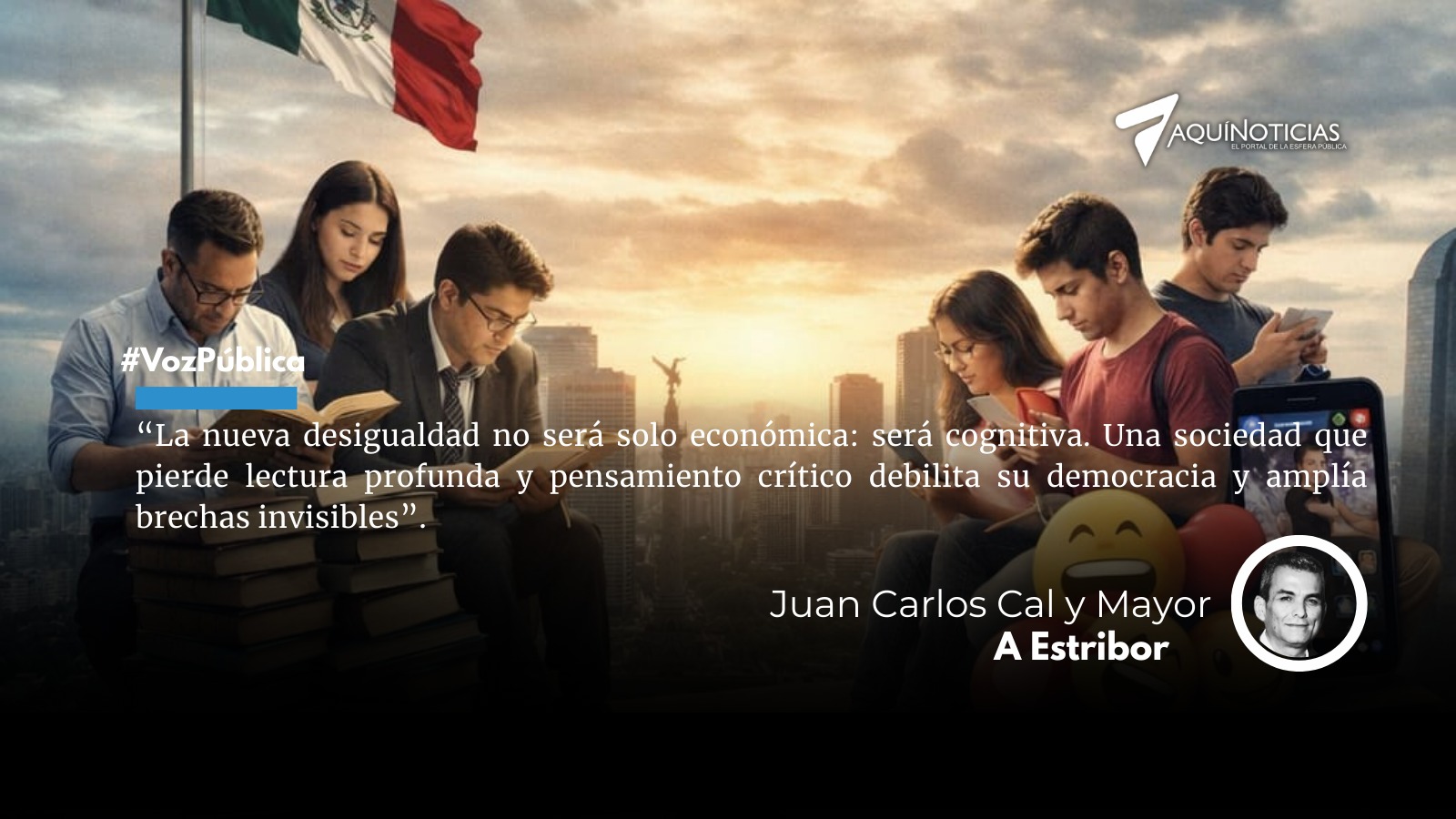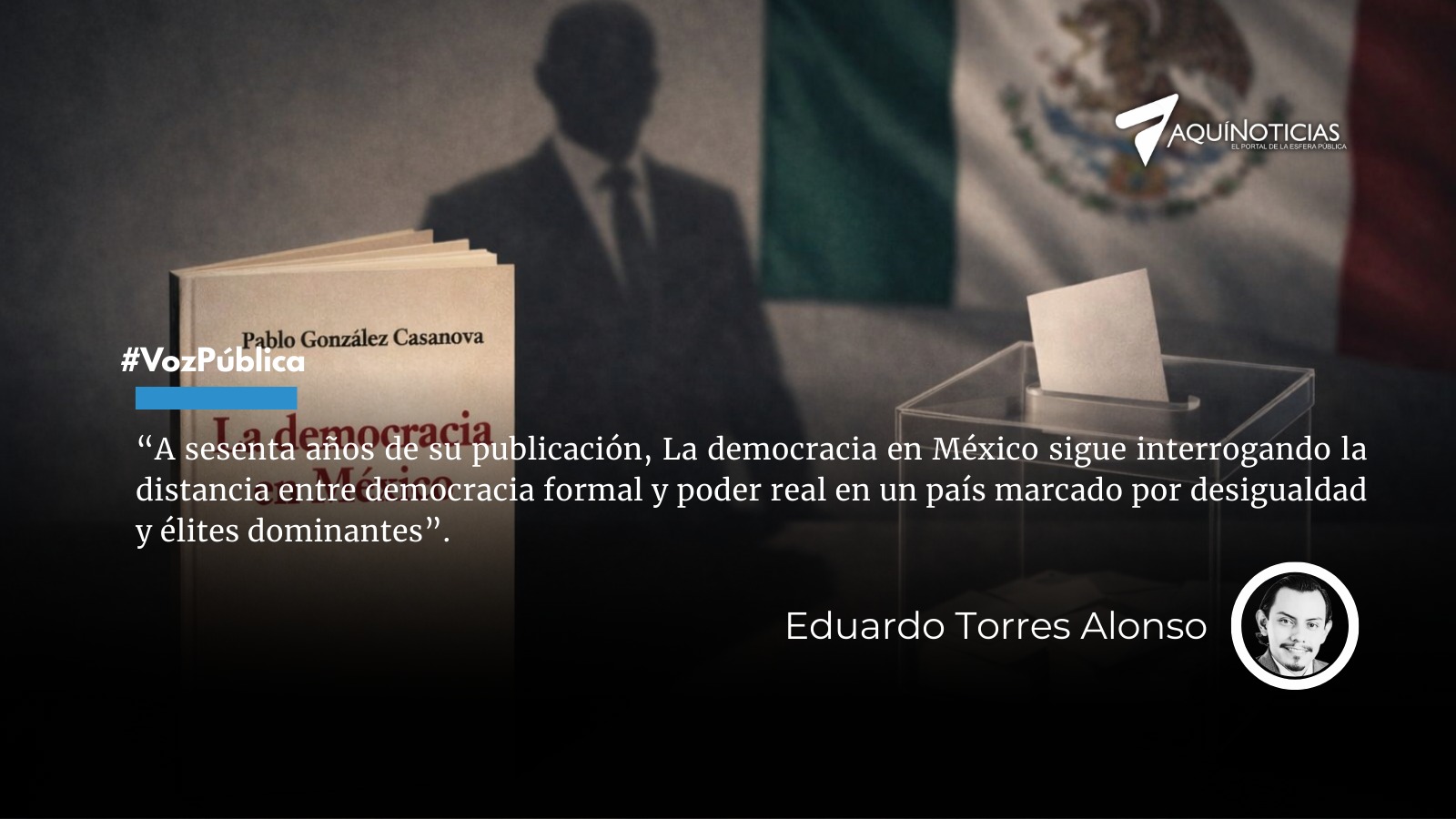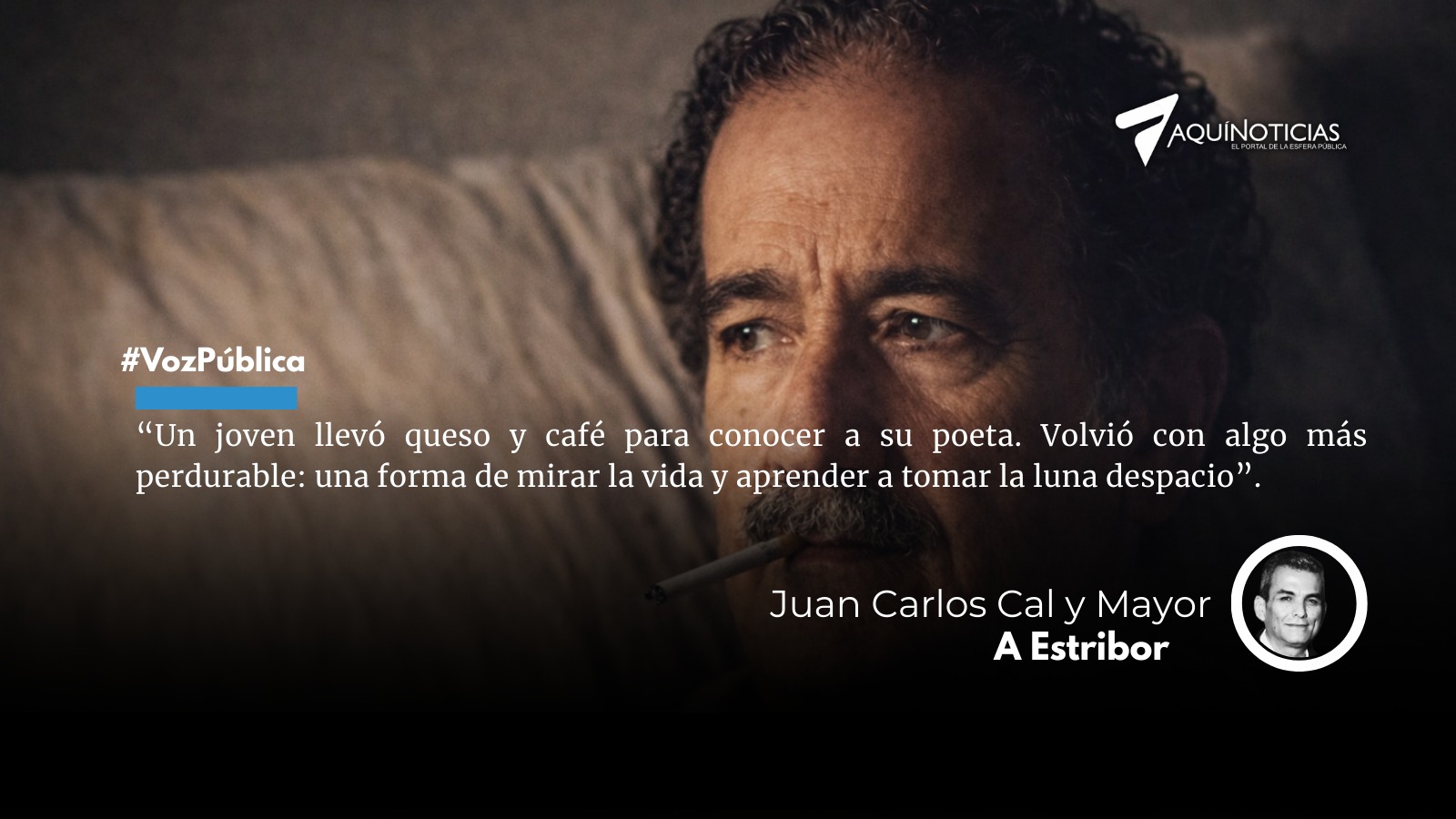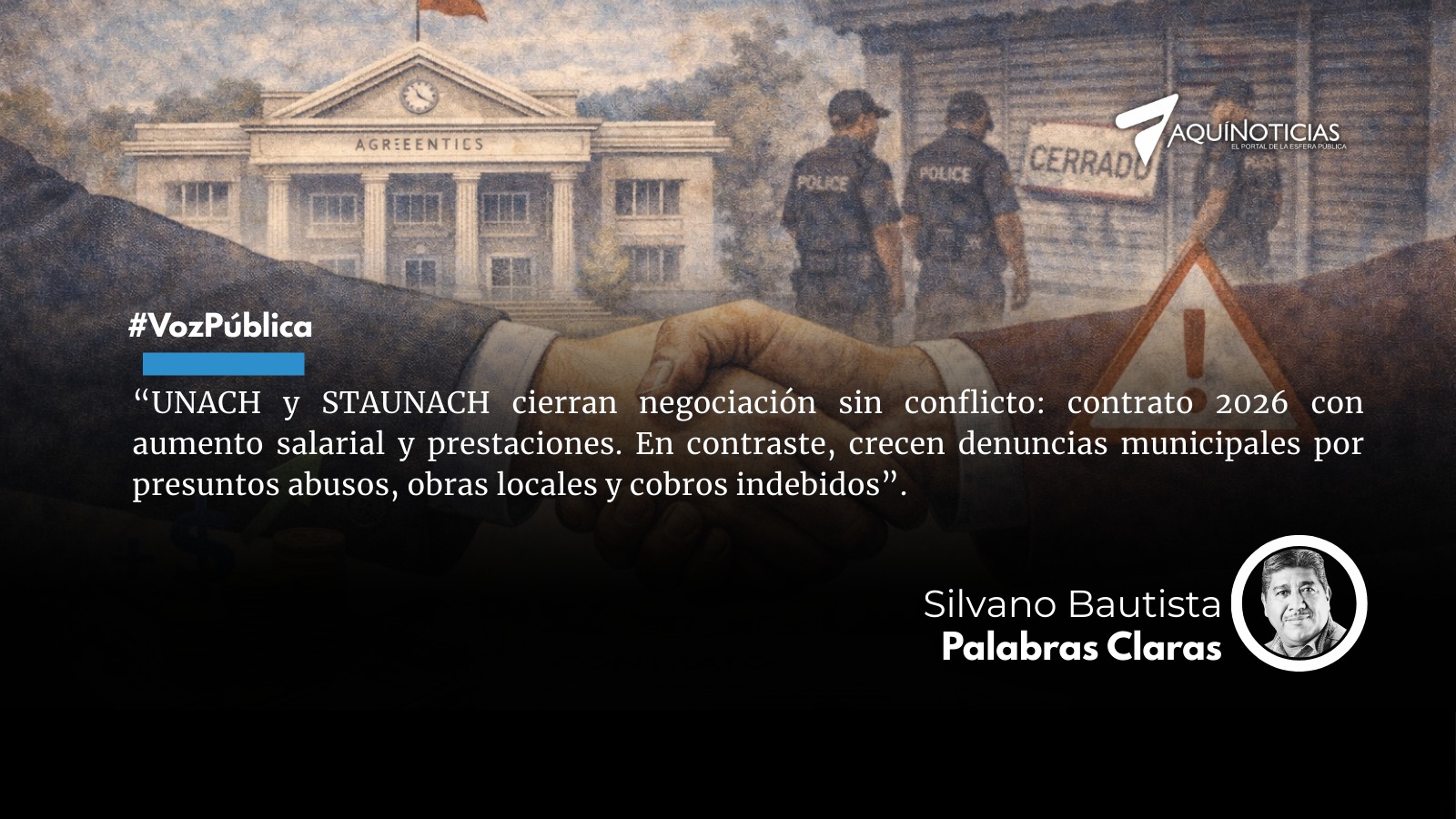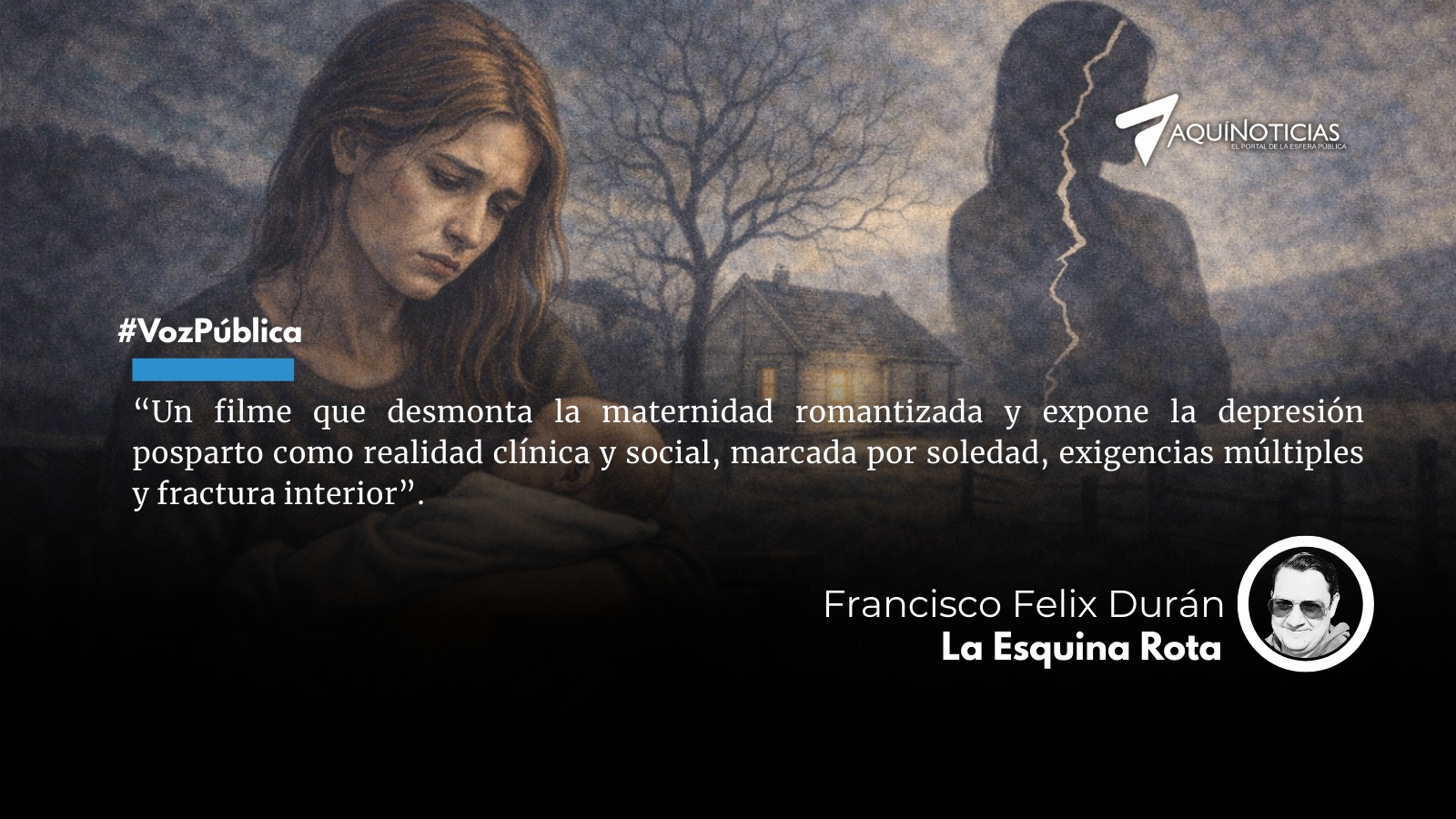Deliberación y democracia van de la mano. Sin una, la otra no existe. De ese tamaño es la importancia del intercambio de argumentos que, claro, no tienen que coincidir porque si así fuera, lo que habría serían expresiones mutuas de asentimiento. Se dialoga con las amistades, pero también con quienes piensan diferente. Pensar distinto no resta validez a las ideas porque, de ser el caso, ninguna persona sería reconocida como un sujeto legítimo en el espacio público.
Uno está muy cómodo hasta que escucha a alguien que contradice lo que se considera aceptado. En algunos, esa incomodidad se incrementa si se exponen razones que hacen evidente que la idea asumida como correcta es incompleta o, francamente, equivocada.
No obstante, en un tiempo como el contemporáneo, en donde todo ocurre, hay un tsunami de información (real y falsa) y se presenta un deseo por la inmediatez, la exposición de razones viene a resultar estorbosa o puede hacer brotar un ánimo pendenciero. En todo caso, el intercambio de ideas deviene incómodo. ¿Qué ocurre en la política? La exposición de argumentos y hechos no capta la atención de los medios ni del gran público, sólo los enfrentamientos más violentos o las acciones más espectaculares, son registradas. No se advierte que la deliberación es una constante en la clase política. Tal vez, porque deliberar está mal vista, se asocia a pleito y discusión. En México se adolece de una tradición deliberativa.
Parecería que las ideas se han abandonado, junto con la deliberación, en beneficio del discurso simple y reiterativo, del monólogo, y del pragmatismo de la mala política que intercambia voluntades. La ausencia de deliberación, el miedo a la toma de posiciones y la falta de discrepancias civilizadas, debilita la vida pública y, también, la vida privada. La imposición de una idea resta la capacidad de autonomía de los sujetos.
Vivimos en una sociedad compleja, en donde cada quien tiene sus preocupaciones, intereses y motivaciones; no obstante, a pesar de esas diferencias se confluye en algo: la búsqueda de una vida colectiva armoniosa. Para que la concordia exista no hay que coincidir en exactitud de gustos, aficiones o posturas. ¡Sería la claudicación del pensamiento!
Para tener una vida pública saludable hay que quitarse las orejeras para escuchar a quien está del otro lado. Por un momento, hay que callarse, poner atención a lo que dice y dudar de nuestras ideas. Si no lo hacemos, quedaremos solos viendo como la sociedad, en tanto espacio para la acción compartida de sus miembros, va desapareciendo y surge la irrefrenable adhesión a la causa personal, asumida como la única válida, olvidándonos que uno es cuando lo acompañan otras voluntades y pensamientos. La democracia requiere eso: voces que se cuestionen entre ellas.