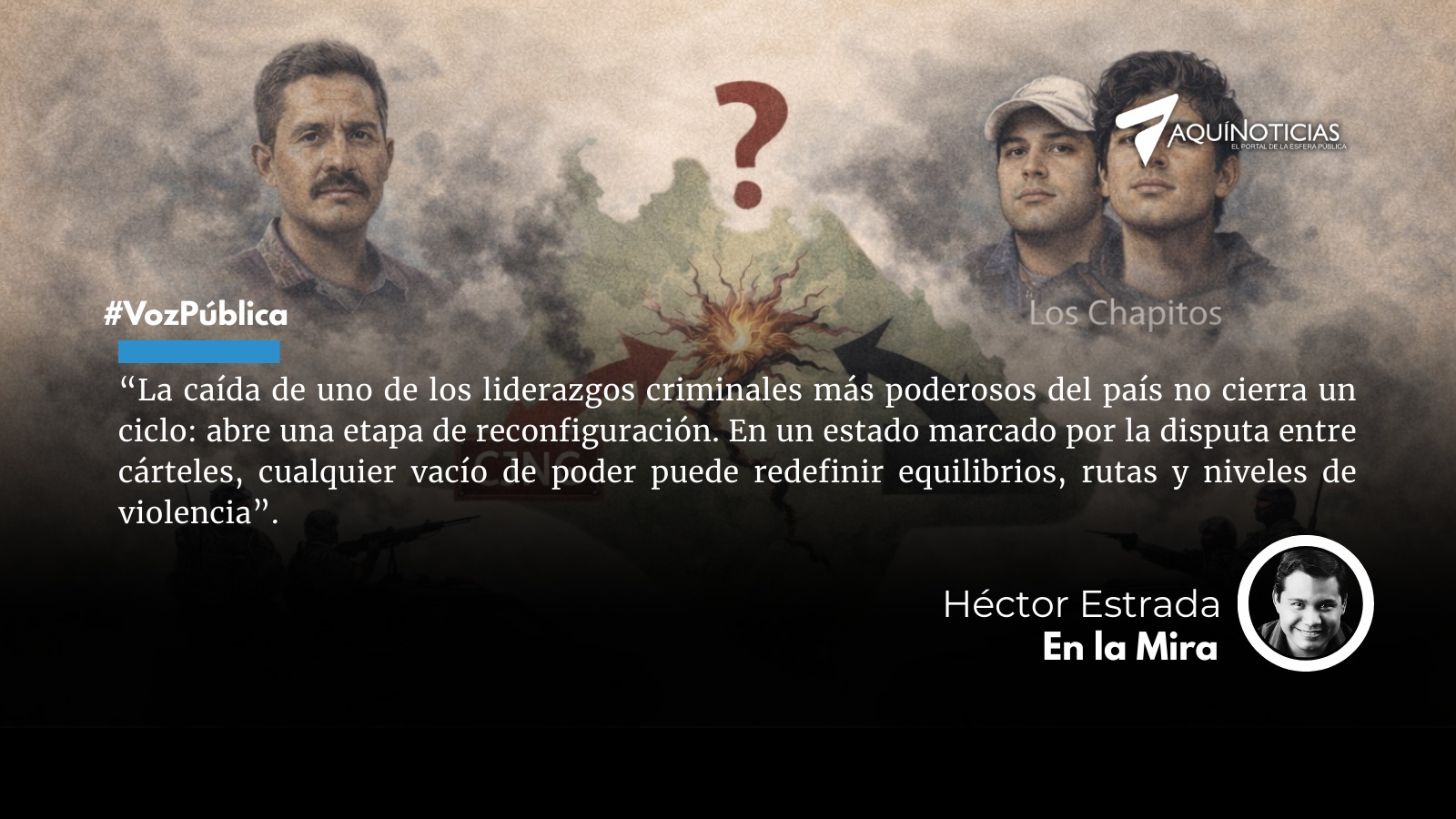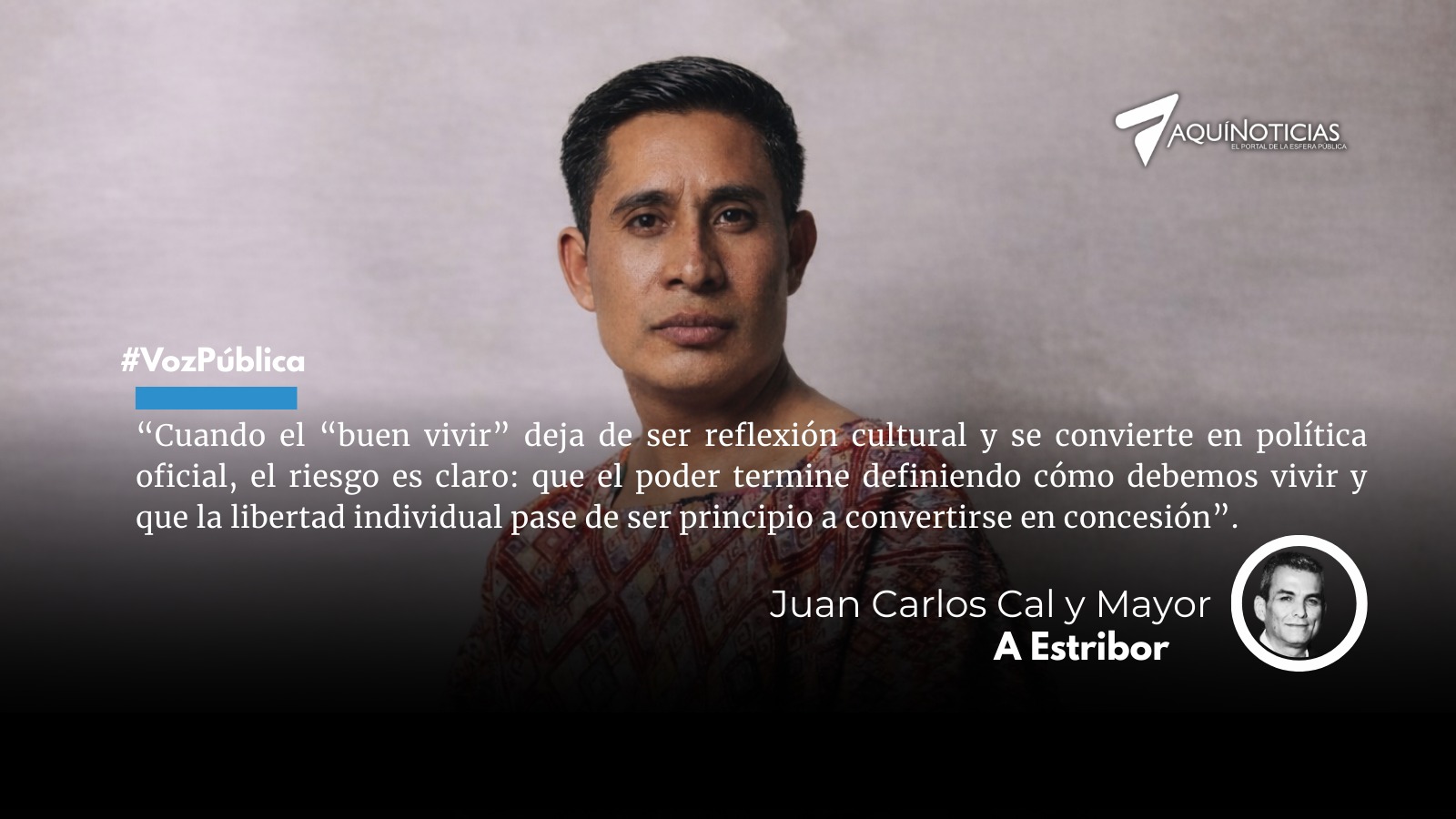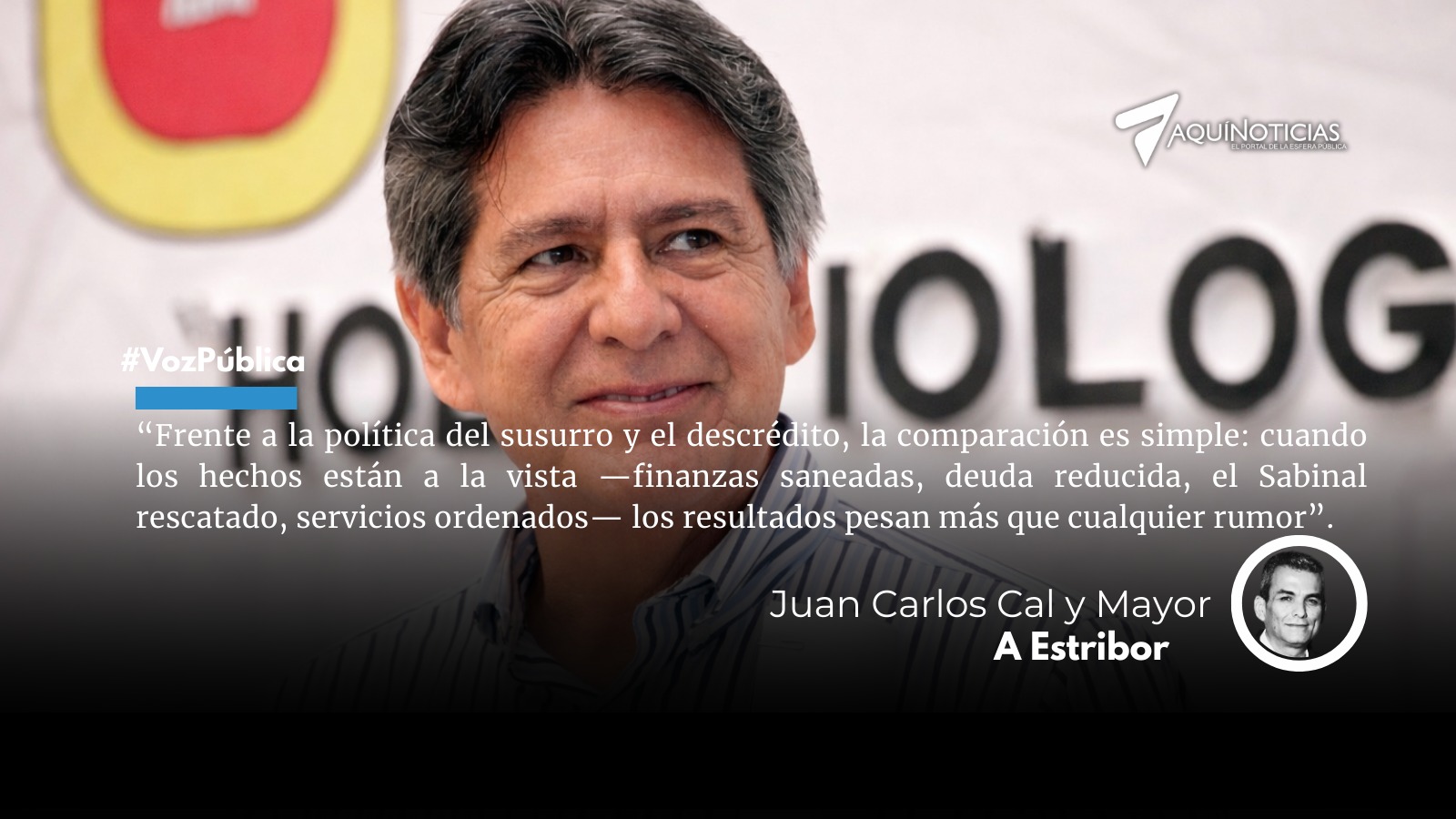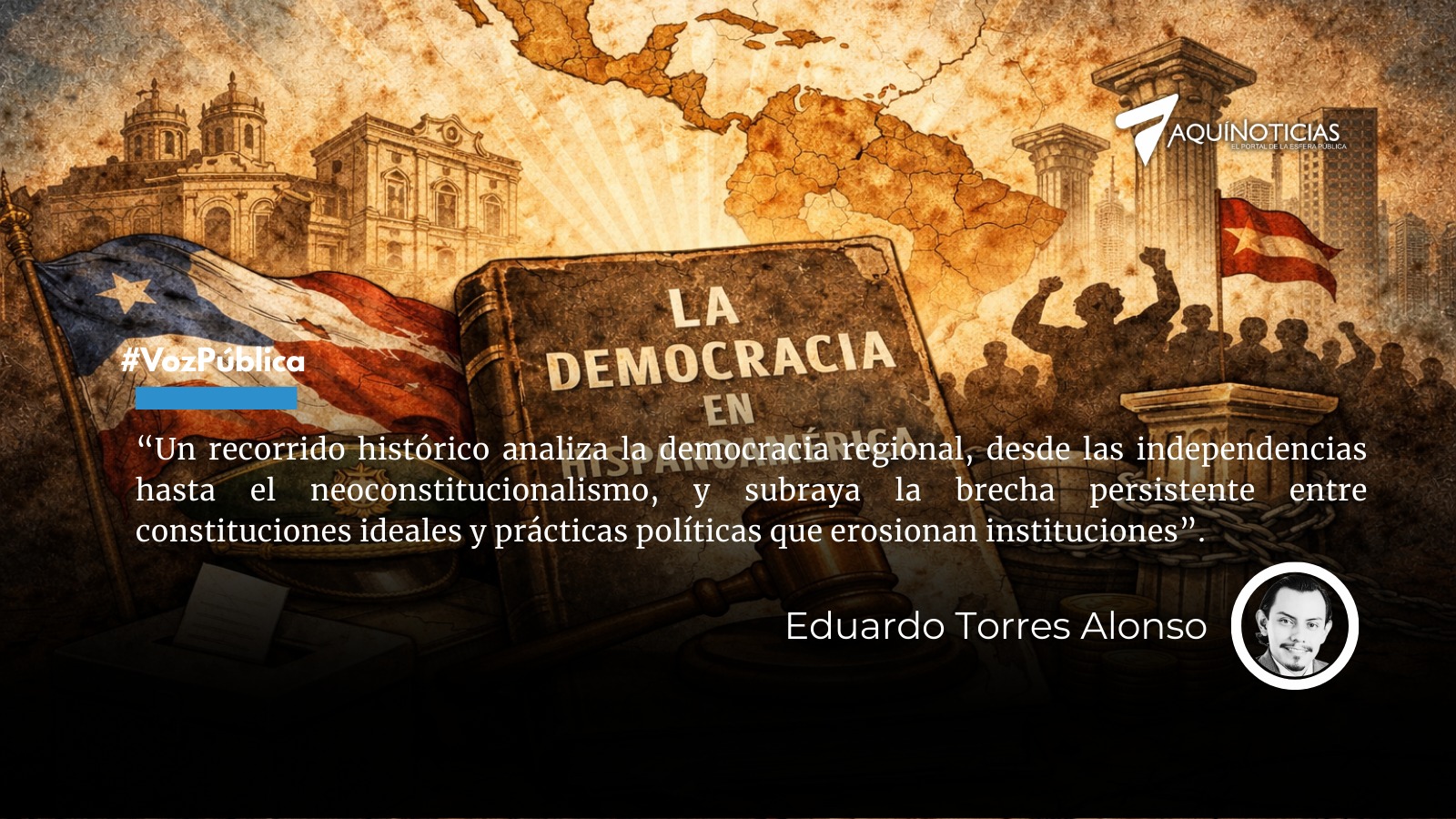La parte más visible del gobierno, al menos para una parte de la población, son las personas que tienen un cargo (gobernadoras/es, alcaldes/alcaldesas y diputadas/os, por ejemplo) y con las que se encuentran en las ventanillas al realizar un trámite. Se trata de aquellos que fueron electos y los que la antigüedad, la recomendación o el servicio profesional de carrera los ha hecho conocidos por el primer contacto con el gobierno.
Cada uno tiene su ámbito de responsabilidad. La mayor recae en aquellos que toman decisiones, los que se podrían denominar como “los políticos”, mientras que los empleados tienen la tarea de cumplir con sus obligaciones y hacer que la maquinaria de la administración pública esté aceitada, no se detenga y funcione como un reloj. Su presencia y valor son fundamentales. Estos empleados, que en la literatura especializada se conocen como burocracia a nivel de calle, son el eslabón más importante y, de forma paradójica, más débil del edificio gubernamental.
Sin ellos, las políticas públicas no pueden hacerse realidad. Por esta posición no podrían ser los que mayores desventajas deberían de tener, pero así ocurre. A la burocracia se le sigue minusvalorando. Sin embargo, hay otro grupo de “empleados” del gobierno que desempeñan laboren tan importantes como los que presta la burocracia y tan necesarias para los políticos: son los operadores.
Son mujeres y hombres que, sabiendo relacionarse con el poder, asumen labores de intermediación, acuerdo o represión con los actores sociales. Tienen el reconocimiento de algunas autoridades (sus jefes) y con esa credencial se presentan ante los grupos que resulten de interés. No puede decirse que actúen en el campo de la ilegalidad, pero tampoco observan las normas del servicio público. Tal vez cobren en alguna dependencia pública, aunque no trabajen en realidad ahí, o reciban sobres con su pago. Forman parte de otra maquinaria, la extraoficial, del gobierno.
Los operadores se “la saben”: conocen a quienes hay que conocer, se mueven en donde se tienen que mover y dicen lo que tienen que decir. No más, pero no menos porque de su habilidad y éxito en su labor informal / formal depende su continuidad en su trabajo.
A diferencia de muchos de los que están en el gobierno, quienes realizan estas tareas de operación no necesariamente salen cada tres o cada seis años. Traspasan la temporalidad de cargos y administraciones porque los conocimientos para lo que hacen no todos los tienen y sí muchos las necesitan.
Los hay para cada tema y cada grupo, algunos muy peliagudos. Forman parte del subsistema político. Cuando el Estado de Derecho está ausente y su lugar es ocupado por arreglos informales aceptados por todos como norma cotidiana ahí están. Cada gobierno municipal, estatal o federal tiene a los suyos. Poseen la habilidad y la capacidad para sortear las procelosas aguas de la política y un sentido de responsabilidad muy particular, porque hay que preguntarse en dónde radica su lealtad: ¿en el Estado?, ¿el gobierno?, ¿su jefe?, ¿ellos mismos?, ¿su propio grupo?
Más que entablar relaciones clientelares –que las pueden construir– la tarea de los operadores es hacer que las cosas funcionen como deben ser, aunque ese espíritu del deber ser no responda a la realidad del pacto político materializado en la ley. Es claro que esta estructura paralela no debería existir si el gobierno, tan grande como es, fuera un interlocutor eficiente y la ciudadanía no desconfiara de él. Otra paradoja: se confía más en este tipo de actores que no existen en términos formales y no en las personas que tienen una función pública reconocida.
El operador o la operadora es alguien que aparece cuando se necesita y que se retrae cuando no es necesario, pero que está ahí para lo que se ofrezca.