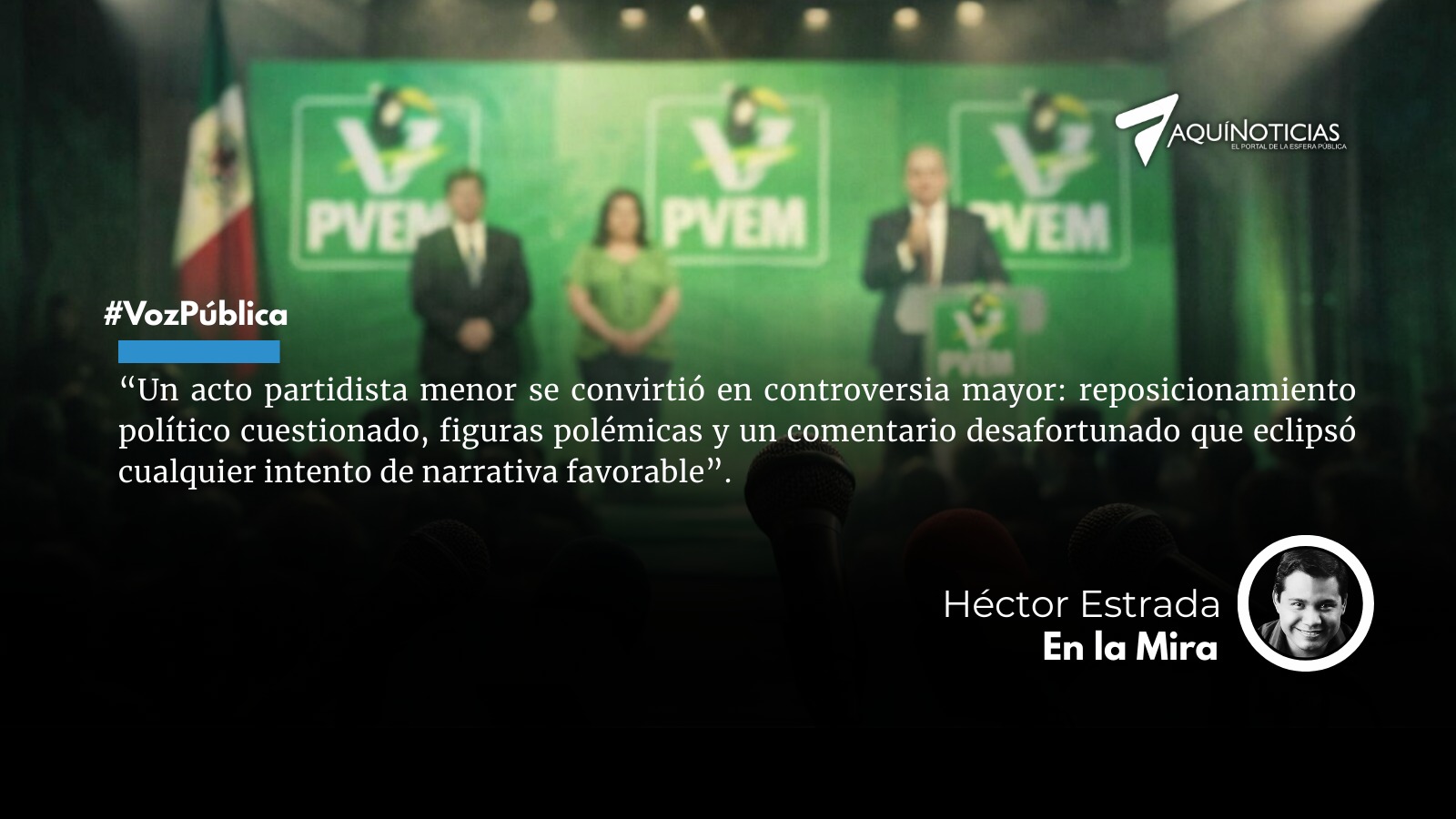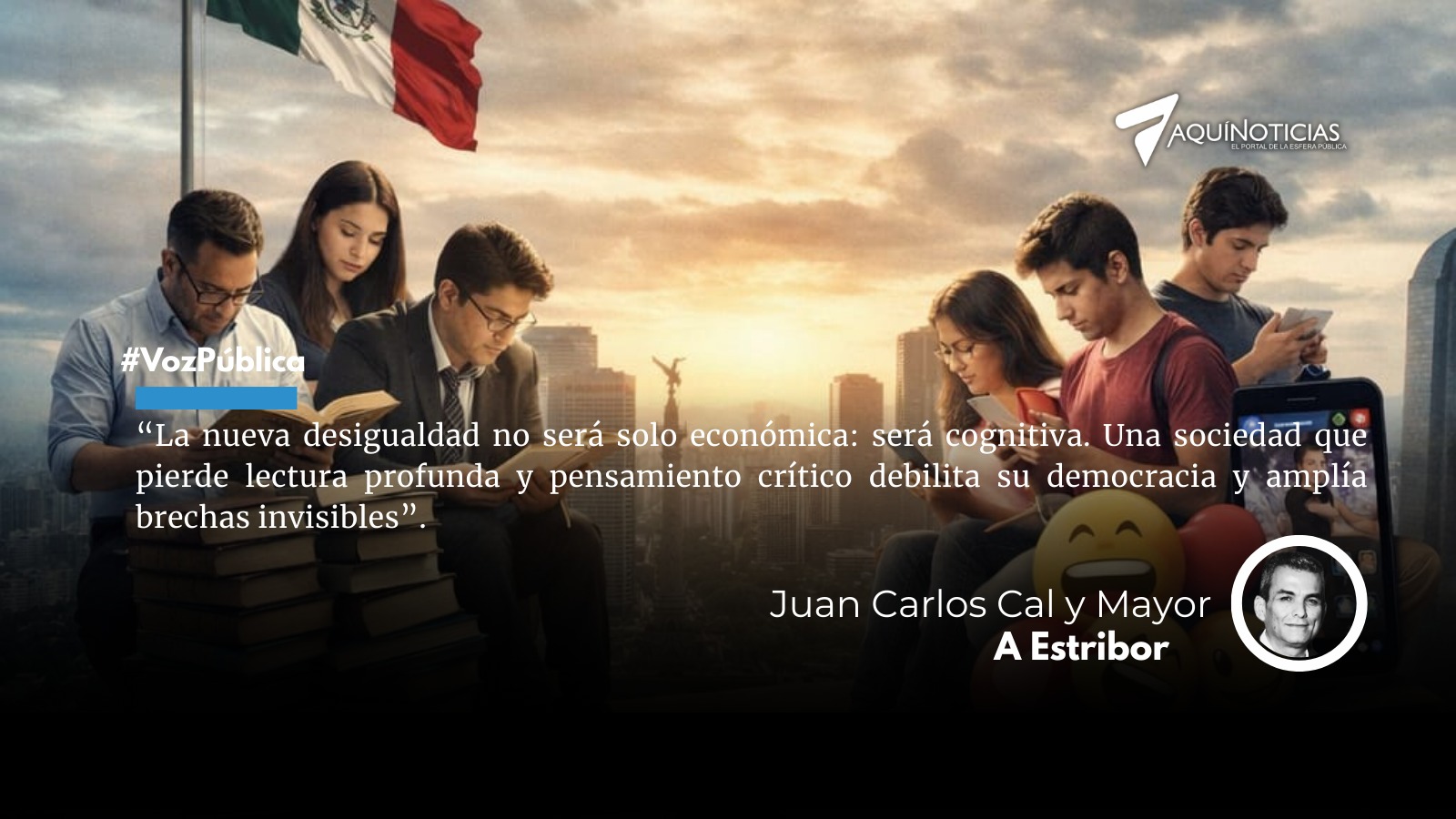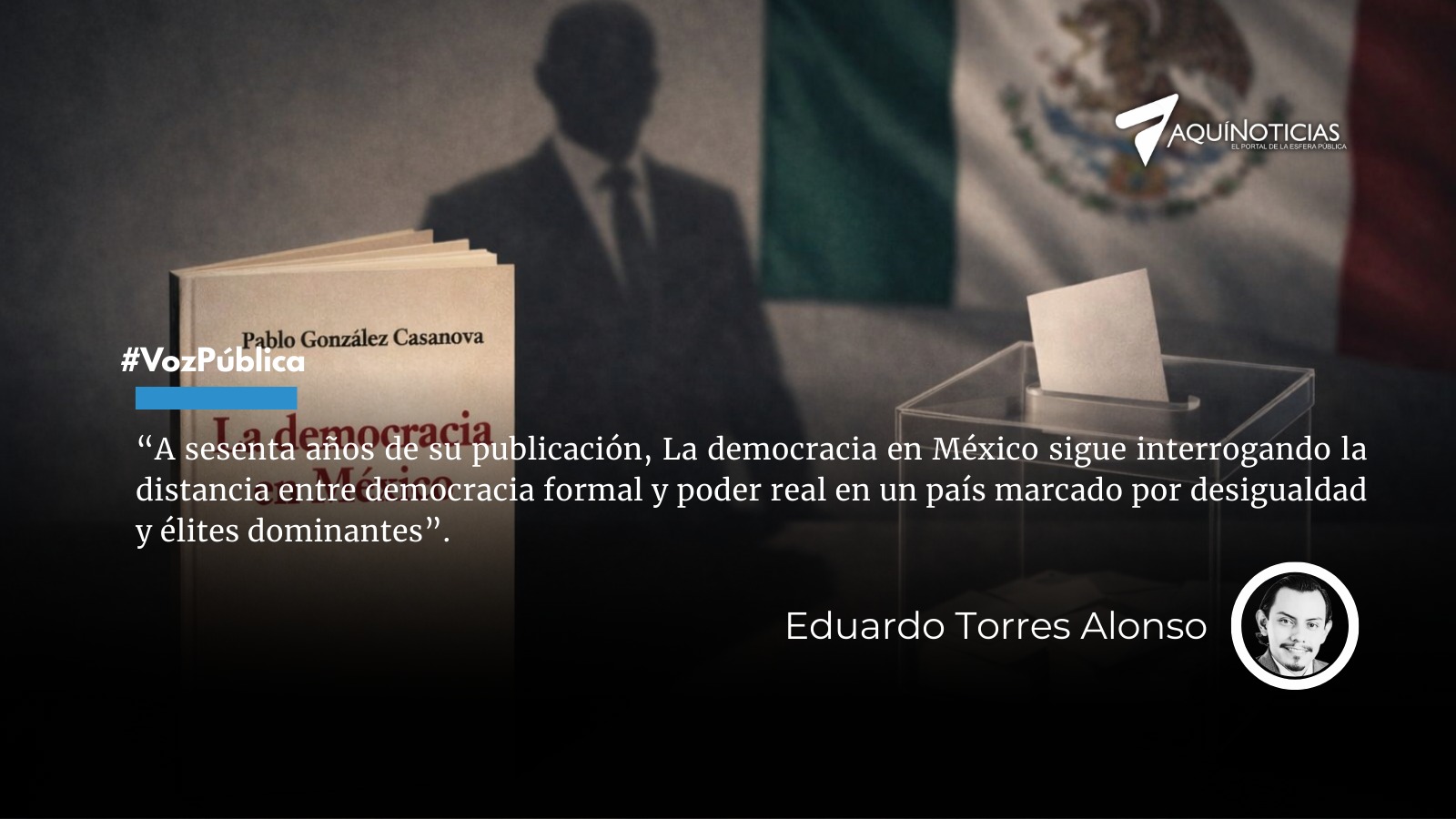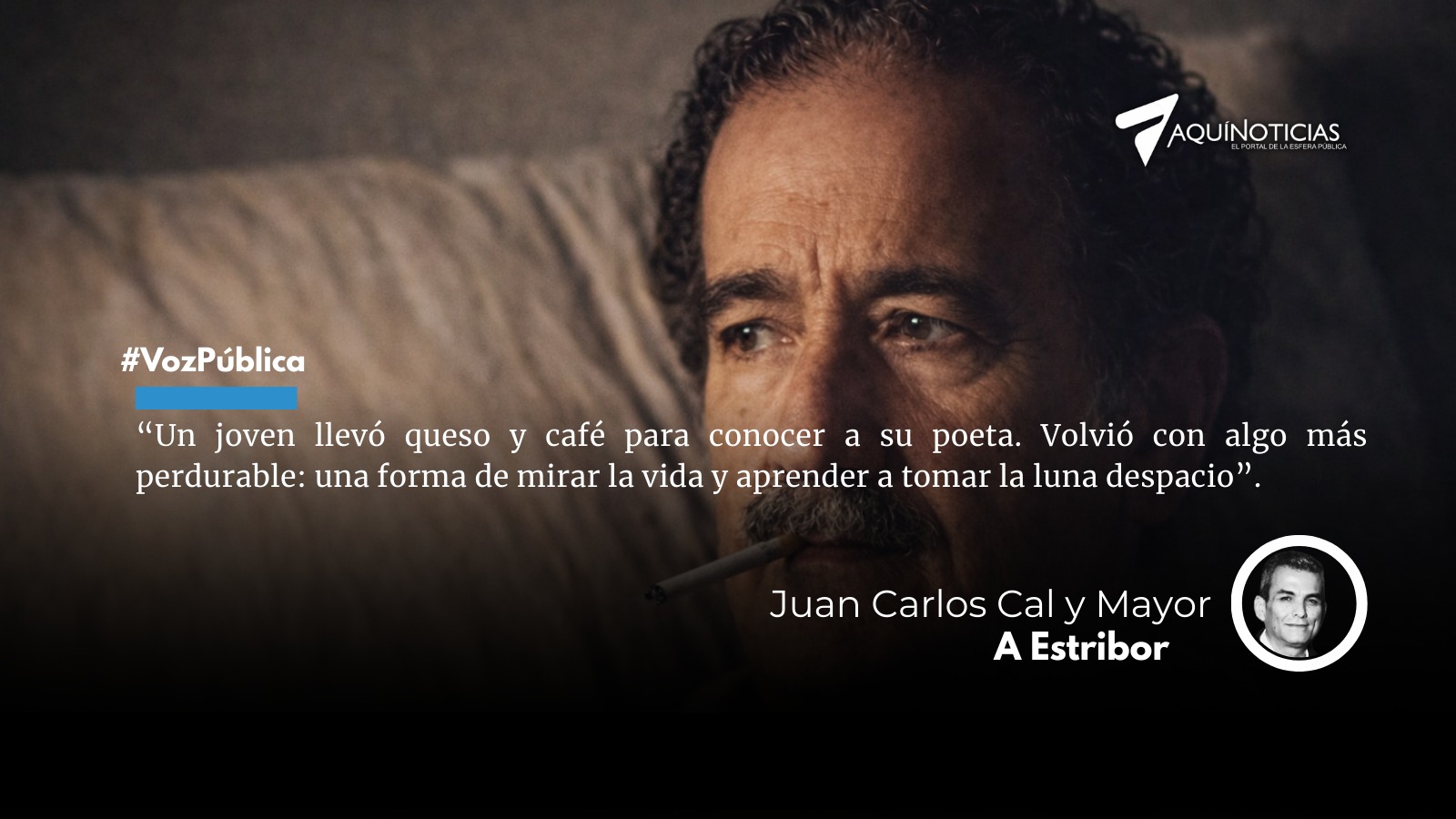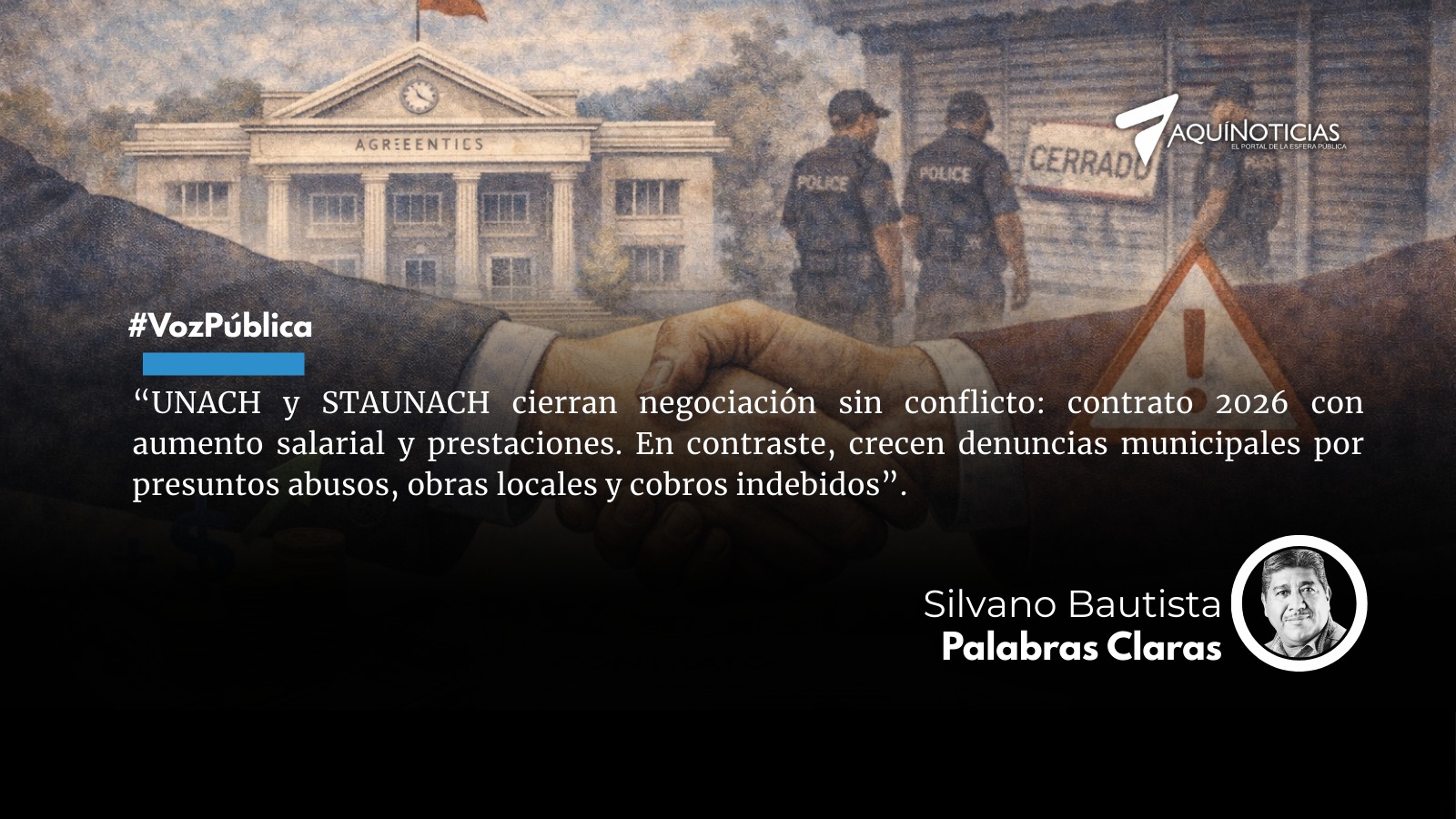Si reuniéramos a un grupo de hombres de distintas edades, escolaridades, posiciones sociales, incluso, nacionalidades, y se les preguntara qué significa para ellos ser hombre, las respuestas, aunque con variaciones, coincidirían en mencionar que es ser responsable, proveedor, fuerte, inteligente, temerario y ágil. En realidad, lo anterior no responde a la pregunta, sólo describe algunos aspectos estereotipados de lo que se espera que sea un hombre. ¿Eso significa ser hombre?
La respuesta tendría que ser, necesariamente, más elaborada puesto que busca indagar en el ser de algo, en este caso, ese algo denominado «hombre». Para responder no sólo habría que ir a la cosa / objeto mismo, el hombre, sino que tendría que el objeto habría de ser explicado a partir de su posición en el mundo. Es decir, su definición –más allá de la biología– requiere ver y entender su relación con los otros seres.
A partir de lo anterior, se tendría que pensar en la manera en que el hombre se desenvuelve en sociedad. En principio, la configuración intelectual del mundo partió de verlo en clave androcéntrica: explicando lo que ocurría a partir de considerar al varón como el actor social principal y relegar a su opuesto: la mujer. De esta manera, se dio un monopolio –irracional– de la voz, del protagonismo y de la presencia en el espacio público. Esta explicación androcéntrica, junto con el sistema de dominación patriarcal, originaron no sólo que el hombre fuera quien elaborara el relato social, sino que un tipo de hombre fuera el aceptado. Así, aquellos varones que no cumplían con las características del modelo hegemónico eran relegados, excluidos y violentados.
El hombre –en singular–, en este modelo pensado como único, debía ser fuerte, heterosexual, con ingresos y occidental; urbano, contener sus emociones y sentimientos, asumir una posición de mando, autosuficiente, y tener muchas parejas sexuales.
Gracias a los movimientos feministas fue posible advertir y nombrar las desigualdades entre los sujetos, las relaciones de opresión y de subordinación, y la división sexual del mundo. Los feminismos, al pensar las relaciones de poder que atraviesan a las mujeres, también vieron las relaciones de poder que emanan y configuran a los hombres.
En la actualidad, no hay un modelo de ser hombre, pero persiste uno hegemónico, que rechaza la dimensión sentimental, que exalta la violencia y la promiscuidad, y que valora el deporte y la fuerza, rechanzando al arte y al intelecto. Las nuevas generaciones van dejando atrás algunas de esas características de ese tipo de masculinidad que va en detrimento de los hombres mismos: no asumen como binarias la identidad de género y la preferencia sexual; reconocen que los hombres, como las mujeres, pueden desempeñar cualquier responsabilidad y tarea; que los juguetes, la ropa y los colores no se dividen en «para ellas» y «para ellos»; que los hombres necesitan mucha ayuda, pero no se atreven a decirlo (de ahí que el número de suicidios de hombres sea cinco veces mayor que el de mujeres, al menos en México); en fin, cada vez un número mayor de personas jóvenes ven al modelo de masculinidad aceptado décadas atrás como anacrónico.
La masculinidad, como la sociedad, cambia. Hombres con responsabilidad afectiva, capaz de expresar sus emociones, y consciente (y responsable) de su posición en el mundo son más plenos y más felices. Se necesitan hombres (y unas masculinidades, ambos ya en plural) antipatriarcales.