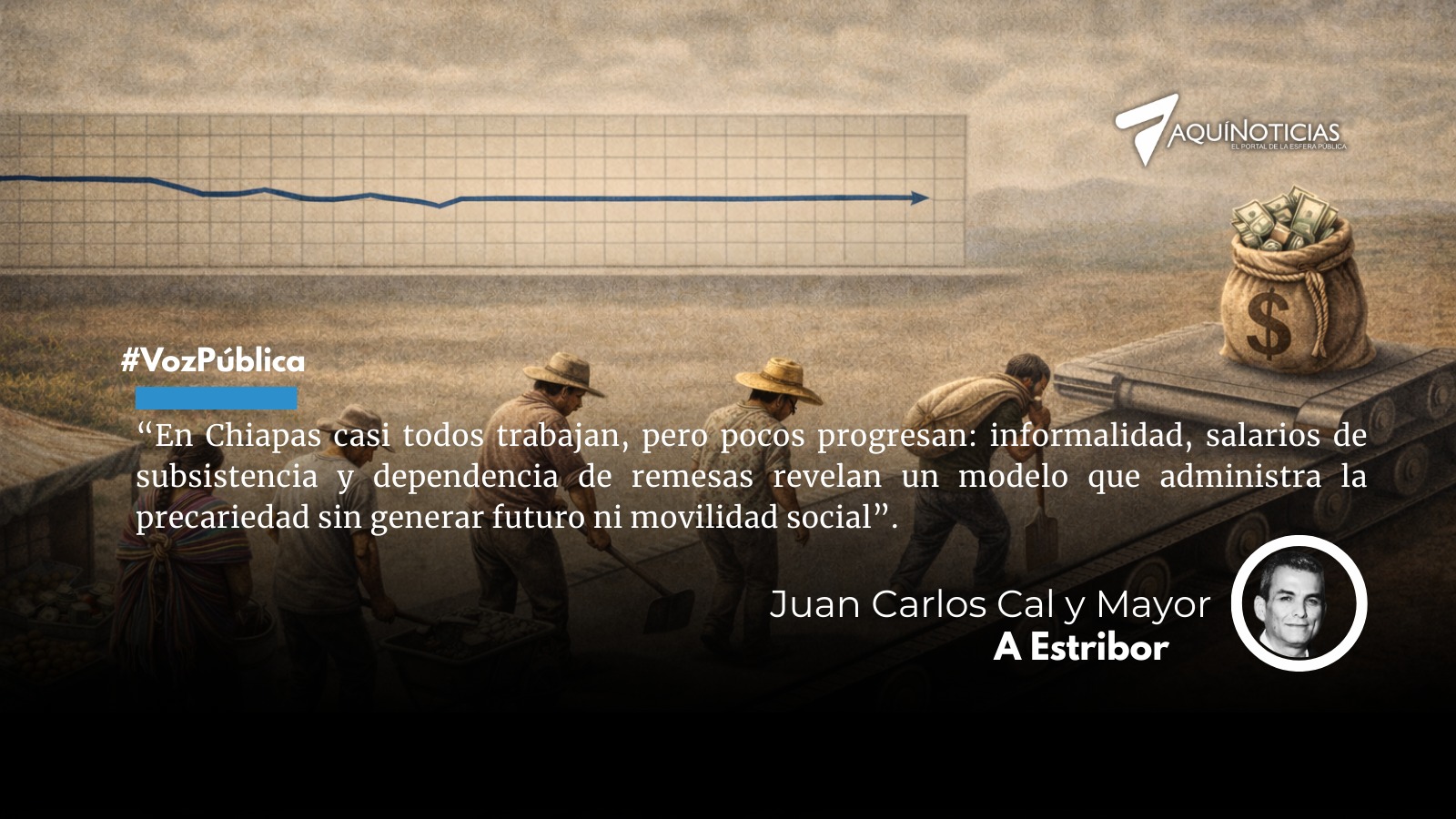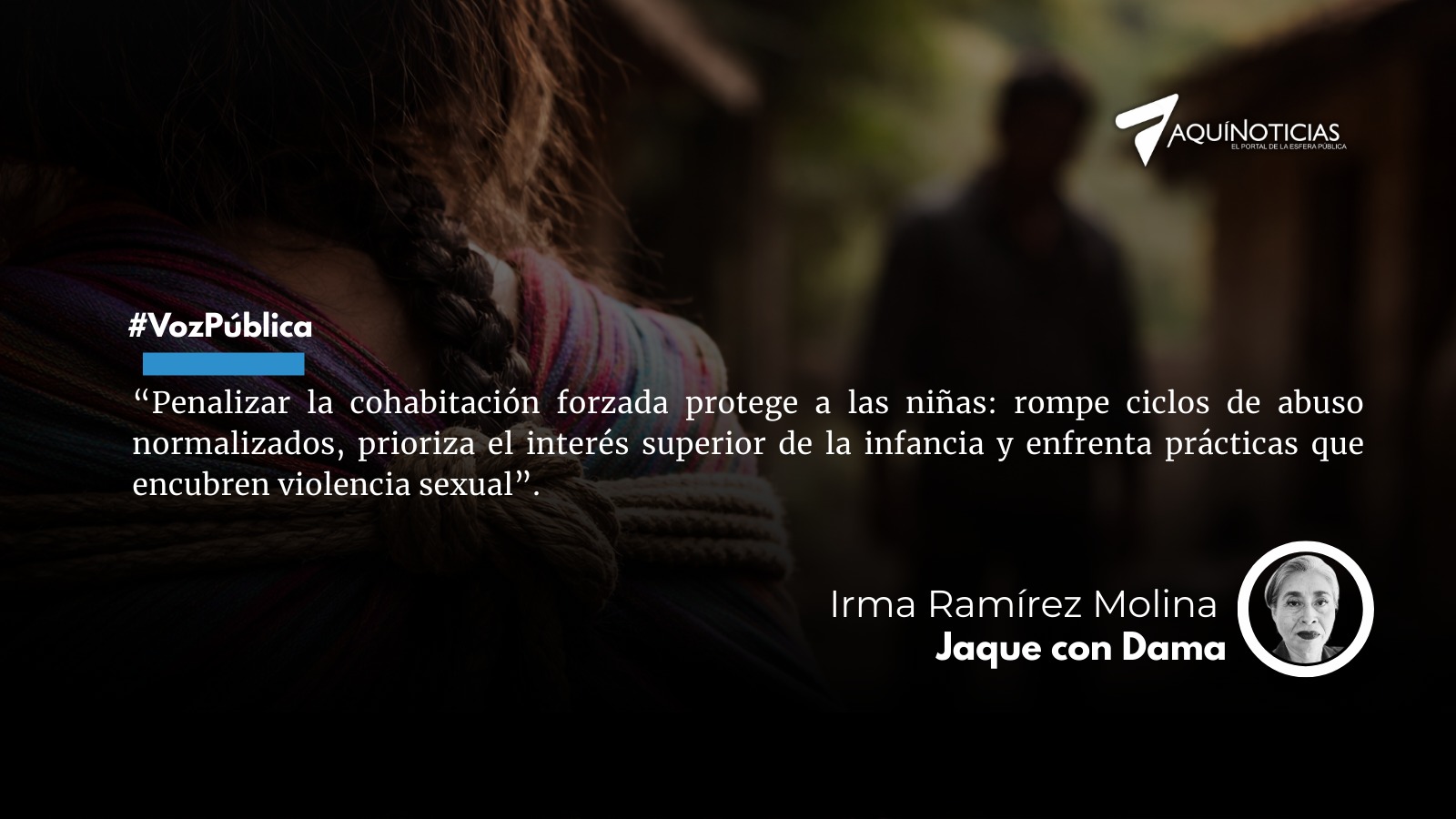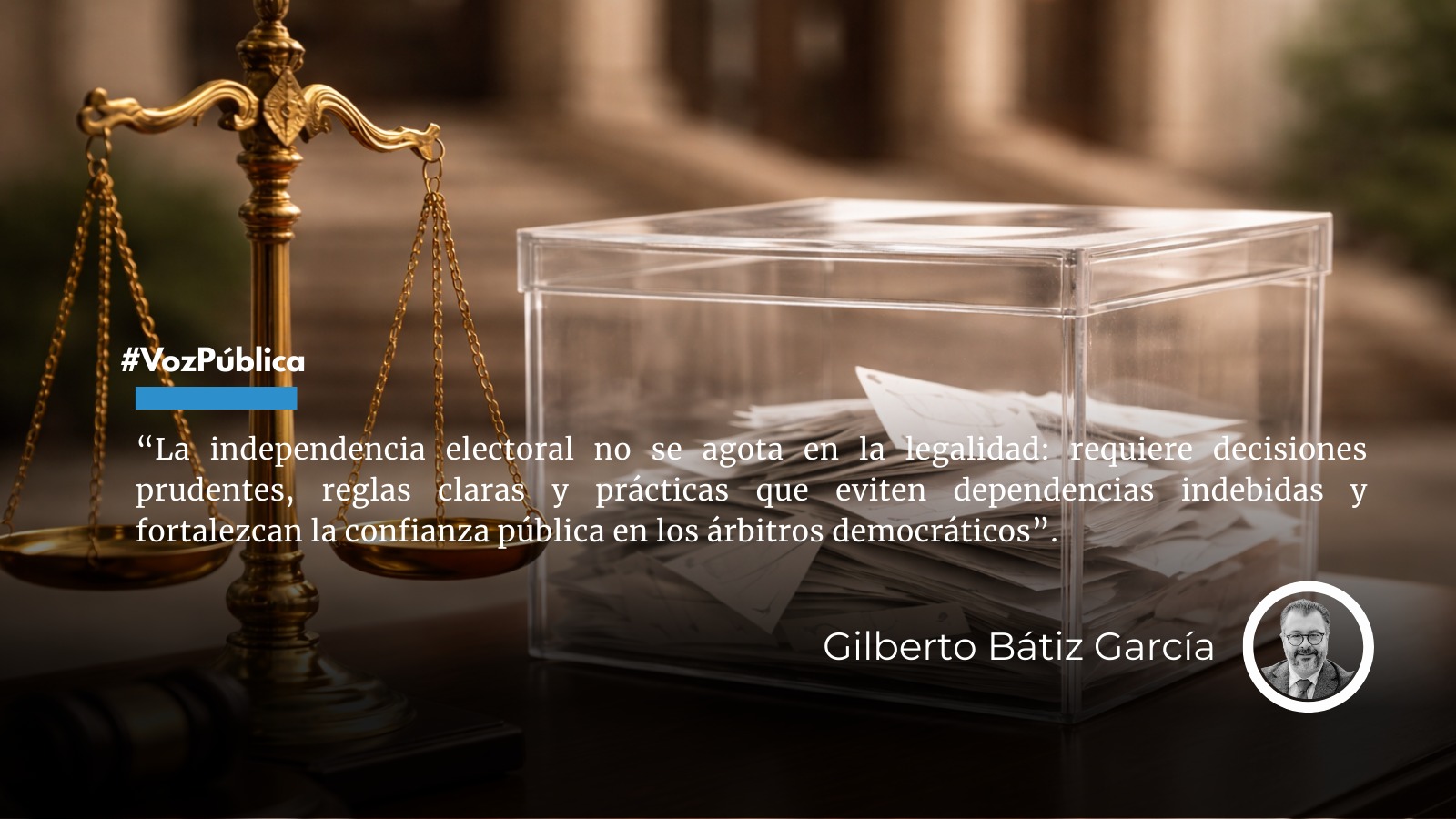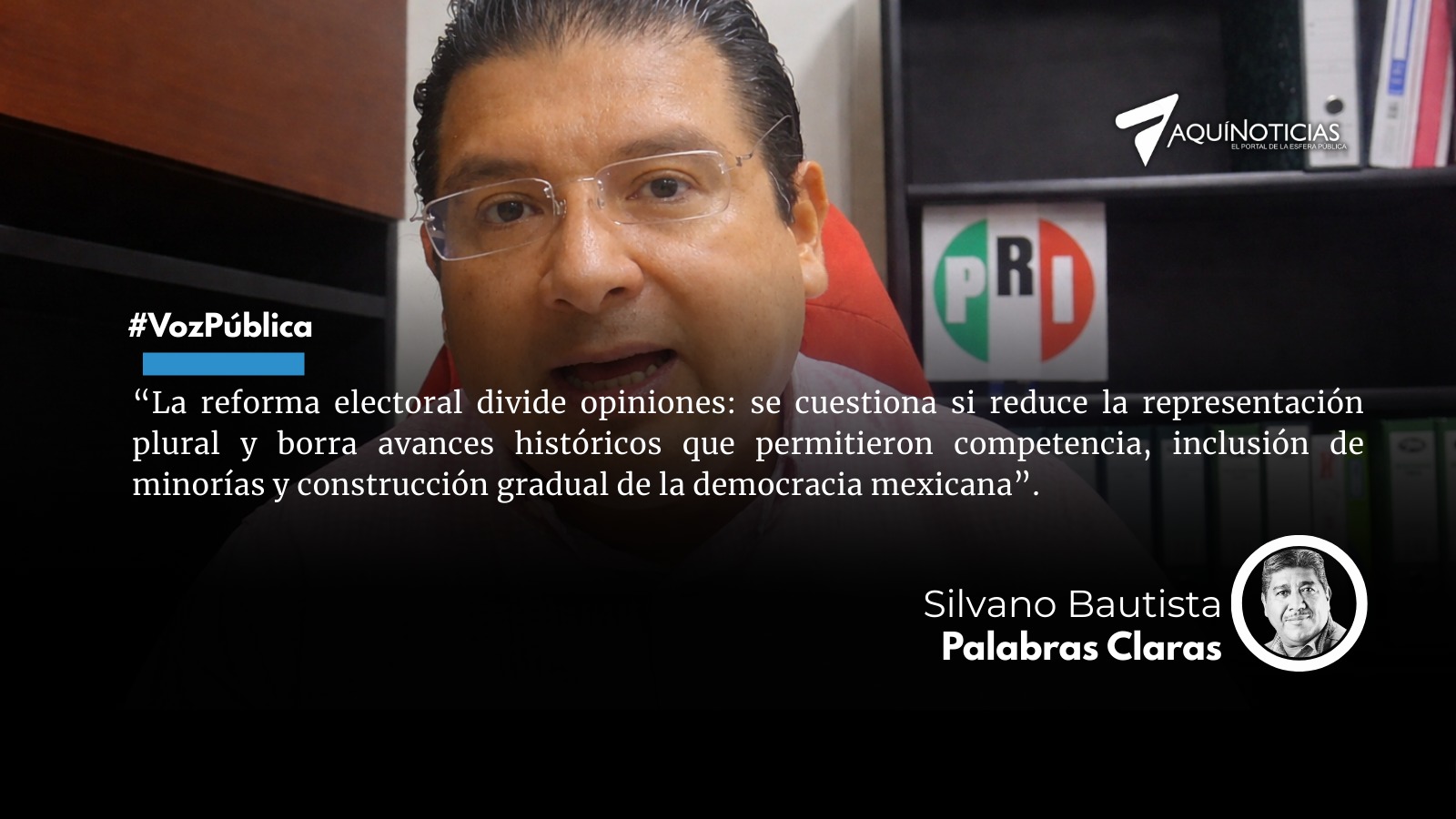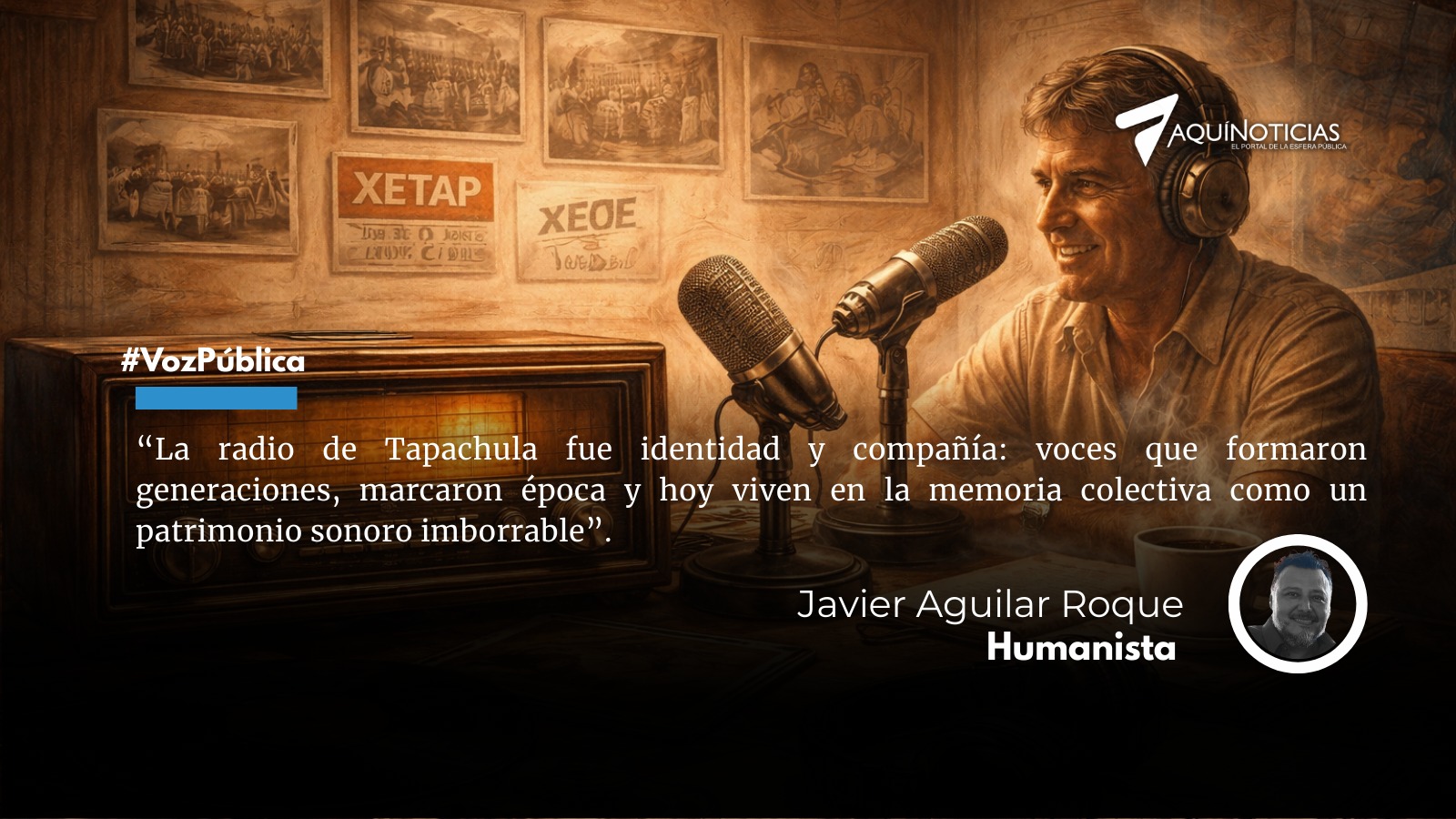Una de las tradiciones más penosas de la clase dirigente –no exclusiva de una región geográfica– es el uso patrimonial de las instituciones. Con frecuencia, los escándalos que se consignan en la prensa dan cuenta de ello y son motivo de censura pública, pero eso no ha hecho que dejen de repetirse. Más aún, pareciera una prenda de distinción presumir el mal uso de los fondos del Estado.
El gobernante que, en principio, tiene límites formales (la Constitución y las leyes) e informales (acuerdos con grupos de poder, presencia y supervisión de los medios de comunicación y seguimiento de la sociedad civil), deviene dueño de una parcela cuando sabe que puede hacerlo porque no hay diques a su apetito. Las instituciones y sus recursos se usan con discrecionalidad para satisfacer sus deseos. La parcela es el espacio para la construcción de su dominación. En este envilecimiento del ejercicio del poder, la persona que gobierna es el propio origen perverso de la legitimidad, la suya. Su voluntad es suficiente. El patrimonialista no entiende la ley, pero sabe que tiene un fin. Su fin en los dos sentidos: en tanto término y como motivo.
El uso patrimonial de lo público o patrimonialismo (uso privado de las funciones y bienes públicos, teorizado por Max Weber) es plenamente arbitrario y refleja la debilidad de las construcciones institucionales y de los lazos ciudadanos que mutan en comportamientos serviles, acríticos y sin autonomía. El gobernante captura la administración y manipula la ley. Los regímenes totalitarios son un ejemplo.
Junto con el patrimonialismo, aparece el sistema de botín: incorporar a las personas de confianza, los correligionarios, los partidarios, incluso a los familiares a los espacios de la administración pública sin que necesariamente tengan las competencias, conocimientos, habilidades y aptitudes para las tareas que se les encomienda. Ellas y ellos que debieran ser funcionarios se convierten en servidores de quien ordenó su designación. Cuando esto pasa, se concreta la funesta expresión: «No me des, ponme donde hay».
Sin embargo, el dirigente patrimonialista caerá tarde o temprano porque no existe forma de organización social que acepte en todo momento la arbitrariedad y la incertidumbre. Entre tanto, las condiciones sociales empeorarán. Frente al uso privado de lo público se erige como alternativa la democracia constitucional, ese arreglo político en donde nadie puede hacer más que lo establecido en la norma, la ciudadanía acepta su tarea de supervisor de quien tiene un mandato y existe el control del poder por instituciones robustas y autónomas.
Nadie está salvo de gobernantes patrimonialistas. Si el gobierno es ineficaz, las capacidades estatales son débiles o la administración pública está anquilosada, aunado a la existencia de problemas económicos o conflictos internos, existe el riesgo de abandonar la racionalidad democrática y someterse a los designios del déspota.