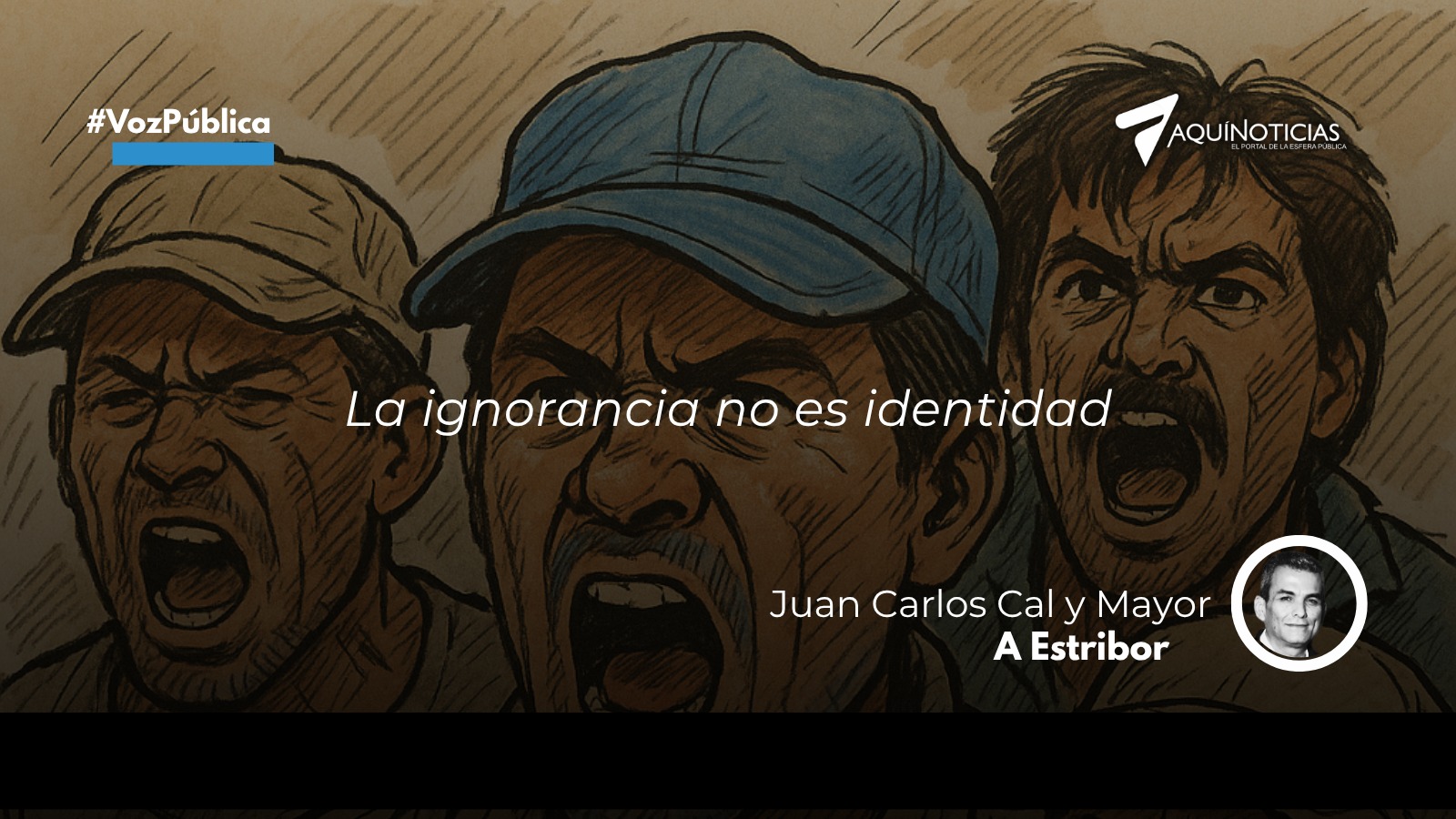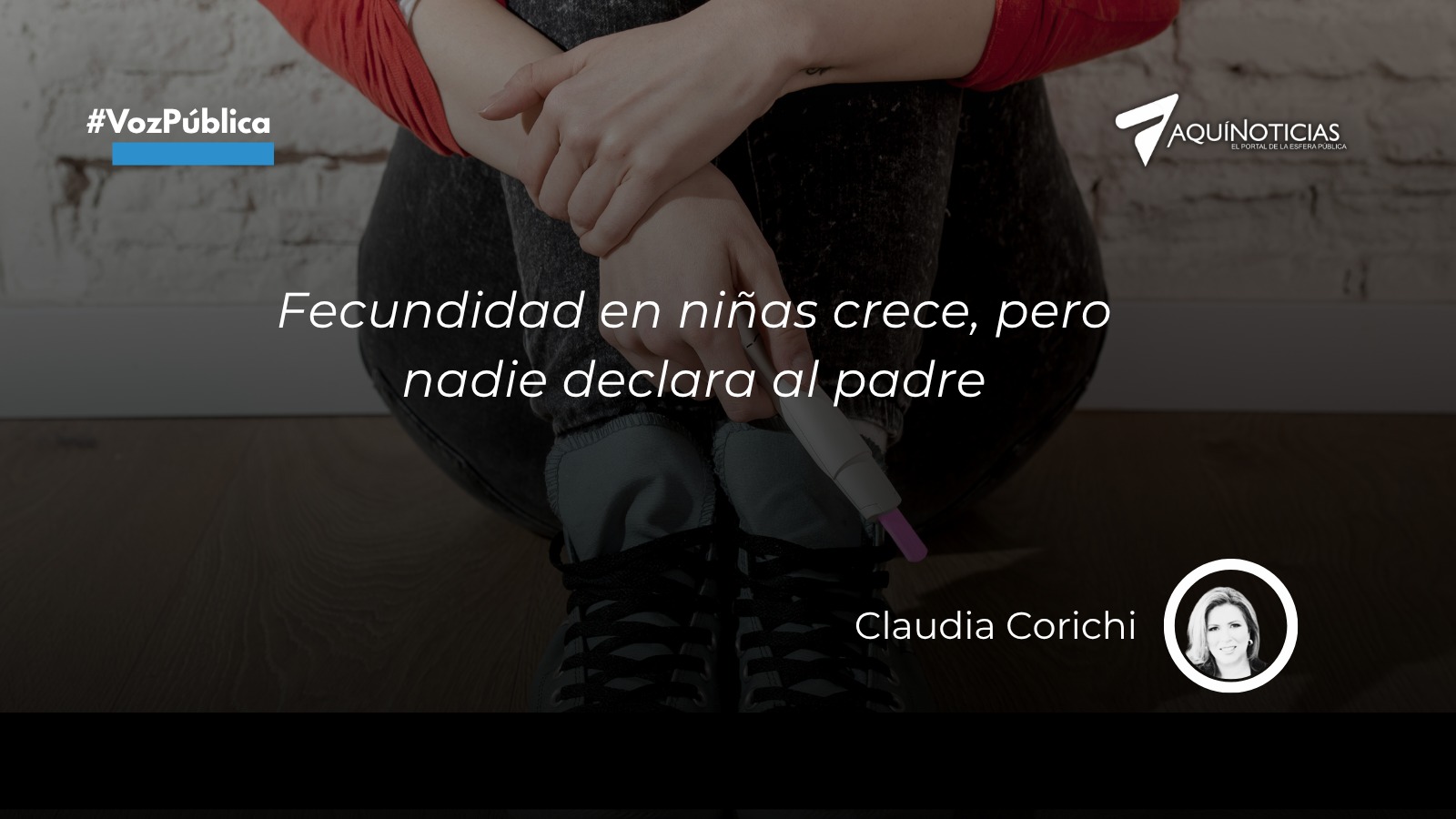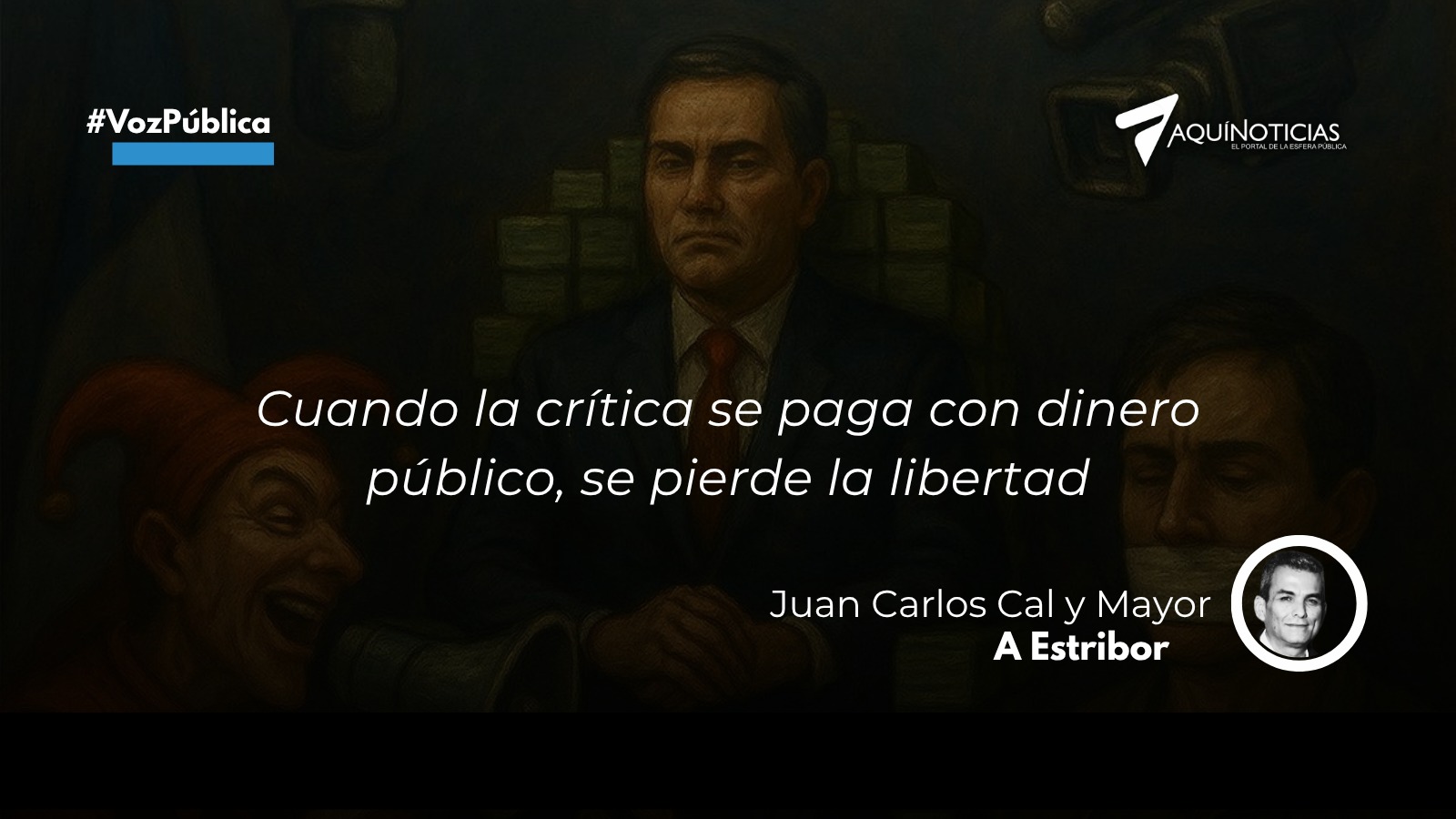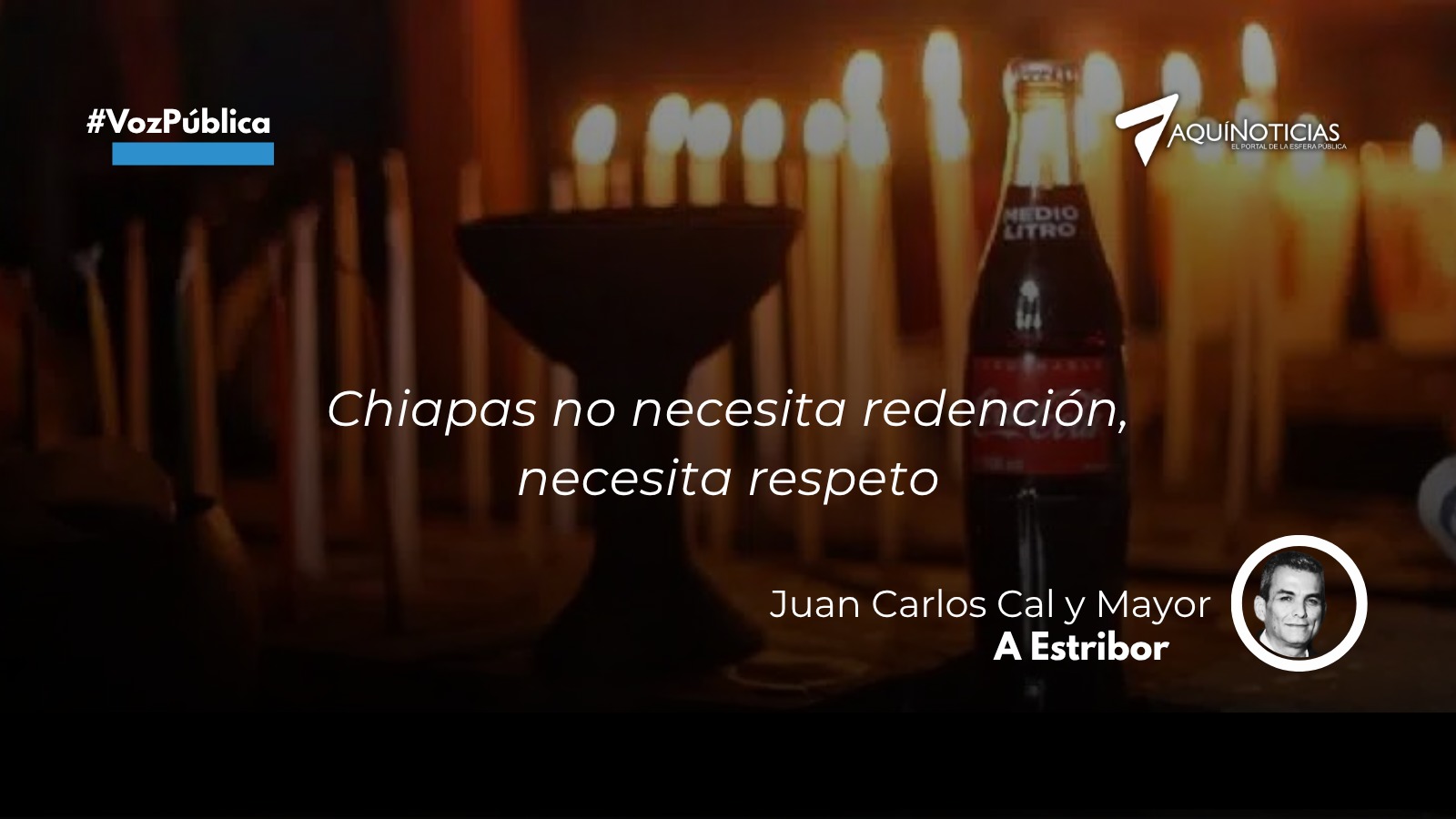En plena segunda gran guerra, en noviembre de 1942, en el Reino Unido, se convocó a las potencias aliadas a establecer un organismo internacional en materia de educación. No podía ser más poético este llamado: habían pasado dos años del Blitz –la operación aérea de los nazis contra aquel país–, se iniciaba la segunda fase de la guerra; la crisis civilizatoria continuaba y la sangría no se detenía. Era urgente pensar el futuro, uno fincado en lo mejor que la humanidad pudiera aportar.
Tres años después, en 1945, como consecuencia de la reunión inglesa, se estableció la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) cuyo Preámbulo de su Constitución dice: «Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz.» En el mundo en ruinas de la posguerra –nadie queda incólume a pesar de no sufrir directamente la tragedia total– existió un subrayado interés en construir alternativas a las armas y solucionar pacíficamente los conflictos. Fue, entonces que la Unesco puso especial atención a la Ciencia Política como la disciplina para procesarlos. Así se advierte al leer parte de los documentos elaborados en su Conferencia General, celebrada en México, en 1947, cuando el Departamento de Ciencias Sociales de dicha Organización le otorgó a la Ciencia Política una importancia excepcional, según recoge John Coakley.
En The Unesco Project: Methods in Political Science, este énfasis en la Ciencia Política es transparente:
«Otro factor es el más importante para […] el propósito fundamental de la Unesco: la preservación de la paz mediante la cooperación intelectual. Entre las muchas razones por las cuales los seres humanos se han matado entre sí, generando sufrimientos indescriptibles (los más terribles son muy recientes y para eso es innecesario detallarlos), están las motivaciones puramente políticas. Lo mismo si estas razones han desempeñado un papel primario que secundario, la tensión actual entre los países –y en el interior de muchos de ellos– está vinculada de manera íntima a fenómenos que los politólogos deben llegar a conocer y comprender […] Tanto si la educación vigente es capaz de atravesar las brumas que ocultan la realidad de los fenómenos políticos como si no lo es, el deber específico de los politólogos es disipar esas brumas.»
De esta manera, la Ciencia Política, con su objeto de estudio definido (el poder), se vio como la disciplina que identifica, describe y procesa los conflictos, resultados de la lucha por el poder. No habrá, es menester decirlo, un grupo social en el cual desaparezca el poder –como la acción orientada de unos sobre otros–, lo que sí es posible es la institucionalización de éste creando pautas para que quien o quienes lo detenten no abusen de él y, en caso de que así ocurriera, el resto de la sociedad pueda deponer, preferentemente, por medios pacíficos, a quienes transgredieron las reglas.
La Ciencia Política, vista así, es una ciencia para la paz. No es la única que persigue ese objetivo, las demás ciencias y las humanidades buscan, de forma indirecta, lo mismo, pero al estar consagrada al estudio del poder y, por tanto, de sus actores, la politología tiene una responsabilidad mayúscula.
En el contexto contemporáneo en donde se ve, como en años pasados, el sometimiento violento de poblaciones y la perturbación de la convivencia pacífica entre Estados y al interior de los mismos, y hay desconfianza sobre el futuro, la comunidad politológica tiene un compromiso con su tiempo. Un compromiso ético.